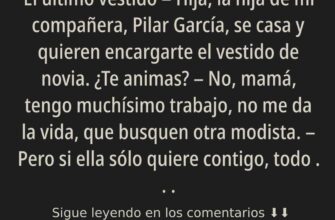¿Estás loca, Irene? ¿Para qué tanto carne? No vamos a alimentar un regimiento, solo vamos a cenar modestamente en familia se oyó la voz irritada de Víctor mientras colocaba en la cinta de la caja un paquete de carrillera de cerdo Podrías haber comprado pollo; sale la mitad de barato y es más sano.
Irene, que estaba detrás de él, suspiró pesadamente y se ajustó la correa del bolso. Esa discusión se repetía antes de cada celebración. Víctor, que fuera de casa presumiía de sus éxitos laborales, en el hogar se volvía un auténtico tacaño; cada céntimo contaba y cualquier yogur extra se veía como un atentado contra el presupuesto familiar.
Víctor, es tu jubileo, cincuenta años dijo Irene en voz baja, cuidando que la cajera no escuchara. Vendrán tus padres, tu hermana y su marido, los colegas de la fábrica. No puedo servir pollo hervido y patatas asadas; la gente esperará algo más.
¡Lo entenderán! Lo importante es la compañía, no el relleno del estómago gruñó Víctor, pero dejó la carne sobre la cinta al notar la mirada desaprobadora de una mujer en la fila. Vale, llévatela. Pero ahorra en las ensaladas, nada de esos camarones y aguacates. Ensaladilla rusa y vinagreta, clásico que todos adoran.
Salieron del supermercado cargados de bolsas. Irene llevaba dos bolsas pesadas; Vímetro una, en la que tintineaban botellas de vino. Siempre cuidaba su espalda, alegando una vieja lesión del servicio militar, aunque en la casa de su madre había cargado sacos de cemento sin quejarse.
En casa empezó el trajín habitual. Quedaban dos días para el jubileo. Irene organizó el menú: el aspic se pondrá esta noche, el bizcocho se horneará mañana por la mañana, y el plato principal se dejará para el día. Le gustaba cocinar, pero en los últimos años la tarea le producía menos placer. Víctor criticaba sin cesar: demasiado grasoso, poco salado, ¿por qué cambiaste los ingredientes?.
Esa noche, mientras el aspic burbujeaba suavemente con ajo y laurel, Víctor se refugió en el dormitorio a ver las noticias. Irene quedó sola en la cocina, lavando los platos y pensando en sus cuarenta y cinco años, en sus botas invernales que ya había remendado dos veces. Cuando le pidió comprar unas botas nuevas, Víctor respondió: La temporada termina, lo vemos en otoño, quizá haya ofertas.
A la mañana siguiente, Víctor se fue a trabajar. Era jefe de logística en una gran empresa de distribución. Su sueldo era decente, pero Irene casi no lo veía. Tenían un presupuesto separado que favorecía a él: pagaba la luz, el agua y el mantenimiento del coche, mientras ella, enfermera, cubría la compra, la limpieza, la ropa y los regalos a la extensa familia. El resto del dinero lo guardaba en una caja fuerte escondida en el armario, a la que sólo él tenía la combinación. Para la vejez, decía, o para un sueño, sin especificar cuál.
Irene decidió desempolvar el armario del recibidor, un sitio que nadie revisaba. En la repisa alta encontró viejas bufandas, sombreros y cajas de zapatos fuera de temporada. Se subió a un taburete, estiró la mano y, al tocar el fondo de la estantería, dio con un paquete brillante y lujoso.
Su corazón dio un salto. ¿Podría ser? ¿Sería Víctor quien le había preparado una sorpresa para su cumpleaños, un mes después del suyo? Con manos temblorosas abrió el sobre y encontró una caja de terciopelo azul profundo. Dentro reposaba una pulsera de oro, delicada, con incrustaciones que recordaban topacios. No dudó: valía al menos cincuenta euros, quizá más.
Irene abrazó la caja contra el pecho y las lágrimas empezaron a brotar. Se culpó por sus pensamientos negativos, por haber juzgado a su marido como avaro. Él ahorra, pero para hacerme feliz, musitó. Quiso devolver el regalo a su sitio, pero al voltear la caja descubrió un recibo y una nota pequeña.
Con la letra curvilínea de un calígrafo, la nota decía:
«A mi querida Juana. Que tus ojos brillen más que estos cristales. Feliz cumpleaños, reina de la logística. Tu V.»
Irene volvió a leerla, la voz de su marido resonaba en cada palabra. Juana era la nueva subdirectora de logística que había llegado a la empresa seis meses antes. Víctor la describía siempre en tono profesional: «Juana propone una nueva ruta», «Juana es una mujer capaz». Irene la había visto en fotos de eventos corporativos, una rubia de mirada calculadora.
Al mirar el recibo, el número la dejó helada: setecientos sesenta euros. Esa suma equivalía al precio de sus botas nuevas multiplicado por diez, al arreglo de la bañera que había pedido hace tres años, a las vacaciones familiares que nunca fueron.
El golpe fue tal que se sentó en la banqueta del armario, temblando. No había dinero para el pollo, no había para sus botas, pero sí había para una pulsera destinada a la reina de la logística. El desengaño la atravesó como un cuchillo.
Se dirigió a la cocina, donde el bizcocho reposaba en la bandeja y el aspic se enfriaba en la olla. La carrillera de cerdo esperó en la nevera. Miró la pared, sintiendo que una cuerda que había mantenido todo tensionado durante años se había roto. Recordó cómo remendaba sus medias por falta de dinero, cómo se teñía el pelo en casa para ahorrar, cómo renunciaba a un chocolate por el bien de la familia.
Víctor, mientras tanto, robaba a la familia para dar un regalo a otra mujer.
Tu V. No colega Víctor, sino Tu V..
Con un movimiento decidido, tomó la olla de aspic y la volcó en el inodoro. Tiró la masa del bizcocho al cubo de la basura. Sacó la carrillera y la metió en el congelador para su propio uso. Luego marcó el teléfono.
¿Aló, Verónica? dijo Irene con sorprendente calma. Soy Irene. Sobre el jubileo de mañana Víctor está enfermo, fuerte sospecha de infección, el médico dijo aislamiento estricto. No venga, es contagioso. Avise a Zora y al resto, por favor.
Llamó a todos: suegra, cuñada, amigos. Cada uno recibió la misma excusa del enfermo contagioso. La suegra intentó insistir con remedios caseros, pero Irene no dejó entrar a nadie.
Después, tomó su viejo baúl de viaje, el que habían usado para ir a la Costa del Sol diez años atrás, y empezó a empaquetar la ropa de Víctor sin orden, formando un montón de camisetas, pantalones y calcetines. Colocó el baúl en el pasillo, junto a bolsas de basura que contenían su abrigo de invierno y sus botas.
Se vistió con sus botas viejas, su abrigo y, sentada en el sillón del recibidor, esperó.
Víctor llegó a las siete, canturreando. Al abrir la puerta, exclamó:
¡Irene, ya estoy! dijo, olfateando el aire. ¿Qué huele tan rico? ¿Será el aspic?
Se detuvo al ver el barricada de baúl y bolsas. Irene, sin quitarse el abrigo, lo miró fijamente.
¿A dónde vas? preguntó Víctor, intentando ponerse la chaqueta. ¿Qué son esas maletas? ¿Vamos a tirar algo?
Vamos a tirarte a ti, Víctor respondió Irene con serenidad.
Víctor se quedó paralizado, la cremallera de su chaqueta a medio abrir. Su rostro mostraba una mezcla de desconcierto y furia.
¿Qué dices? ¡Mañana es mi cumpleaños, los invitados vienen!
No vienen. Ya les he llamado y les he dicho que estás enfermo.
¿Estás loca? gritó él, sonrojado. ¡Mis padres vienen del interior! ¿Qué ha pasado?
Encontré un regalo. Irene sacó la caja del armario y la sostuvo. Una pulsera de siete cientos sesenta euros para la reina de la logística.
El silencio llenó el pasillo, sólo el zumbido del frigorífico se escuchaba. Víctor buscó excusas, su mente giraba frenética.
¡Irene, no lo has entendido! dijo con tono autoritario. Es un regalo colectivo. Todo el equipo puso dinero; yo solo lo guardé para que Juana no lo viera antes. La tarjeta es una broma de la empresa.
¿Colectivo? Irene sonrió tristemente. Diez compañeros, ocho mil euros cada uno para comprar una pulsera de terciopelo? Vi el recibo, el pago fue en efectivo.
¡Pues nada! insistió Víctor, sin poder ocultar la mentira. Como jefe, tengo que premiar a los talentos. Juana aporta millones a la compañía, es una inversión.
¿Inversión?, replicó Irene. Tu esposa camina con botas rotas, nosotros comemos de oferta. Ahorras en la carne para tu propio jubileo y gastas casi cien mil euros en una mujer que apenas conoces. Eso es nuestro dinero, Víctor. El presupuesto familiar.
¡Yo lo gané! exclamó. Tú gastas tus centavos en medias y lápices labiales, y yo trabajo como un buey. Tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero.
Muy bien asintió Irene. Si son tus derechos, vete a vivir con tu reina. O con tu madre. La vivienda, recuerda, me la dejó mi abuela; tú sólo estás registrado, no eres propietario.
Víctor se quedó boquiabierto. Había olvidado aquel detalle. La casa, durante veinte años, se había convertido en una fortaleza compartida.
¿Me echas a la calle? preguntó, incrédulo. ¿En pleno invierno, por una pulsera?
No por la pulsera, sino por la mentira. Por no considerarme una persona, sino un recurso con el que puedes ahorrar para impresionar a otras mujeres. Recoge tus cosas. Y no olvides el regalo; Juana lo espera.
Víctor, con puños apretados, comprendió que había sobrepasado el límite, pero el orgullo le impidió arrodillarse y pedir perdón. Creyó que Irene se alejaría, que a sus cuarenta y cinco años ya no tendría a quién acudir.
Está bien, me voy. Pero te arrepentirás. Vendrás a mí cuando el grifo gotee o el dinero se agote. Y pienso si volver o no.
Cogió el baúl, los paquetes y, de manera teatral, metió la pulsera en el bolsillo interior del baúl.
Las llaves en la mesita ordenó Irene.
Víctor lanzó el manojo de llaves al suelo.
Sufre, psicópata. Arruinaste mi jubileo.
La puerta se cerró de golpe. Irene la cerró con llave, luego con el pestillo de abajo, y se apoyó contra el frío metal, desplomándose en el suelo.
No lloró. En lugar de lágrimas sintió una enorme ligereza, como si se hubiera quitado un suéter grueso y rasposo que llevaba años y, de repente, el aire primaveral le acariciara la piel.
Regresó a la cocina, abrió el congelador y sacó la carrillera. La dejaba descongelar para prepararla al día siguiente con miel y mostaza, se compró una botella de buen vino y decidió celebrar su propio día: el día en que dejó atrás la avaricia y la traición.
Al día siguiente su móvil se llenó de llamadas: la suegra gritaba que había arruinado la vida de su hijo, que Víctor estaba en un hotel, pobre. Irene los bloqueó sin vacilar. La cuñada intentó razonar, también fue silenciada.
Más tarde, Víctor envió un mensaje. Parecía que Juana había aceptado el regalo, pero él no había sido invitado a entrar en su casa.
«Irene, hablemos. Me pasé de la raya. Devolveré la pulsera y el dinero. No vuelvas a golpearme».
Irene se limitó a sonreír y borró el mensaje. No había nada que devolver; la confianza no se paga con cheques.
Una semana después recibió un anticipo y se dirigió al centro comercial para comprar unas botas de cuero italiano, elegantes, de una horma cómoda. Al salir, se detuvo frente al espejo: la mujer cansada y apagada había desaparecido; en su lugar estaba una figura segura, que conocía su valor y sus deseos.
Víctor, según los amigos en común, acabó mudándose a un pequeño apartamento en las afueras. Juana tomó el regalo como algo más que un gesto, pero no buscó una relación con un jefe envejecido sin patrimonio. Ella, como verdadera reina de la logística, necesitaba perspectivas, no lastres.
Irene, por su parte, reformó el baño. Contrató a los profesionales, eligió azulejos del color del mar y, cada vez que entraba, recordaba cuánto costaba a los hombres aparentar brillo mientras subestimaban a quienes realmente sostenían la casa.
No escatimen en los amados, sobre todo cuando esos amados son uno mismo. La verdadera riqueza está en reconocer el propio valor y no permitir que la avaricia de otros empañe la propia luz.