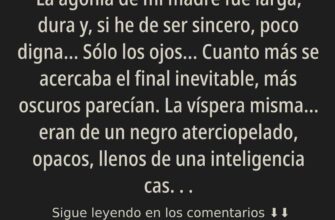Vi a mi nuera lanzar una valija de cuero al lago y arrancar el coche a toda velocidad. Corrí hacia el lugar y escuché un sonido ahogado que venía del interior.
«Por favor, que no sea lo que temo», susurré, con las manos temblorosas sobre la cremallera empapada.
Arranqué la valija, forcé la cremallera y mi corazón se detuvo. Lo que descubrí dentro me estremeció como nunca en mis sesenta y dos años.
Permítanme contar cómo llegué a ese instante, cómo una tranquila tarde de octubre se convirtió en la escena más aterradora que jamás he presenciado.
Eran las 17:15. Lo sé porque acababa de servirme el té y mirar el viejo reloj de pared que heredé de mi madre. Me hallaba en el porche de mi casa, la casa donde crié a Luis, mi único hijo. Esa casa ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, llena de sombras desde que lo enterré hacía seis meses.
El Embalse del Sol brillaba delante de mí, inmóvil como un espejo. Hacía un calor agobiante, ese calor pegajoso que te hace sudar bajo la blusa aunque estés parada.
Entonces la vi.
El coche plateado de Celia apareció en el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Mi nuera, la viuda de Luis. Conducía como una desquiciada; el motor rugía de forma anómala. Algo no estaba bien. Muy mal.
Conozco ese camino. Luis y yo solíamos caminarlo cuando él era niño. Nadie conduce así allí salvo que esté huyendo de algo.
Frenó a ras de la orilla del embalse. Los neumáticos chirriaron, el polvo me hizo toser. Dejé caer mi taza de té; se estrelló contra el suelo del porche, pero no me importó. Mis ojos estaban clavados en ella.
Celia saltó del coche como impulsada por un resorte. Llevaba un vestido gris, el que Luis le había regalado en su aniversario. Su cabello estaba desordenado, su rostro enrojecido. Parecía haber llorado o gritado, o ambas cosas.
Abrió el maletero con una fuerza tal que pensé que arrancaría la puerta.
Y entonces lo vi: la maleta de cuero marrón que le regalé cuando se casó con mi hijo.
«Para que lleves tus sueños a todas partes», le dije aquel día.
Qué necia, qué ingenua.
Celia sacó la maleta del maletero. Era pesada; podía sentirlo en su postura encorvada y en sus brazos temblorosos. Miró a su alrededor, nerviosa, asustada, culpable. Esa mirada nunca la olvidaré. Luego se dirigió hacia la orilla del agua, cada paso era una lucha, como si cargara con el peso del mundo o algo peor.
«¡Celia!», grité desde el porche, pero estaba demasiado lejos. O tal vez ella no quiso oírme.
Balanceó la maleta una, dos veces y, en el tercer movimiento, la arrojó al lago. El golpe resonó en el aire. Los pájaros alzaron el vuelo. El agua chapoteó y la maleta flotó un instante antes de hundirse.
Sin perder tiempo, volvió al coche como si el mismísimo diablo la persiguiera, arrancó el motor y desapareció por el mismo camino, dejando tras de sí polvo y silencio.
Quedé paralizada.
Diez segundos. Veinte. Treinta.
Mi cerebro trataba de procesar lo que había visto: Celia, la maleta, el lago, la desesperación. Algo estaba terriblemente mal. Un escalofrío recorrió mi columna a pesar del calor.
Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlas.
Corrí como si no hubiera corrido en años. Mis rodillas protestaban, el pecho ardía, pero no me detuve. Bajé los escalones del porche, crucé el patio y corrí por el camino de tierra. Mis sandalias levantaban polvo. El lago estaba a unos cien metros, quizá menos, quizá más. Cada segundo se sentía como una eternidad.
Al llegar a la orilla, jadeaba. El corazón golpeaba contra mis costillas.
La maleta seguía allí, flotando, hundiéndose despacio. El cuero estaba empapado, oscuro, pesado.
Sin pensarlo, me adentré en el agua. El lago estaba mucho más frío de lo que esperaba; el agua me llegó a la cintura y el barro del fondo me atrapó los pies. Casi pierdo una sandalia. Extiendo los brazos, agarro una correa de la maleta y tiro.
Era increíblemente pesada, como si estuviera llena de piedras o algo peor. No quería imaginar lo peor.
Apreté con más fuerza; mis brazos temblaban, el agua me salpicó el rostro. Finalmente la valija cedió. La arrastré hacia la orilla.
Entonces escuché un sonido.
Un ruido leve, ahogado, que provenía del interior de la maleta.
Mi sangre se heló.
«No, no puede ser», murmuré, implorando al cielo.
Aceleré el paso, arrastrando la valija sobre la arena húmeda. Caí de rodillas junto a ella, mis manos buscaban la cremallera. Estaba atascada, mojada, oxidada. Mis dedos resbalaban.
«Vamos, vamos, vamos», repetía entre dientes apretados.
Las lágrimas nublaban la vista. Forcé la cremallera una vez, dos veces. Finalmente se abrió de golpe.
Levanté la tapa y lo que vi dentro detuvo el mundo entero.
Mi corazón se paralizó. El aire se quedó atrapado en mi garganta. Mis manos se llevaron al pecho para silenciar un grito.
Allí, envuelto en una manta azul celeste empapada, había un bebé. Un recién nacido, diminuto, frágil, inmóvil.
Sus labios estaban morados, su piel pálida como cera. Sus ojos cerrados, sin movimiento.
«Dios mío, no»
Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo saqué de la maleta con una ternura que no sabía que todavía poseía. Estaba helado, tan helado, que apenas pesaba una bolsa de arena. Su cabecita cabía en la palma de mi mano.
El cordón umbilical aún estaba atado con un simple cordel, no con una pinza médica. Como si alguien lo hubiese hecho en casa, a escondidas, sin ayuda.
«No, no, no», repetía una y otra vez.
Presioné mi oreja contra su pecho. Silencio. Nada.
Acerqué mi mejilla a su nariz.
Entonces sentí un soplo de aire, tan tenue que pensé que era mi imaginación, pero estaba allí.
Respiraba. Apenas, pero respiraba.
Me puse de pie, sujetando al bebé contra el pecho. Las piernas casi me cayeron. Corrí hacia la casa más rápido de lo que jamás había corrido. El agua goteaba de mi ropa. Mis pies desnudos sangraban por las piedras del camino, pero el dolor desaparecía entre la urgencia y el terror.
Entré a la casa gritando. No sé qué gritaba: «¡Ayuda!», «¡Dios!», nada tenía sentido.
Agaré el teléfono del comedor con una mano y, temblorosa, marqué el 112. Mis dedos resbalaron sobre los botones; el auricular casi se cae dos veces.
«112, ¿cuál es su emergencia?», escuchó una voz femenina.
«Un bebé», sollozaba. «Lo encontré en el lago. No responde, está frío, está morado. Por favor, envíen ayuda».
«Señora, mantenga la calma. Díganos su dirección».
Le di la dirección; las palabras salieron atropelladas.
La operadora me indicó que pusiera al bebé sobre una superficie plana. Despejé la mesa de la cocina con un brazo; platos, papeles cayeron al suelo, sin importar. Coloqué al bebé sobre la mesa. Tan pequeño, tan frágil, tan inmóvil.
«¿Respira?», pregunté a la operadora, con la voz quebrada.
«Usted me lo dice. Mire su pecho. ¿Se mueve?»
Miré. Apenas, un leve movimiento que tuve que inclinarme para ver.
«Sí, creo que sí. Muy poco».
«Escúcheme bien. Le voy a guiar. Consiga una toalla limpia y séquela con mucho cuidado. Luego envuélvalo para mantenerlo caliente. La ambulancia ya va».
Hice lo que me indicó. Tomé toallas del baño, las usé para secar su diminuto cuerpo con movimientos torpes y desesperados. Cada segundo se sentía una eternidad. Lo envolví en toallas limpias, lo levanté de nuevo y lo recosté contra mi pecho, me balanceaba sin darme cuenta, como un instinto antiguo que creía perdido.
«Aguanta», le susurré. «Aguanta, que vienen. Vienen a salvarte».
Los minutos que tardó la ambulancia fueron los más largos de mi vida. Sentada en el suelo de la cocina, con el bebé contra mi pecho, canté. No sé qué cantaba; tal vez la canción que solía cantarle a Luis cuando era pequeño, tal vez un murmullo sin sentido. Solo quería que supiera que no estaba solo, que alguien lo sostenía, que alguien quería que viviera.
Los sirenos rompieron el silencio. Luces rojas y blancas parpadeaban por la ventana. Corrí a la puerta. Dos paramédicos descendieron del vehículo: un hombre mayor de barba gris y una mujer de pelo oscuro recogido en una coleta.
La mujer tomó al bebé de mis brazos con una eficiencia que partía el corazón. Lo examinó rápido, sacó el estetoscopio, escuchó. Su rostro era impasible, pero sus hombros se tensaron.
«Hipoxia severa, posible aspiración de agua», informó a su compañero. «Tenemos que movernos ahora».
Me miró.
«Vas a venir con nosotros».
No era una pregunta.
Subí a la ambulancia y me senté en el asiento lateral. No podía dejar de mirar al bebé, tan diminuto entre todo ese equipo. La ambulancia arrancó, los sirenos aullaron, el mundo se difuminó tras las ventanillas.
«¿Cómo lo encontró?», preguntó la paramédica mientras seguía trabajando.
«En una maleta. En el lago. Vi a alguien arrojarla», respondí.
Alzó la vista, me observó, luego volvió a su compañero. «¿Vio quién era?»
Abrí la boca. La cerré.
Celia. Mi nuera. La viuda de Luis. La mujer que lloró en el funeral de Luis como si su mundo se hubiera roto. La misma que había intentado ahogar a su propio hijo.
¿Cómo podía decirlo? ¿Cómo podía creerlo?
«Sí», finalmente dije. «La vi».
Llegamos al Hospital General en menos de quince minutos. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Decenas de profesionales en azul y verde rodearon la camilla. Gritaban números, términos médicos, órdenes. Llevaron al bebé a través de un par de puertas dobles.
Quise seguir, pero una enfermera me detuvo.
«Señora, debe quedarse aquí. Los médicos están trabajando. Necesitamos información».
Me llevó a una sala de espera. Paredes color crema, sillas de plástico, olor a desinfectante.
Me senté, temblando de pies a cabeza. No sabía si era el frío de la ropa mojada o el shock; probablemente ambas cosas.
La enfermera se sentó frente a mí. Era mayor que la paramédica, quizá de mi edad, con arrugas amables alrededor de los ojos. Su placa decía ELENA.
«Necesitaré que me cuente todo lo que sucedió», dijo con voz suave.
Y le conté cada detalle: desde el coche plateado de Celia hasta el momento en que abrí la maleta. Elena tomó notas en una tablet, asintió, no interrumpió.
Al terminar, exhaló profundamente.
«La policía querrá hablar con usted», comentó. «Esto es intento de homicidio. Tal vez algo peor».
Intento de homicidio.
Las palabras flotaron como cuervos negros.
Mi nuera. La esposa de mi hijo. Una asesina.
No podía procesarlo. No podía entenderlo.
Elena puso su mano sobre la mía.
«Hizo lo correcto. Salvó una vida».
Pero no se sentía así. Sentía que había descubierto algo terrible, algo que no podía volver a ocultar en la oscuridad, algo que cambiaría todo para siempre.
Dos horas después, un médico salió a hablar conmigo. Tenía treinta y cinco años, ojeras marcadas, manos que oler a jabón antibacterial.
«El bebé está estable», informó. «Por ahora. Está en la unidad de cuidados neonatales. Sufrió una hipotermia severa y aspiración de agua. Sus pulmones están comprometidos. Las próximas cuarenta y ocho horas son críticas».
«¿Vivirá?», pregunté, con la voz rota.
«No lo sé», contestó con brutal honestidad. «Haremos todo lo posible».
Media hora después llegaron los policías. Dos agentes: una mujer de cuarenta y unos con el pelo recogido en un moño apretado y un hombre joven que tomaba notas. La mujer se presentó como la inspectora Fátima Salazar, ojos oscuros que parecían ver a través de las mentiras.
Me interrogaban una y otra vez desde diferentes ángulos. Describí el coche, la hora exacta, los movimientos de Celia, la maleta, todo. Fátima me miraba con una intensidad que me hacía sentir culpable, aunque no había hecho nada malo.
«¿Está segura de que era su nuera?», preguntó.
«Totalmente segura».
«¿Por qué haría algo así?»
«No lo sé».
«¿Dónde está ahora?»
«No lo sé».
«¿Cuándo fue la última vez que habló con ella?»
«Hace tres semanas, en el aniversario de la muerte de mi hijo».
Fátima anotó algo, intercambió una mirada con su compañero.
«Necesitaremos que acuda a la comisaría mañana para declarar formalmente, y no debe contactar a Celia bajo ninguna circunstancia. ¿Entiende?»
Asentí.
¿Qué le diría a Celia? ¿Por qué intentó matar a un bebé? ¿Por qué lo arrojó al lago como si fuera basura? ¿Por qué? ¿Por qué?
Los agentes se fueron. Elena volvió con una manta y una taza de té caliente.
«Debería ir a casa», aconsejó. «Descansar, cambiarse de ropa».
Pero no podía irme. No podía dejar solo al bebé en el hospital, al bebé que había sostenido contra mi pecho, que había respirado su último suspiro de esperanza en mis brazos.
«Me quedaré», dije.
Me quedé en la sala de espera. Elena me entregó ropa seca del almacén del hospital: pantalones de enfermera y una camiseta enorme. Me cambié en el baño, me miré al espejo. Parecía una mujer que había envejecido diez años en una sola tarde.
No dormí esa noche. Sentada en la silla de plástico miraba el reloj. Cada hora me levantaba y preguntaba por el bebé. Las enfermeras repetían la misma respuesta.
«Estable. Crítico. Lucha».
A las tres de la madrugada llegó el padre Antonio, el sacerdote de mi parroquia. Se sentó a mi lado en silencio. No dijo nada durante mucho tiempo; su sola presencia bastaba.
«Dios nos prueba de muchas maneras», dijo al fin.
«Esto no parece una prueba», contesté. «Parece una maldición».
Asintió, sin intentar convencerme de lo contrario. Agradecí su compañía más que cualquier sermón.
Cuando el sol empezó a asomar, supe que nada volvería a ser igual. Había cruzado una línea. Había visto algo que no se puede desconocer. Y lo que fuera que viniera después, tendría que enfrentarlo. Porque ese bebé, ese pequeño ser que luchaba por cada respiro en la habitación contigua, se había convertido en mi responsabilidad.
No lo había elegido, pero tampoco podía abandonarlo. No después de haberlo sacado del agua, no después de haber sentido su latido contra el mío.
El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz entraba por las ventanas de la sala de espera, tiñendo todo de naranja pálido. Pasé toda la noche en aquella silla; la espalda dolía, los ojos ardían, pero no podía irme.
Cada vez que cerraba los ojos, veía la maleta hundiéndose. Veía ese cuerpo inmóvil. Veía los labios morados.
A las siete de la mañana Elena apareció con café y un sándwich envuelto en papel aluminio.
«Debe comer algo», dijo, entregándomelo.
No tenía hambre, pero lo hice porque ella estaba allí, esperando. El café estaba demasiado caliente y me quemó la lengua; el sándwich sabía a cartón, pero lo tragué. Fingí ser una persona normal en una mañana normal.
«El bebé sigue estable», informó Elena, sentada a mi lado. «Su temperatura sube, sus pulmones responden al tratamiento. Es una buena señal».
«¿Puedo verle?»
Negó con la cabeza.
«Aún no. Solo familia inmediata. Y ni siquiera sabemos quién es la familia».
Familia.
Aquella palabra cayó como una piedra.
Ese bebé debía tener familia. Una madreCelia. Pero ella había intentado matarlo. ¿Quién era el padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie lo había denunciAl fin, la justicia alcanzó a Celia, el bebé fue salvado bajo mi protección y, con la vida de Luis honrada, mi familia renació esperanzada.