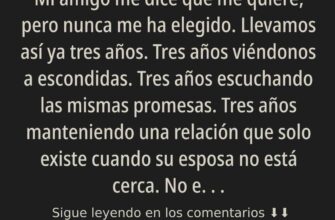Ya basta, Juan. No puedo seguir viviendo así y, sí, voy a solicitar el divorcio.
Las palabras salen de la boca de Lola con una ligereza casi cotidiana. Ella misma se sorprende de lo fácil que le resulta. Años de amargura acumulada, noches en vela esperando a Juan hasta el amanecer, excusas inventadas, todo se condensa en dos breves frases.
Juan gira la cabeza hacia ella. En su rostro asoma una expresión que parece desconcierto.
Vamos, ¿hablas en serio? ¿Por qué ahora?
Por qué, sonríe Lola por el perfume ajeno que huele en tus camisas. Por los mensajes que encontré por accidente. Por la forma en que me miras como a un mueble viejo al que ya no se le quiere tirar, pero tampoco se atreve a desechar. Por la compañera de la oficina. Por la vecina del piso de arriba. Por la camarera del café donde celebrábamos el aniversario.
Por todo eso encoge los hombros estoy harta.
El proceso de divorcio se alarga varios meses y se vuelve tan agotador que Lola a veces se olvida de comer. El juzgado, los papeles, las interminables vistas todo se transforma en una pesadilla densa de la que no se escapa. Ella entra al tribunal con un vestido de los que llevaba antes del embarazo; la tela tira en las caderas, la cremallera trasera no cierra del todo y lo cubre con un cárdigan sin bolitas ni mangas estiradas.
Juan está enfrente, impecable en un traje nuevo. La chaqueta le queda perfecto, la corbata es la última moda, con un estampado extravagante. Lola mira esa corbata y trata de recordar la última vez que se permitió comprar algo para ella. Anteayer apenas encontró dinero para botas de invierno para Sergio, su hijo. Casi nuevas, unos seis euros, en una zapatería del barrio. Mientras subía al autobús lleno, pensaba en los pantalones que todavía necesita, en la chaqueta y en el gorro que le faltan para el verano.
Entonces el abogado coloca sobre la mesa unas impresiones.
Según el extracto bancario dice con tono firme en los últimos dieciocho meses el demandado ha gastado en restaurantes y locales de ocio una suma equivalente al presupuesto anual de la familia.
Lola contempla los números y no logra convertirlos en una imagen coherente. Restaurantes, locales de ocio. Una línea separada para una floristería, aunque ella sabe que él nunca le regaló ramos. Joyeros pendientes, colgantes, anillos cosas que claramente no eran para ella.
Mientras tanto ella calcula si puede comprar a Sergio un plátano. No una cesta, solo un plátano, porque una cesta ya es lujo. Corta manzanas en finas rodajas para que duren varios días. Prepara gachas con agua porque la leche ha subido de precio, y toma té sin azúcar, convenciéndose de que así cuida la figura.
Juan carraspea y ajusta la corbata.
Es mi dinero. Lo gané con esfuerzo.
Al terminar la vista, Juan la alcanza en el aparcamiento, la agarra del codo y la vuelve hacia él.
¿Crees que vas a sacarme nada? su voz rezuma veneno Te quito a Sergio. ¿Lo oyes? Te lo quito.
Lola lo mira en silencio, al hombre con quien ha compartido cinco años, a quien dio a luz a su hijo, por quien dejó la baja maternal, perdió el empleo, la titulación, se perdió a sí misma.
Eres una inútil prosigue, triunfante No sabes nada. ¿Qué le puedes dar? ¿Pobreza? Yo le sacaré un hombre de verdad, no un desastre. Y los alimentos los pagarás tú, no al revés.
Inútil, esa palabra la había pronunciado antes.
Eres una inútil, no entiendes cosas básicas.
Eres una inútil, te olvidas otra vez.
Eres una inútil, de ti no se saca nada.
Y Lola lo aceptaba porque lo amaba, porque era familia, porque así se supone que debe ser.
Su exmarido sigue llamando, exigiendo que le entregue a Sergio para que no lo corrompa con su influencia, que no desperdicie la pensión en cosas sin sentido.
Durante una de esas llamadas Lola ya no aguanta.
Vale dice llévatelo.
Al otro lado del teléfono se queda el silencio.
¿Qué?
Dije que vale. Llevaré a Sergio mañana.
Y lo lleva.
Sergio está en el pasillo del piso de Juan, pequeño, con una mochila con forma de dinosaurio y una bolsa donde Lola ha metido su pijama favorita, un libro de astronomía y un conejito de peluche con una oreja cortada. Juan lo mira como si acabara de materializarse del aire.
Pues ya está suelta Lola, dejando la bolsa en el suelo críalo.
¿Mamá? tiembla la voz de Sergio.
Lola se agacha, lo abraza, se clava la nariz en su cabeza, inhalando el aroma del champú infantil y del sol.
Vas a pasar un tiempo con papá, ¿de acuerdo? Será una aventura. Yo estaré llamándote todos los días.
Sale sin mirar atrás, da la vuelta a la esquina, se apoya contra la pared y se apoya con la cara en ella. Dios, ¿qué está haciendo? Pero está harta de las llamadas de Juan, de su voz y de sus reproches.
Lola, ¿qué tal? suena Juan una hora después, embarrado. ¿Cuándo lleva Sergio al cole? ¿Mañana o ya?
¿Al cole? parpadea Lola. Juan, él va al infantil todos los días de lunes a viernes, a las ocho. ¿No lo sabías?
¿Cómo se supone que lo sepa? Vale, lo averiguo.
No lo averigua. Esa misma tarde lleva al chico a la casa de la señora Valentina, la madre de la exesposa, diciendo que lo dejará “un par de horas mientras resuelvo cosas”, y desaparece.
Cuatro días después suena el móvil. Aparece el número de la exsuegra y una sonrisa amarga cruza su rostro antes de contestar.
¿Has perdido la conciencia? su voz chisporrotea de indignación. ¿Entregas al niño y sales a pasarte el día de fiesta? ¿Yo me quedo con él a mis sesenta y tantos años, con la presión arterial por las nubes?
No se lo entrego a usted responde Lola con tono firme, casi cariñoso. Se lo llevo al papá, el que, según recuerdo, quería criarlo como a un hombre de verdad, golpeándose el pecho, prometiendo y amenazando con demanda.
¡Él trabaja! ¡No tiene tiempo!
¿Y a mí, cuándo? Yo también trabajo, todos los días, y lo hago sola.
Pero él
Valentina, interrumpe Lola, le entregué al niño a Juan por su propia petición. Que lo críe como prometió. No puedo ayudarle en nada.
El silencio se queda en la línea, luego suenan breves pitidos.
Dos días después Valentina vuelve a llamar, con una voz cansada, casi apagada.
Ven, recoge a Sergio. No puedo más.
Lola llega al atardecer. Sergio corre hacia ella, se aferra a sus piernas, se pega la cara al abdomen.
Mamá, mamá, mamá
Lo repite como un conjuro, mientras ella le acaricia la cabeza.
Ya basta de aventuras, cariño. Vamos a casa.
Valentina la recibe en la puerta, cruzada de brazos, con una expresión que parece más fastidio que arrepentimiento. No es culpa suya, simplemente no salió según lo planeado. Y la nuera no resulta tan inútil como pensaban.
Juan desaparece. No llama, no escribe, no aparece en la puerta con exigencias ni amenazas. Simplemente se desvanece. Sus padres tampoco visitan al nieto. Aparecen una vez, años después. Para entonces Sergio tiene siete años, cursa segundo de primaria, nada en natación y le encanta montar sets de LEGO.
¿A quién buscáis? pregunta Sergio al abrir la puerta a unos desconocidos.
¡A Sergio! exclama Valentina, agitando los brazos. ¡Somos la abuela y el abuelo!
Sergio frunce el ceño, se vuelve:
Mamá, hay gente aquí.
La conversación se corta, breve y tensa. Valentina se queja de que el nieto no los reconoce, no los saluda, no se lanza a abrazarlos. Don Nicolás sacude la cabeza y comenta algo sobre la “educación moderna”.
Se marchan dejando al último comentario de que el chico es un desastre, tan inútil como su madre. Lola cierra la puerta tras ellos y suelta una carcajada. ¿Qué esperaban?
El tiempo pasa rápido. Sergio cumple once años. Se ha ido estirando, parece el abuelo de Lola. Heredó su barbilla obstinada y su mirada aguda y burlona. No pregunta por su padre; quizá algún día lo haga y Lola le responda con franqueza, sin adornos pero sin crueldad. Por ahora se arreglan entre los dos.
En la cocina, la amiga de Lola, Katia, llora, con maquillaje corrido por las mejillas.
Me amenaza con quitarle a Sergio a su mamá solloza Katia. Dice que contratará a un abogado, que reúne papeles No sé qué hacer.
Lola le sirve té, desplaza la azucarera.
Katia sonríe con la esquina de los labios ¿quieres un consejo?
Cualquier cosa. Me estoy volviendo loca.
Entrégale el niño tú misma.
Katia se queda paralizada con la taza en la mano.
¿Qué?
Empaca tus cosas, lleva a Sergio a su papá. Dile: críalo. Y vete. Tres días levanta tres dedos o menos. Así acabarás con el problema de una vez.
¿En serio?
Totalmente. Lo he probado.
Katia la mira, desconcertada, con un destello de esperanza.
¿Y después?
Después Lola se bebe el té y se reclina en la silla vivirás normal, sin esas personas que solo te sirven para marcar familia en sus redes sociales.
Piensa en Juan, en sus padres. Todo eso quedó atrás. Pero la lección la ha aprendido, con sobresalto.