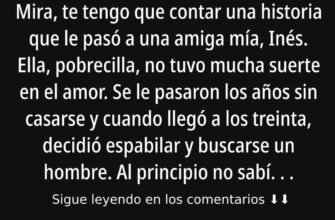La niña descalza se acercó a mi moto en la madrugada, con una bolsa de plástico llena de monedas de euro suplicándome que le comprase leche para su hermanito.
No tendría más de seis años, plantada en su pijama sucio de Pocoyó, bajo la luz amarillenta de la gasolinera abierta toda la noche. Las lágrimas trazaban surcos en el polvo de sus mejillas mientras apretaba aquel puñado de calderilla que parecían los ahorros de toda una vida.
Yo acababa de recorrer cuatrocientos kilómetros, agotado, con ganas de llegar a mi casa en Getafe. Pero aquella criatura temblaba al alargarme la bolsa, eligiéndome a míun tipo con barba de leñador y chaqueta de cueroen lugar de a la pareja elegante que repostaba dos surtidores más allá.
«Por favor, señor», musitó, lanzando miradas nerviosas hacia una furgoneta desvencijada aparcada en la sombra. «Mi hermanito no come desde ayer. En la tienda no me venden porque soy pequeña, pero usted parece de los que saben cómo son las cosas.»
Miré la furgoneta, luego sus pies descalzos sobre el asfalto helado, y después al dependiente que nos vigilaba desde el escaparate iluminado. Algo olía muy mal.
«¿Dónde están tus padres?», pregunté, agachándome aunque las rodillas me crujieran.
Sus ojos volvieron a la furgoneta. «Durmiendo. Llevan tres días durmiendo.»
Tres días. Se me heló la sangre. Sabía lo que eso significaba.
«¿Cómo te llamas, cielo?»
«Ainhoa. Por favor, la leche. Pablo no para de llorar y no sé qué hacer.»
Me levanté con determinación. «Ainhoa, voy a comprar esa leche. Pero quédate aquí, junto a mi moto. ¿Puedes hacerlo?»
Asintió con desesperación, empujándome la bolsa. No la cogí.
«Guarda tu dinero. Yo me encargo.»
Dentro, agarré leche, potitos, agua y toda la comida que pude. El dependiente, un chaval con acento andaluz, miraba incómodo.
«¿Esa niña viene mucho?», pregunté.
«Toda la semana», susurró. «Anoche intentó comprar sola, pero no pude… hay normas…»
«¿Le negaste leche a una cría?», dije, con esa voz que usaba en mis tiempos menos legales.
«¡Llamé a servicios sociales! Dijeron que sin denuncia no podían»
Dejé el dinero y salí. Ainhoa se balanceaba, exhausta, junto a mi Harley.
«¿Cuándo comiste tú?», pregunté.
«¿Anteayer? Le di a Pablo las últimas magdalenas.»
Era jueves. O ya viernes, técnicamente.
Le entregué los víveres. «¿Dónde está Pablo?»
Miró hacia la furgoneta, dubitativa. «No puedo hablar con extraños.»
«Ainhoa, soy Toro. Del club Los Lobos de Acero. Ayudamos a niños. Es lo nuestro.» Le mostré el parche en mi chaleco: «Protegiendo a los Nuestros».
Rompió a llorar, sollozos que le sacudían el cuerpecito. «No se despiertan. Lo intenté todo, pero Pablo llora y no sé…»
Llamé a nuestro presidente, Muro.
«Hermano, ven a la gasolinera de la M-40. Tráete al Doc y la furgoneta. Urgente.»
«¿Qué pasa?»
«Niños. Posible sobredosis.»
Luego al 112. Cuando volví, Ainhoa me llevó a la furgoneta. El olor a vómito y sudor me golpeó. En el asiento trasero, un bebé lloraba débilmente. Demasiado débil. Y delante…
Dos cuerpos inmóviles. Jeringas en el salpicadero. Labios morados.
«No son mis padres», susurró Ainhoa. «Son mi tía y su novio. Mamá se fue al cielo. Pero ellos empezaron con esa medicina que les hace dormir…»
Sirenas. Muro llegó primero, con el Docmédico en la Legiónsiguiendo en nuestra furgoneta.
El Doc examinó a Pablo al instante. Muro miró la escena y maldijo en voz baja.
Llegaron ambulancias. Policía. Trabajadores sociales. Ainhoa se aferró a mí.
«Se van a llevar a Pablo», lloró. «Lo siento, lo siento tanto…»
Me agaché. «Ainhoa, eres una heroína. Tienes seis años y salvaste a tu hermano.»
Una trabajadora social se acercó. «Debemos proceder con la ubicación»
«Juntos», dije.
«No siempre es posible»
Muro se interpuso, su metro noventa imponiendo silencio. «Esa niña es la única madre que conoce el niño. Sepárelos y los romperán.»
Más motos llegaban. Pronto, cincuenta Lobos rodeaban el lugar.
La trabajadora social sudaba. «Es complicado»
«No», dije. «Los Fernández, socios del club. Ella, enfermera; él, guardia civil retirado. Cuidarán de ellos.»
El Doc asintió. «El niño está débil, pero estable.»
La tía, ahora consciente, gritaba desde la ambulancia: «¡Ainhoa! ¡No te vayas!»
Ainhoa enterró la cara en mi chaleco. «¿Volveré a verlos?»
Miré a los Fernández, que asintieron.
«Cuando quieras. Sois familia ahora.»
«¿Por qué nos ayudáis?», murmuró.
Recordé mi infancia en Carabanchel. «Porque alguien lo hizo por mí cuando no lo merecía. Los buenos moteros cuidamos de los nuestros. Y tú, pequeña, tienes más valor que todos nosotros juntos.»
Se fue con los Fernández, pero se volvió una última vez.
«Toro… Mamá decía que los ángeles a veces llevan tatuajes en lugar de alas.»
Tuve que apartarme, la garganta cerrada.
Un mes después, visité a Ainhoa en Fuenlabrada. Corrió hacia mí, limpia, con Pablo en brazosgordito ahora.
«Ayer se rio por primera vez», dijo orgullosa.
El club se volcó con ellos. Barbacoas los domingos. Ainhoa aprendiendo los nombres de las motos; Pablo, dormido en brazos de tipos que parecían osos de cuento.
La tía fue condenada. Tres años.
En nuestra concentración anual, Ainhoa habló ante cientos de moteros. Diez años ya, segura, fuerte.
«La gente cree que los Lobos dan miedo. Pero el miedo es tener seis años y no saber calmar a tu hermano.»
Mientras terminaba su discurso, abrazando a Pablo bajo el rugido de los motores, supe que aquella parada en la gasolinera no había sido casualidad. A veces, los milagros llegan en forma de niña descalza y un puñado de monedas sueltas.