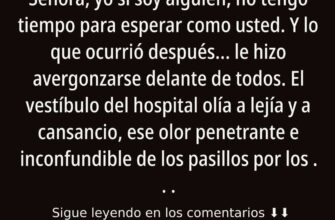Una mañana fría, mi padre conducía hacia su trabajo en Madrid y se detuvo en una gasolinera para repostar. Allí estaba una joven embarazada, de apenas diecinueve años, pidiendo limosna con los ojos llenos de desesperación. Le extendió la mano, suplicando ayuda, pero él, con un gesto de incomodidad, murmuró que no llevaba suelto y subió de nuevo al coche dispuesto a marcharse.
Sin embargo, algo en su conciencia le obligó a detenerse. Bajó la ventanilla y la llamó. “¿Cómo has llegado a esto?” le preguntó, con voz más suave esta vez. La chica, llamada Lucía Fernández, le contó entre lágrimas que sus padres la habían echado de casa al descubrir que estaba embarazada sin estar casada. No tenían dinero, ni trabajo, ni a dónde ir. Mi padre, Javier Morales, sintió un nudo en el estómago. “¿Tienes algún ingreso? ¿Alguien que te ayude?” Ella negó con la cabeza, abrazándose el vientre como si temiera que el mundo le arrebatara lo único que le quedaba.
Entonces, después de un silencio cargado de emoción, tomó una decisión. Sacó su tarjeta de visita y se la entregó. “Llámame mañana,” le dijo con firmeza.
Al día siguiente, Lucía lo llamó. Mi padre la recibió en su oficina en el centro de la ciudad, donde le ofreció un puesto sencillo al principio: contestar llamadas, organizar documentos. Pero su determinación era evidente. Semanas después, ya no era la chica de la gasolinera, sino una empleada valiosa. Con los años, ascendió hasta convertirse en subdirectora, construyó su propia familia y, aunque la vida le había dado golpes duros, supo levantarse.
Y todo porque un hombre, en un instante de humanidad, decidió no seguir de largo.