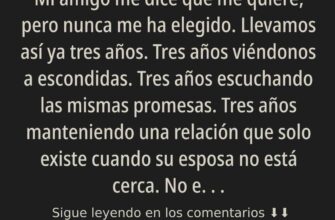Cuando Tomás Álvarez cumplió treinta años no tenía esposa ni hijos; sólo una habitación alquilada en el centro de Alcalá de Henares y una aula llena de sueños que no le pertenecían.
*Imagínate la foto del banquete de bodas.*
Una tarde lluviosa escuchó, entre murmullos de profesores, el rumor de tres huérfanos Lola, Celia y Benito cuyas padres habían fallecido en un accidente. Tenían diez, ocho y seis años.
Seguramente acabarán en un orfanato, comentó alguien. Nadie los querrá. Son demasiado caros, demasiados problemas.
Tomás se quedó callado. Esa noche no lanzó ni una sola almohada.
A la mañana siguiente los vio en los escalones de la escuela: mojados, hambrientos y tiritando. Nadie había venido a recogerles.
Al fin de semana, hizo lo que nadie más se habría atrevido: firmó él mismo los papeles de adopción.
La gente se reía de él.
¡Estás loco!, le gritaban. Estás solo, ya tienes tus propios problemas. Mándalos al orfanato, les irá mejor.
Tomás no les hizo caso. Les preparó la comida, reparó sus ropas y les ayudó con los deberes hasta altas horas de la noche. Su sueldo era modesto, la vida dura, pero la casa siempre resonaba con risas.
Los años pasaron y los niños crecieron. Lola se convirtió en pediatra, Celia en cirujana y Benito, el más pequeño, en un abogado famoso especializado en los derechos de los menores.
En la ceremonia de graduación, los tres subieron al escenario y recitaron las mismas palabras:
No tuvimos padres, pero tuvimos un profesor que nunca nos abandonó.
Veinte años después, bajo una lluvia ligera, Tomás Álvarez se sentaba en los escalones frontales, con el pelo encanecido pero una sonrisa tranquila. Los vecinos que antes se burlaban ahora le saludaban con respeto. Los parientes lejanos, que alguna vez les dieron la espalda a los niños, reaparecían de repente, fingiendo interés.
Tomás, sin inmutarse, simplemente miró a los tres jóvenes que le llamaban Papá y comprendió que el amor le había regalado la familia que nunca creyó poder tener.
El profesor que escogió una familia Parte II
Los años siguieron transcurriendo y el vínculo entre Tomás Álvarez y sus tres hijos se volvió cada vez más fuerte. Cuando Lola, Celia y Benito lograron el éxito cada uno en una carrera dedicada a ayudar al prójimo comenzaron a planear una sorpresa.
Ningún regalo podía compensar lo que Tomás les había dado: un techo, educación y, sobre todo, cariño. Pero querían intentarlo.
Una tarde soleada lo llevaron de paseo en coche sin decirle el destino. Tomás, ya con cincuenta años, sonrió desconcertado mientras el vehículo cruzaba un camino bordeado de álamos.
Al llegar, se quedó sin palabras: ante él se alzaba una espléndida villa blanca rodeada de flores, con un letrero en la entrada que decía **Casa Álvarez**.
Tomás parpadeó, conmovido.
¿Qué qué es esto?, murmuró.
Benito le rodeó el hombro.
Esta es tu casa, papá. Nos diste todo. Ahora es tu turno de tener algo bonito.
Le entregaron las llaves, no solo de la casa sino también de un elegante coche plateado aparcado en la entrada. Tomás rió entre lágrimas, sacudiendo la cabeza:
No era necesario no necesito nada de todo esto.
Celia sonrió dulcemente.
Pero debemos dártelo. Gracias a ti aprendimos lo que significa una familia de verdad.
Ese mismo año lo llevaron a su primer viaje al extranjero: París, Londres y luego a los Alpes suizos. Tomás, que nunca había abandonado su pueblito, descubrió el mundo con la mirada de un niño.
Envió postales a sus antiguos colegas, firmándolas siempre de la misma forma:
De parte del señor Álvarez orgulloso padre de tres hijos.
Y mientras contemplaba los atardeceres sobre costas lejanas, Tomás comprendió una verdad profunda: había salvado a tres niños de la soledad pero, en realidad, fueron ellos quienes lo habían salvado a él.