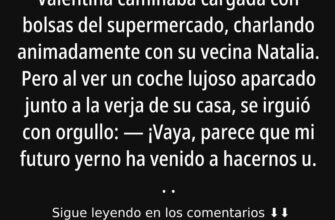Pues a los cuarenta y cuatro años tendré que rehacer mi vida por completo pensaba Lola mientras llenaba la maleta, cerrando cada compartimento como si encerrara recuerdos que necesitaba dejar atrás. Le contaré al hijo cuando me establezca en el nuevo lugar. Qué suerte que mi madre sigue viva; una lástima que mi padre ya no esté, se marchó tempranamente al otro mundo. Él había sido odontólogo y yo, como él, había elegido el mismo camino.
Lola había puesto término a su matrimonio. El divorcio había sido como una hoja que se desprende sin rasgaduras; Arturo, su exmarido, estaba listo para la separación porque ella le había advertido en varias ocasiones:
Si no dejas tus juegos de azar, me divorcio. Ya no quiero seguir sosteniéndote.
Arturo había prometido abandonar esa costumbre, pero nunca logró arrancarla de raíz. Viven veintidós años juntos, y diez de ellos bajo el mismo techo de una vivienda heredada de la abuela, una vivienda de dos habitaciones en el centro de Valencia que jamás abandonó. Las deudas se acumularon y, al principio, fueron la madre quien las pagó.
Cariña, no te separes de Arturo, rogaba la suegra, quizá algún día deje el juego. Yo también estoy harta de darle dinero. No consigo ni un céntimo para emergencias.
Yo también estoy cansada y ya no tengo fuerzas contestó Lola una tarde. He presentado la demanda y le informo para que la sorpresa no le tome desprevenido.
¿Y a dónde vas, hija? ¿Alquilarás? Esa casa es de Arturo, no puedes irte sin ella.
No pienso alquilar. Me traslado definitivamente a otra ciudad, pero no diré a cuál porque Arturo podría perseguirme allí. Me he despedido del trabajo; los odontólogos se necesitan en todas partes, no acabaré sin empleo. Siempre soñé con abrir mi propio consultorio, pero el marido pierde el dinero
Lola se instaló con su madre en su gran ciudad natal, Madrid. Tras concluir sus estudios había querido regresar de inmediato, pero se casó con Arturo y él se negó a mudarse, aferrándose a la vivienda que había heredado de su abuela, quien se había instalado con sus padres en la provincia.
¡Mamá, ya estoy aquí para quedarme, como te prometí! exclamó Lola, abrazando a su madre.
Muy bien, hija, te lo dije hace tiempo. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Nicolás te entenderá, ya está en la universidad brilló la madre, enfermera jubilada, con una sonrisa que parecía iluminar la estancia.
Al día siguiente, Lola preguntó:
¿Y el doctor Ildefonso, sigue trabajando o ya está pensionado?
Sigue al mando de su clínica privada; ya no trata pacientes, solo dirige. Te va a recibir, ya he hablado con él cuando me confirmaste que vendrías a vivir con nosotras.
Gracias, mamá, eres un ángel. Además, el amigo de mi padre siempre nos apoyó. Lo conocí en vacaciones y él mismo decía que podía contar conmigo siempre. Hoy iré a visitarlo.
Lola llevaba dos años ejerciendo como odontóloga en una clínica del barrio de Lavapiés. Se había habituado al bullicio de la ciudad, a su sillón y a sus pacientes habituales. Incluso su hijo Nicolás llegaba de vacaciones; él ya era mayor, pero aún no se había mudado con su padre.
Una mañana, después de despedir a una paciente, Lola se dirigió a la enfermera del mostrador, Kassandra:
Llama al siguiente.
Por favor, pase dijo Kassandra al abrir la puerta.
Lola echó una ojeada al hombre de mediana edad que acababa de entrar, notando que nunca lo había visto antes; debía ser su primer turno.
¿Habrá sido una cita por casualidad o alguien lo ha recomendado? pensó, y le indicó la silla.
El hombre se sentó, su rostro sereno como el agua de un lago.
Abra la boca ordenó Lola, inspeccionando, y anunció: caries en el tercio superior derecho, hay que extraer el diente número ocho.
Proceda, extráigalo respondió el hombre con voz corta.
Kassandra, prepara la jeringa de anestesia dijo Lola, dirigiéndose al hombre: le haré una inyección y no sentirá nada.
No necesito la inyección replicó él bruscamente.
¿Qué no? confundida Lola.
Entonces trate sin ella
Lola se quedó helada, pensando:
O es un robot o es un masoquista que disfruta del dolor Mejor aguantaré se dijo a sí misma, mientras encendía el taladro.
Ese paciente le irritaba sin razón; ni siquiera una mueca de dolor cruzó su rostro cuando el taladro rozó la encía. Tras aplicar la medicación, Lola, con ternura, preguntó:
¿Le duele?
No respondió él, manteniendo la calma, aunque Lola sabía que era insoportable.
Lo espero el pasado mañana para colocar la obturación dijo, mientras él se levantaba y Kassandra lo observaba con curiosidad.
Qué tipo de hombre, comentó Kassandra cuando la puerta se cerró. Tan valiente, sin inyección
Yo diría que es hipócrita, replicó Lola. Soporta el sufrimiento sin mostrarlo; si tiene miedo, que lo admita. No hay necesidad de fingir valor.
Lola, creo que él está enamorado de usted, dijo Kassandra con una sonrisa. No la ve solo como doctora, sino como mujer. Tal vez finge dureza para impresionarla.
Vaya, Kassandra, tu imaginación ha volado rió Lola.
No es fantasía. No te has dado cuenta, pero yo sí. Tengo la intuición de que pronto le propondrá una cita.
¿Y cómo se llama? preguntó Lola. ¿Prochor, no? Pues no tiene ninguna oportunidad
¿Por qué? indagó Kassandra, algo decepcionada.
Porque me atraen los hombres sensibles, honestos, que no esconden sus emociones. Él parece un Terminator.
El día señalado, el hombre llegó puntual al final de la jornada. Kassandra lo saludó como a un viejo conocido.
Adelante, Prochor Antón.
Lola también le dio la bienvenida, aunque con frialdad.
Buenas, tome asiento. Hoy le pongo la obturación.
La labor resultó más larga de lo esperado, pero Prochor aguantó con dignidad.
¿Le dolió? volvió a preguntar Lola.
No respondió él, breve.
Seguramente miente pensó Lola, preparando el composite.
Cuando todo estuvo listo, Prochor se incorporó, miró fijamente a Lola y dijo:
Gracias Creo que hoy soy su último paciente. Tengo coche, puedo llevarlo a casa.
No, gracias, llego yo sola. ¿Le apunto una nueva cita?
Sí, apúnteme.
¿Tenemos algo el sábado?
Kassandra hojeó la agenda y, deslizando el dedo, respondió:
Sí, a las nueve de la mañana, el resto está completo.
Entonces a las nueve del día siguiente confirmó él.
Lola adoraba llegar al trabajo los sábados; los autobuses eran escasos, no había atascos y el aire era más ligero. Entró a la clínica, se cambió con calma, se puso la bata blanca y, antes de sentarse frente a la ventana, se sirvió un café.
Veía a Prochor pasear por la calle, inquieto; caminaba, se sentaba en un banco, volvía a levantarse. Su expresión era distinta a la del sillón.
Qué habrá pasado con él, que ahora parece tan inseguro se preguntó Lola.
Guardó la taza, abrió la ventana y gritó:
¡Prochor, pase!
¿Ya son las nueve? replicó él, sorprendido.
No importa la hora, ya estamos aquí sonrió Lola y cerró la ventana.
Prochor entró, ruborizado, y confesó:
No estoy del todo listo.
No pensé que fuera un robot.
¿Puedo sentarme ahora o después?
¿Por qué después? preguntó Lola.
El hombre, pálido, explicó:
No soy valiente, pero le temo En realidad le temo a los dentistas, siempre me preparo mentalmente antes de venir.
No entiendo, ¿por qué rechazó la inyección?
Porque los pinchazos me asustan aún más admitió.
Ah, ya veo dijo Lola seriamente. No es gracioso, el miedo a las agujas es común. Pero le prometo que será casi indoloro.
Tras la anestesia, Lola le sonrió calurosamente; él correspondió. El procedimiento terminó rápido y sin contratiempos.
El lunes siguiente, Prochor apareció en la clínica con un gran ramo de flores, mirando el reloj. Los compañeros médicos lo observaban intrigados, preguntándose quién recibiría tal obsequio matutino.
Lola se acercó, y él le entregó el bouquet:
Buenos días, es para usted. Resulta que la inyección no duele. Gracias, y si quiere, podríamos cenar juntos esta noche.
¡Qué formalidad! exclamó Lola. Claro que sí.
Perfecto, ya tengo su número, le llamaré. No puedo esperar a la velada.
La cita resultó perfecta, y Lola recordó las palabras de Kassandra: Prochor era, en efecto, un hombre encantador, sensible y lleno de emoción.