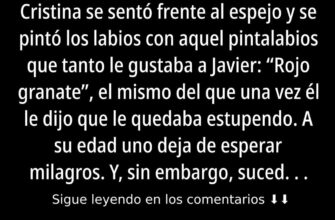Después del funeral de mi marido, mi hijo me llevó a las afueras del pueblo y me dijo: «Bájate aquí del autobús. Ya no podemos ocuparnos de ti». Pero en mi corazón guardaba un secreto cuyo remordimiento les pesaría para siempre
El día que enterramos a mi esposo caía una llovizna suave. Aquel paraguas negro pequeño no bastaba para cubrir la soledad de mi alma. Sostenía una vela, mirando la tumba recién abierta, la tierra aún húmeda, y temblaba. Mi compañero de casi cuarenta años mi Antonio se había convertido en un puñado de tierra fría.
No tuve tiempo de hundirme en el dolor. Mi hijo mayor, Javier, en quien mi marido había confiado ciegamente, se apoderó de las llaves de la casa sin vacilar. Años atrás, cuando Antonio aún estaba sano, había dicho: «Nos hacemos mayores, vamos a poner todo a nombre de nuestro hijo. Si todo es suyo, él se hará cargo». Yo no me opuse. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Así que la casa, los papeles, todo quedó a nombre de Javier.
Al séptimo día del funeral, Javier me invitó a dar un paseo. No imaginé que aquel viaje sería como una puñalada. El coche se detuvo en las afueras de Toledo, cerca de una parada de autobuses. Javier, con voz helada, dijo:
Bájate aquí. Mi mujer y yo no podemos ocuparnos de ti. A partir de ahora, tendrás que valerte por ti misma.
Me zumbaban los oídos, la vista se me nublaba. Creí haber oído mal. Pero sus ojos eran fríos, como si quisiera echarme de inmediato. Me quedé sentada al borde de la carretera, junto a una taberna, con apenas una bolsa de ropa. Aquella casa donde había vivido, criado a mis hijos, cuidado de mi marido ya no era mía. No tenía derecho a volver.
Dicen: «Cuando pierdes a tu esposo, te quedan tus hijos». Pero a veces, tener hijos es como no tener ninguno. El mío me había arrojado a la calle. Sin embargo, Javier no sabía una cosa: yo no estaba completamente desamparada. Siempre llevaba en el bolsillo un libretón del banco: el dinero que Antonio y yo habíamos ahorrado durante toda nuestra vida, más de cien mil euros. Lo guardamos en secreto, sin que nuestros hijos ni nadie lo supiera. Antonio solía decir: «La gente solo es buena contigo mientras les sirves de algo».
Aquel día decidí callar. No iba a mendigar, no iba a revelar mi secreto. Quería ver cómo me trataban Javier y la vida misma.
La primera noche, dormí bajo el toldo de una pequeña cafetería. La dueña doña Carmen se apiadó de mí y me dio un café caliente. Cuando le conté que acababa de perder a mi marido y que mis hijos me habían abandonado, solo suspiró:
Hoy en día hay muchos casos así, hija. Los hijos a veces valoran más el dinero que la sangre.
Alquilé una habitación modesta, pagando con los intereses de mi cuenta. Fui prudente: nunca conté a nadie que tenía ahorros. Vivía con sencillez: ropa usada, pan duro y garbanzos, sin llamar la atención.
Muchas noches, acurrucada en la cama, recordaba la casa vieja, el crujir de las maderas, el aroma del café que preparaba Antonio. Los recuerdos dolían, pero me repetía: mientras viva, debo seguir adelante.
Poco a poco me adapté. De día, buscaba trabajo en el mercado: limpiar verduras, cargar cajas, envolver paquetes. Me pagaban poco, pero no me importaba. Quería mantenerme en pie, no depender de limosnas. Los tenderos me llamaban «la señora Rosa». No sabían que, al caer la tarde, yo volvía a mi cuarto, abría mi libreta de ahorros, la miraba un instante y la guardaba. Era mi secreto para seguir viviendo.
Un día, me encontré con una antigua amiga Isabel. Al verme en la pensión, le conté que mi marido había muerto y que la vida se había vuelto dura. Se compadeció y me ofreció trabajo en el bar de su familia. Acepté. El trabajo era duro, pero tenía comida y techo. Y más razones para guardar mi secreto.
Mientras, llegaban noticias de Javier. Vivía con su mujer e hijos en una casa grande, había comprado un coche nuevo, pero jugaba en el casino. Un vecino me susurró: «Seguro que ya ha hipotecado la casa». Escuché con dolor, pero decidí no buscarlo. Él había abandonado a su madre en una carretera; yo no tenía nada más que decirle.
Una tarde, mientras fregaba el bar, un desconocido vino a buscarme. Iba bien vestido, pero su mirada era fría. Lo reconocí: era un amigo de Javier. Me miró fijamente y preguntó:
¿Es usted la madre de Javier?
Asentí con cautela. Él se acercó, su voz cargada de amenaza:
Nos debe miles de euros. Ahora está escondido. Si aún lo quiere, ayúdelo.
Me quedé helada. Solo sonreí levemente:
Ahora soy pobre. No tengo nada para ayudarle.
Se fue enfadado. Pero aquello me hizo pensar. Amaba a mi hijo, pero él me había herido. Me dejó tirada en la carretera. Ahora recibía su castigo, ¿era eso justo?
Meses después, Javier apareció. Estaba demacrado, ojeroso. Al verme, cayó de rodillas y lloró:
Madre, me equivoqué. Soy un desgraciado. Por favor, sálvame. Si no, mi familia se hundirá.
Mi corazón latió con fuerza. Recordé las noches que lloré por él, recordé el abandono. Pero también recordé lo que Antonio me dijo antes de morir: «Pase lo que pase, sigue siendo nuestro hijo».
Guardé silencio un largo rato. Luego entré en mi habitación, saqué el libretón con más de cien mil euros y lo puse frente a Javier. Mis ojos estaban serenos, pero firmes:
Esto es lo que tus padres ahorraron toda la vida. Lo escondí porque temí que lo malgastaras. Ahora es tuyo. Pero recuerda: si vuelves a faltarle al respeto a tu madre, aunque tengas todo el oro del mundo, jamás podrás redimirte.
Javier lo tomó con manos temblorosas. Lloraba como un niño.
Sabía que quizá cambiaría, quizá no. Pero al menos, como madre, había cumplido mi último deber. Y el secreto de aquel ahorro, por fin, había salido a la luz… justo cuando más se necesitaba.