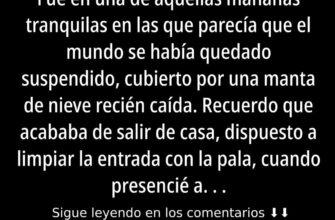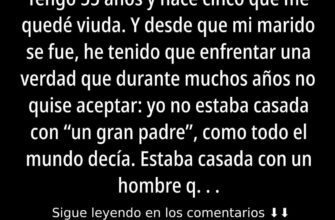El despertador de Nuria Martínez sonó a las seis y media, aunque podía haber dormido más. Lo puso no por necesidad, sino por el miedo a no arrancar el día a tiempo. Mientras la casa aún guardaba silencio, ella tiraba la colada, empaquetaba para su marido Carlos un tupper de pollo con quinoa, comprobaba que su hijo Álvaro había firmado el cuaderno de inglés y revisaba el correo marcado como urgente. En el baño el espejo se empañaba con la ducha y Nuria se veía fragmentada: la frente, las pestañas, la línea de la boca que, en los últimos meses, se había vuelto más dura.
Trabajaba como gestora de proyectos en una consultora donde todo se medía en plazos y riesgos. Cada minuto aparecían mensajes en el chat y su mano, sin pensar, respondía aunque estuviera frente a la olla. Sabía que, si no contestaba al instante, alguien pensaría que había caído, y tendría que demostrar que seguía allí. Siempre estaba allí.
Álvaro, de diez años, se despertaba irritado y con pesadez. Carlos se levantaba antes y se iba a la obra, dejando a Álvaro en la escuela si Nuria se retrasaba. No era un mal marido; simplemente vivía en modo debe, al igual que ella, y cuando por la noche se hundía en el sofá, su cansancio parecía una ley de la naturaleza. Nuria se sorprendía a sí misma envidiando esa franqueza: cansado, pues te acuestas. Su propio agotamiento siempre exigía explicaciones.
Ese lunes recordó que cumplía cuarenta y uno al ver, por casualidad, una notificación de cumpleaños en el calendario. La había puesto ella misma para no olvidarlo y, sin embargo, la había dejado pasar. Miró la fecha, la lista de tareas y cerró el aviso. En el metro, aferrada al pasamanos, repasaba mentalmente: aprobar el presupuesto, recoger el pedido del punto de recogida, llamar a su madre porque se enfadaría si no lo hacía. Los saludos de los compañeros llegaban en breves mensajes con emojis y ella respondía gracias a la automática.
En otro barrio, en la escuela de la calle Gran Vía, la profesora Rosa Fernández comenzaba su primera clase a las ocho y quince. Tenía cuarenta y ocho años y daba literatura, aunque en los últimos años se sentía más como una operadora de centralita. Los niños parloteaban, los padres mandaban mensajes, la directora enviaba tablas que había de rellenar para la tarde. Rosa llevaba cuadernos en la mochila, corregía redacciones en el autobús y en la cocina mientras la patata hervía en la olla.
Su hija, la estudiante Marisol, vivía sola pero llamaba casi a diario, y la conversación terminaba siempre en pedidos: transferir dinero, consultar horarios de AVE, ayudar con documentos. Rosa no sabía decir no ahora. Le parecía que, si se negaba, sería una mala madre, una mala profesora, una mala persona. Llevaba en la cabeza las expectativas ajenas como una lista de reglas inquebrantables.
En la sala de profesores había galletas, alguien había traído para el té. Rosa tomó una, luego otra, y sintió cómo subía la irritación. No era por la galleta, sino por ella misma. Escuchaba a sus colegas comentar a dónde habían ido el fin de semana, quién logró un masaje, y percibía en la palabra logró una indirecta, como si le dijeran: si tú también pudieras. También podría lograrlo, si fuera más organizada, si no se disolviera en los pedidos de los demás.
En la clínica donde trabajaba Carmen Ruiz, a las nueve de la mañana ya había fila. Tenía cincuenta y dos años, era enfermera de planta y su consulta olía a antiséptico y a polvo de papel de historias clínicas. Los pacientes llegaban con tos, presión arterial, certificados para el trabajo. Carmen escuchaba, prescribía, explicaba y, entre turnos, respondía a las preguntas de la auxiliar y revisaba que el sistema no se hubiera colgado.
Su propia presión la medía rara vez. No por desconocer el riesgo, sino por no querer ver los números. Cuando todo el día son números ajenos, los propios parecen un problema superfluo. En casa la esperaba su padre, un anciano que había sufrido un ictus, con quien vivía desde hace tres años. Podía llegar a la cocina solo, pero se confundía con las medicinas, y Carmen organizaba pastillas en cajas semanales como si eso pusiera orden en el resto.
La cuarta mujer, Ainhoa Llorente, trabajaba por cuenta propia. Tenía treinta y siete años y hacía manicura a domicilio. Su estudiopiso en una nueva urbanización tenía dos ventanas que daban a una calle ruidosa, un préstamo hipotecario y una vida de urgencias. Ainhoa trabajaba de sol a sol porque cada cliente cancelado significaba un agujero en el presupuesto. Publicaba en redes fotos de uñas impecables, anotaba horas libres y respondía a los mensajes hasta las dos de la madrugada.
Su novio, José, vivía con ella pero se consideraba más inquilino que compañero. Ayudaba ocasionalmente, podía recoger paquetes o sacar la basura, pero en general pensaba que Ainhoa se las arreglaba sola, así que ella también. Ainhoa no discutía. Temía que una pelea se convirtiera en escándalo, y el escándalo en separación, y la separación en otro punto más en su lista de problemas. Ya tenía suficiente.
Lo que las unía no era la edad ni la profesión, sino la forma en que cargaban la vida como si fuera una cuerda que se rompería al soltar un solo hilo. Y alrededor de ellas resonaban voces contradictorias.
Nuria escuchaba esas voces en la oficina cuando los colegas hablaban de productividad y equilibrio adecuado. En su feed de redes aparecían vídeos de mujeres corriendo, tomando batidos verdes y hablando del amor propio. Nuria los miraba con una ira cansada; la sonrisa les parecía otra obligación más.
Rosa oía esas voces en el chat de padres, donde madres discutían sobre actividades extraescolares y tutores, y en las conversaciones con vecinas que podían criticar a la carrera y reírse de las amas de casa. Carmen las escuchaba en la sala de espera, donde los pacientes exigían atención y al mismo tiempo se quejaban de que los médicos no hacen nada. Ainhoa las sentía en los comentarios: ¿Cómo lo haces todo? y, justo después, pero tú te quedas en casa.
El primer llamado de alarma de Nuria llegó un miércoles, en el metro. Sostenía el móvil y leía un mensaje del jefe: Hoy hay que cerrar, si no nos retrasamos. De repente el tren frenó bruscamente y sintió en el pecho un nudo como si alguien le apretara el corazón. El aire escaseó. Intentó respirar hondo, pero el aliento salió corto y punzante.
Pensó que iba a caer. No quería caer. Le avergonzaba la idea, como si el derrumbe fuera una debilidad. Bajó en la siguiente estación, se sentó en un banco y se apoyó la mano en el pecho. El ruido de la ciudad la envolvía: voces al teléfono, gente masticando croissants. Miró sus rodillas y empezó a contar respiraciones.
Sacó del bolso una botella de agua, tomó un sorbo y sintió que el nudo se aflojaba, poco a poco, como si el cuerpo negociara con ella. Diez minutos después se levantó y llamó a un taxi hacia la oficina. En el coche escribió al jefe: Llegaré en una hora, me siento mal. Los dedos temblaban; parecía que el temblor se veía en la pantalla.
El jefe respondió: Vale. Aguanta. Nuria leyó esas dos palabras y sintió un vacío extraño. Aguanta era una frase habitual, pero ahora sonaba a orden.
El llamado de alarma de Rosa llegó el viernes por la noche. Revisaba cuadernos en la cocina, la sopa se enfriaba, y su hija Marisol, al teléfono, le decía que necesitaba dinero urgentemente para un pago. Rosa intentó averiguar de qué se trataba y, al mismo tiempo, recordaba que al día siguiente había que organizar un sábado de limpieza en la escuela.
En ese momento llegó un mensaje de un padre: ¿Por qué mi hijo tiene un tres? Tiene que explicarse. Rosa sintió una ola de calor subirle por la garganta. Le dijo a su hija: Espera, no puedo ahora, y la hija se molestó. Luego Rosa abrió el mensaje del padre y respondió de forma demasiado brusca, casi áspera. Lo envió y al instante se arrepintió.
Se quedó mirando la pantalla, sintiendo la vergüenza adherida a la garganta. Quería retroceder, borrar, hacerlo diferente, pero el mensaje ya había volado. Apagó el móvil, se fue al baño, cerró la puerta y se quedó apoyada en el lavabo. En el espejo vio manchas rojas en el cuello.
El llamado de alarma de Carmen fue médico, pero igual de inesperado. Un lunes, después de la consulta, sintió un fuerte dolor de cabeza y náuseas. La auxiliar le dijo: Carmen, está pálida. Carmen se encogió de hombros, pero una hora después comprendió que no podía ignorarlo.
Entró al quirófano, pidió que le tomaran la presión. Los números del tensiómetro estaban por los cielos. Carmen miró los datos y, en lugar de pensar en sí, se centró en el día siguiente, en que tendría que alimentar a su padre, en que los pacientes se quejarían si cancelaba citas. Entonces escuchó su propia voz, seca y profesional: Necesito baja médica. Decirlo resultó más difícil que diagnosticar a un paciente.
Ainhoa sintió su crisis en forma de entumecimiento en los dedos. Fue una noche, mientras terminaba un esmalte, cuando de pronto no sintió la punta del pulgar. Sonrió al cliente, le dijo: Un momento, y se dirigió al baño, dejó correr el agua fría sobre sus manos. El entumecimiento no pasó.
Volvió, terminó la sesión, cobró, despidió a la clienta, cerró la puerta y se sentó en el suelo del recibidor. En su cabeza giraba la idea: si las manos fallan, todo se cae. El préstamo, los suministros, la comida, la luz. Abrió el móvil y buscó entumecimiento manos manicura. Los artículos hablaban de síndrome del túnel carpiano, inflamación, cirugías. La ansiedad subió como una ola.
José llegó tarde, con una bolsa del supermercado. Vio a Ainhoa en el suelo y preguntó: ¿Qué pasa?. Ella intentó explicar, pero las palabras salían truncas. José se sentó a su lado, miró sus manos y dijo: Descansa unos días. Lo dijo sin mala intención, pero Ainhoa escuchó falta de comprensión. Unos días para ella significaban menos dinero y clientes insatisfechos.
Estos episodios no fueron catástrofes. Nadie murió, nadie perdió el empleo en un día. Pero después de cada uno, la estabilidad previa se volvió frágil. Cada mujer sintió que no podía seguir así, aunque no sabía cómo.
Esa tarde, Nuria llegó a casa más tarde de lo previsto. Carlos ya había alimentado a Álvaro; en la mesa había un plato de pasta fría. Nuria se quitó el abrigo, se sentó y dijo: Me sentí mal en el metro. Trató de hablar con calma, pero la voz tembló.
Carlos la miró atento. ¿El corazón? preguntó. Nuria encogió de hombros. Quería que él entendiera que no era solo el corazón. Carlos respondió: Mañana vas al médico. Yo llevo a Álvaro. En sus palabras no había lástima, sino practicidad, y eso, extrañamente, la alivió.
Al día siguiente, tomó cita en el centro de salud mediante la app. Solo había disponibilidad la semana siguiente, por la mañana. Nuria quería cancelar porque tenía una reunión, pero recordó la banca del metro y el miedo a caer. Escribió al jefe: Necesitaré salir una hora; he reservado al médico. Lo envió y esperó como si la llamaran al escenario.
El jefe contestó al minuto: Vale, avisa al equipo. Nuria volvió a leer el mensaje y sintió que algo dentro se relajaba ligeramente. No era que el mundo se volviera más amable, sino que ella se permitió una pequeña acción sin justificaciones.
Rosa, al día siguiente, acudió a la directora. Portaba una impresión de la conversación con el padre y sentía las manos sudorosas. La directora, mujer rigurosa pero cansada, la escuchó. Rosa dijo: Me he pasado de la raya. Me da vergüenza. No consigo responder a todos los mensajes. ¿Podemos limitar el horario de respuesta?. La directora suspiró: Todos vemos que no aguantamos. Propongo una norma: contestar hasta las siete de la tarde, y después lo dejamos para el día siguiente. Rosa sintió alivio, y al mismo tiempo culpa, como si se hubiera pedido permiso para una ventaja.
Llamó a su hija Marisol y le dijo: Puedo ayudar, pero no siempre de inmediato. Yo también necesito descansar. Marisol guardó silencio, luego preguntó: Mamá, ¿estás enferma?. Rosa respondió: No, solo estoy cansada. Decirlo en voz alta era aterrador, porque en su mundo el cansancio debía soportarse en silencio.
Carmen recibió la baja médica por una semana. Salió de la clínica con el parte y una bolsa de medicinas, y sentía que la gente la miraba como a una impostora. En casa, su padre preguntó: ¿Qué haces en casa?. Carmen respondió: El médico me ha dicho que descanse. Él refunfuñó: Descansar es para los jóvenes. Carmen no discutió.
Llamó al servicio social que le habían recomendado y preguntó por una cuidadora unas horas al día. Le explicaron los documentos, la lista de espera, la necesidad de una solicitud y certificados. Carmen anotó todo en una hoja y sintió de nuevo la frustración: todo volvía a ser papel y espera. Pero decidió iniciar el proceso, porque si no, su presión pronto se convertiría en algo más que números.
Ainhoa, al día siguiente, no canceló a sus clientes. Desplazó a dos para la tarde y a otro para el día siguiente; para ella eso ya era una catástrofe mental. Les escribió a varios habituales: Necesito aligerar el horario por salud. Uno respondió comprensivo, otro secó: Vale. Una clienta preguntó: ¿Estás enferma?. Ainhoa miró el mensaje, no respondió.
Buscó en internet un ortopedista y pidió una cita pagada, porque la espera del seguro era larga. El dinero lo sacó de los ahorros reservados para las vacaciones, que nunca llegaron. En la clínica el doctor habló de sobrecarga de muñecas, de la necesidad de pausas, ejercicios y una férula. La palabra necesidad sonó como amenaza.
En casa, Ainhoa le dijo a José: Necesito que tomes parte de las tareas domésticas. No lo consigo sola. José se ofendió al principio. ¡Tú estás en casa!, replicó. Ainhoa lo miró y, por primera vez, no suavizó: Trabajo en casa. Es trabajo. Si me quedo sin salud, ambos nos quedaremos sin dinero. José se quedó callado, luego aceptó: De acuerdo, repartamos. No fue una revelación romántica, solo una conversación en la que ella no cedió.
A mediados del mes, cada una alcanzó un punto sin retorno.
Para Nuria, fue una reunión de planificación con el director. Le ofreció otro proyecto porque eres la que mejor lo hace. Sintió el familiar pinchazo de orgullo mezclado con miedo. Imaginó de nuevo el metro, la falta de aire, el mensaje interno aguanta. Respondió: No lo tomo. Ya llego a mi límite. Puedo ayudar a pasar la posta, pero no dirigiré. El silencio se adueñó de la sala. Alguien hizo clic con su bolígrafo. El director la miró y preguntó: ¿Estás segura?. Nuria asintió. Dentro temblaba, pero su decisión no nació del hábito, sino de la voluntad. El director dijo: Muy bien, lo redistribuiremos. No se derrumbóAl salir del edificio, Nuria inhaló el fresco aire madrileño, sintiendo por primera vez que el futuro, aunque incierto, ya no llevaba el peso de una carga imposible.