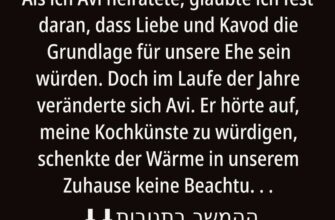Tía Rita
Tengo 47 años. Soy una mujer corriente, de esas que pasan desapercibidas. Ni guapa, ni con buena figura. Sola. Nunca he estado casada ni quiero estarlo, pues pienso que los hombres son todos iguales, animales que solo quieren llenar la barriga y tirarse en el sofá. Y tampoco es que nadie me lo haya propuesto, ni casarse ni salir juntos. Mis padres ya mayores viven en Burgos. Soy hija única. Ni hermanas ni hermanos. Tengo primos, pero nunca quise tratar con ellos. Vivo y trabajo en Madrid desde hace quince años. Trabajo en una empresa, cada día la misma rutina: trabajocasa. Vivo en un bloque normal de pisos, en el barrio de Carabanchel.
Soy gruñona, cínica, no quiero a nadie. No me gustan los niños. Por Nochevieja fui a Burgos a ver a mis padres, una vez al año regreso a casa. Este año igual, volví, y al llegar a Madrid me dio por limpiar la nevera. Decidí tirar todas las congelaciones viejas: croquetas, empanadillas, unas albóndigas que tenía ahí muertas de risa. Todo fue a una caja. Bajé al portal; el ascensor ya estaba ocupado por un chaval de siete años. Le había visto alguna vez con su madre y un bebé en brazos. Ya ha hecho el cupo, pensé yo con desprecio, mientras él miraba fijamente mi caja. Salimos. Yo me dirigía al contenedor y él no se me despegaba. De repente, una vocecilla tímida: ¿puedo cogerlo? Es viejo, dije. Pero luego pensé, si quiere, que lo coja; al menos no está podrido. Cuando ya me iba, sin saber por qué, miré atrás. El niño recogía las bolsas con sumo cuidado y se las apretaba al pecho, como si guardara un tesoro. Pregunté: ¿y tu madre? “Está enferma, y mi hermana también. No puede levantarse”, dijo él. Me di la vuelta y subí a casa. Puse la cena al fuego.
Me senté, y seguí dándole vueltas en la cabeza al chaval. No soy persona compasiva, pero algo, no sé el qué, me hizo escoger lo que tenía de comida en casa: chorizo, queso manchego, leche, galletas, patatas, cebollas, hasta un trozo de carne del congelador. Al salir, caí en la cuenta: no sé en qué piso viven. Sé que más arriba del mío y listo. Así que empecé a subir, uno a uno. Por suerte, después de dos plantas, el chaval me abrió la puerta. No entendía nada, pero enseguida se apartó, dejándome entrar. La casa desprendía pobreza y limpieza extrema.
Ella estaba tumbada en una cama, acurrucada junto al bebé. En la mesa, un barreño de agua, trapos. Estaba claro que tenía fiebre, intentaban bajarla con paños húmedos. La niña también dormía, respirando mal. ¿Tienes medicinas?, pregunté al chaval. Algunas, me mostró unas pastillas caducadas. Toqué la frente de la mujer, ardía. Abrió los ojos y, desorientada, preguntó por Claudio. Le expliqué que era la vecina. Le pregunté los síntomas suyos y de la pequeña, y llamé a urgencias. Mientras venía la ambulancia, le di té con chorizo. Comía sin decir palabra, muerta de hambre. ¿Cómo podía todavía dar el pecho?
Llegaron los médicos, recetaron un montón de jarabes y hasta inyecciones para la pequeña. Fui a la farmacia, compré todo, pasé por el súper: leche, papillas, potitos. Y sin saber por qué, hasta una mona de juguete fosforita, ridícula, nunca antes había comprado cosas para niños.
Ella se llama Inés. Veintiséis años. Había vivido en Alcalá de Henares, ni siquiera en el centro, sino en un barrio de la periferia. Su madre y abuela eran madrileñas, pero su madre se fue tras un hombre de pueblo. Se trasladaron allí, trabajaba en una fábrica. El padre era técnico, murió electrocutado cuando Inés acababa de nacer. La madre, con el bebé en brazos, se quedó en la miseria. Pronto aparecieron compinches y el alcohol. En tres años, acabó destruida. De alguna manera los vecinos localizaron a la abuela en Madrid, quien se llevó a la niña. Cuando Inés cumplió quince, la abuela le contó todo, incluso que la madre había muerto de tuberculosis. La abuela era seca, tacaña y fumadora empedernida.
A los dieciséis Inés empezó a trabajar en el colmado. Primero reponedora, luego cajera. Al año murió la abuela. Inés se quedó sola. A los dieciocho salió con un chico; prometió casarse. Sin embargo, cuando la dejó embarazada, desapareció. Trabajó hasta el último día, ahorrando, sabiendo que no tenía a quién recurrir. Al mes de nacer su hijo, lo dejaba solo en casa y limpiaba portales. A la niña la tuvo porque el dueño del colmado la violó una noche, y después lo hacía cada vez que quería, amenazándola con despedirla. Cuando supo del embarazo, le dio 150 euros y la echó a la calle.
Toda esta historia me la confió esa misma noche. Dio las gracias y propuso devolverme el favor limpiando la casa o cocinando. No quise oír más agradecimientos y me fui. Esa noche no pegué ojo. Pensaba. ¿Para qué vivo? ¿Por qué soy así? No cuido de mis padres, ni les llamo. No quiero a nadie ni siento pena. Guardo el dinero. He juntado bastante, pero ¿para quién? Y, sin embargo, personas ahí mismo no tienen qué comer ni cómo curarse.
Por la mañana apareció Claudio, me puso un plato de torrijas en las manos y se escapó corriendo. Me quedé en la puerta, con el plato caliente. El aroma dulzón me fue ablandando por dentro, como si algo en mí despertara. Y sentí unas ganas inmensas de reír, de llorar y de comer…
Cerca de casa hay un pequeño centro comercial. La dueña de la tienda de ropa infantil, sin entender qué talla necesitaba, se ofreció incluso a venir conmigo a la casa. No sé si era cosa de hacer cajacomprendió que iba a llevarme medio negocioo se sintió tocada por mi historia. Al rato, tenía cuatro bolsas enormes de ropa para niño y para niña en el salón, además de una manta, almohadas, sábanas. Compré comida, hasta vitaminas. Me dio por gastarme todo. Me sentí útil.
Ya han pasado diez días. Me llaman tía Rita. Inés es una artistaza: mi piso ya parece otro, más acogedor. Yo he empezado a llamar a mis padres. Mando mensajes con la palabra BUENO para ayudar a los niños enfermos. No entiendo cómo vivía antes. Ahora cada tarde, tras salir del trabajo, corro a casa porque sé que me esperan. Y aún más: esta primavera nos vamos todos a Burgos. Los billetes de tren ya los tengo guardadosCuando les conté a mis padres, al principio no daban crédito¿Tú, Rita, con niños en casa?pero tras la sorpresa, mi madre empezó a hacer planes, como siempre, y mi padre dijo que al menos aquel viejo columpio del jardín tendría alguna utilidad. Inés se emocionó con la idea del viaje: nunca vio Burgos en primavera, ni pensó en pasear niños propios entre chopos y cerezos en flor. Hasta Claudio, que había pasado la vida encogido, caminaba más recto, y la pequeña aprendió a decir mi nombre: Ita, con la boca llena de galletas.
La casa, antes silenciosa, vibra cada tarde. Inés cocina y canta bajito mientras yo, sentada en el sofá, le ayudo a Claudio con los deberes. Hay risas, llantos y carreras. La vida se desparrama por el pasillo y hasta la vecina del tercero pregunta si puede venir a merendar. Yo pienso, a menudo sorprendida, que la felicidad llegó sin hacer ruido, disfrazada de cajas de croquetas frías y ropa usada.
Un día, Claudio se me acercó con toda la gravedad de sus siete años. Tía Rita, ¿vas a irte algún día? Me quedé helada. Entonces entendí la pregunta bajo la pregunta, la desconfianza de quien conoce demasiado pronto el abandono. Le miré a los ojos y, sin dudar, respondí: No. Mientras tú quieras, aquí estaré. Siempre.
Y esa palabra, siempre, se volvió mía también. Como si la hubiera estado esperando toda la vida, tibia y cierta, en el paladar. Por fin, tengo un lugar. Por fin, tengo a quién volver, a quién llamar familia. Y así, con esa certeza impensada, la tía Rita aprende a amar, tarde, sí, pero a tiempo de llenar la casay su corazónde primavera.