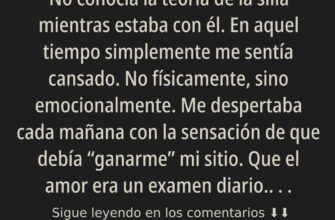Papá, por favor no vengas a la escuela hoy, ¿de acuerdo?
¿Por qué, Mencía? Hoy te van a entregar un premio y yo quería ver ese momento.
No, papá. Llegarán todos: los niños, los padres y tú
¿Y yo qué?
Llegas cubierto de polvo, papá. Directo del trabajo. Se reirán de ti
El hombre se quedó inmóvil. En su mano temblaba una flor marchita, arrancada del camino.
Tienes razón, hija mía susurró. Ya iba con prisas y no tuve tiempo de cambiarme. No quería llegar tarde.
¡Simplemente no vengas! exclamó la niña. ¡Me da vergüenza!
Él asintió y esbozó una sonrisa tenue.
Vale, Mencía. No iré.
Se dio la vuelta y se alejó, apretando con fuerza la única flor. Vivían en una humilde casita de adobe que él mismo había levantado años atrás. La madre se había ido cuando Mencía tenía apenas cinco años. Él trabajaba de sol a sombra, bajo la lluvia y el frío, para comprarle libros, botas y leche.
Papá, ¡no tenemos nevera!
Y bien, hija. En el balcón hace fresquito respondía, con una sonrisa que parecía hecha de luz.
Pasaron los años. Mencía se convirtió en una estudiante brillante, ganó concursos y se matriculó en la universidad de Madrid. Su padre le entregó todo lo que poseía.
Toma, hija, para el alquiler.
¡Pero quedarás sin nada!
Me quedará lo esencial: el orgullo de verte.
Volveré, lo prometo, y te llevaré a casa.
Él sólo agitó la mano.
No hace falta, hija. Ya estoy acostumbrado al patio, a mis gallinas y al silencio.
El tiempo se deslizó. Cada vez llamaba más veces, y ella contestaba con menos frecuencia.
Papá, estoy ocupada, te llamo después.
De acuerdo, cariño. Lo importante es que no pases hambre.
Una tarde, sin avisar, decidió aparecer. Llevó una bolsa con comida casera: croquetas, pan y tarta de manzana. En el vestíbulo lo interceptó el conserje del hotel.
¿A quién busca, señor?
A mi hija, Mencía González.
Ah, ¿a la señora del Evento Diamantes? Está en una gala de empresa, gran acontecimiento. Mejor deje el paquete aquí.
No, quiero verla aunque sea un instante.
Se dirigió al salón donde se celebraba una fiesta benéfica. Ella estaba junto al escenario, elegante y segura, rodeada de rostros conocidos. Él se acercó vacilante.
Mencía soy yo, tu papá.
Ella se giró de golpe.
¿Papá? ¡¿Qué haces aquí?!
Traigo un poco de comida de casa
¡Vete! ¡Esto es una reunión privada!
La bolsa se abrió, latas y botes rodaron a sus pies. Se agachó para recogerlos y murmuró:
Perdón no quería avergonzarte.
Se marchó en silencio. Una empleada de limpieza se acercó y le ayudó a juntar las cosas.
No sufras, papá. Los niños regresarán aunque a veces sea demasiado tarde.
Él sonrió triste.
Sí, cuando ya nadie espera.
Los años siguieron su curso. Mencía se casó, forjó una carrera y decía que su padre ya no estaba vivo. Hasta que la empresa la invitó a un evento benéfico en un pequeño pueblo de la sierra. Tema: «Gente sencilla, corazones grandes».
En el escenario subió un anciano de manos ásperas y mirada tierna.
Me llamo Gonzalo García. No soy un hombre importante, pero sé lo que es el amor. Crié a mi hija solo. Ella se ha ido lejos, pero rezo por ella cada día. Si me escuchara, le diría: te quiero, aunque me hayas olvidado.
El salón quedó en silencio. Mencía se levantó, cubriéndose la boca con la mano.
Papá
Corrió al escenario y se fundió en sus brazos.
Perdóname, papá. Perdóname por haberte avergonzado.
Él la abrazó y susurró:
Hija, ya te perdoné hace tiempo. Sólo te estaba esperando.
Su historia recorrió todo el país. Después, Mencía creó la fundación «Corazón de Papá», dedicada a niños huérfanos y ancianos solitarios. En la primera gala, entre lágrimas, dijo:
La persona que me enseñó todo lo bueno nunca tuvo estudios, pero me dio la lección más importante: el amor verdadero no se avergüenza.
Tomó la mano de su padre.
Papá, hoy eres el invitado de honor.
El público se puso de pie. Él sonrió entre lágrimas.
Sabes, hija el dolor pasa, pero el amor nunca.