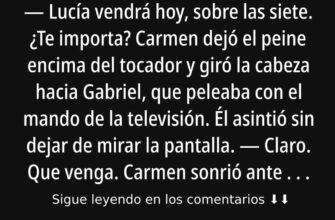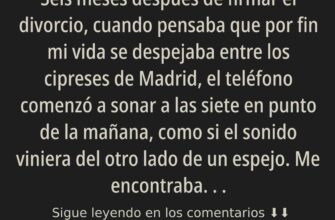Sofía cruzó los brazos, apoyándose en el respaldo de la silla. Sus ojos, de un azul frío, no se apartaban del rostro de Daniel. En él, la arrogancia habitual había desaparecido, sustituida por una tensión visible.
¿Crees que no me he preguntado, cada noche, si volver? dijo ella, despacio pero con firmeza. Cinco años he vivido con esa duda. Pero decidí esperar. Hasta que mis hijos fueran lo bastante mayores para entender quién eres en realidad.
Daniel aclaró su garganta, evitando mirarla directamente.
Huyiste. Me dejaste ante todos como un hombre abandonado. ¿Sabes lo que dijeron mis colegas? ¿Lo que pensaron en la empresa?
Me da igual, Daniel lo interrumpió. Si te hubiera importado yo y nuestro hijo entonces, hoy no estaría aquí, con dos niños que no te conocen y no te deben nada.
Un breve silencio pesó entre ellos. Desde la habitación de al lado, se escuchaban las risas de Lucas y Mateo jugando con sus cochecitos.
Quiero una prueba de paternidad dijo Daniel de repente. Quiero pruebas de que son míos.
Sofía arqueó una ceja.
Claro. Pero que sepas que el test no cambiará nada de lo ocurrido. Ni de lo que haré.
¿Y qué vas a hacer, Sofía? preguntó él, con un tono que pretendía ser seguro, pero en el que se colaba un atisbo de miedo.
Ella se inclinó ligeramente sobre la mesa.
Voy a quitarte todo lo que creías que era solo tuyo: reputación, tranquilidad y control sobre tu propia historia. Tengo documentos, Daniel. Mensajes, grabaciones. Todo lo que me dijiste en aquellos meses antes de irme. Y si quieres hablar de tribunales, estate seguro de que seré la primera en presentar una denuncia.
Su rostro enrojeció.
¿Chantaje?
No. Verdad. La verdad, como la verás tú mismo escrita en negro sobre blanco ante un juez.
Daniel se reclinó, intentando recuperar su aire de hombre en control.
¿Crees que puedes destruirme? Yo tengo contactos, dinero, poder.
Y yo tengo paciencia respondió ella con calma. Ya sabes cómo dice el refrán: la paciencia es el arma de los que ya no tienen nada que perder.
Un tímido golpe resonó en la puerta del comedor. Lucas asomó medio cuerpo.
Mamá, ¿podemos ir al parque cuando termine el señor de hablar contigo?
Sofía sonrió cálidamente.
Claro, cariño. Cinco minutos más.
Daniel miró a los niños con más atención por primera vez. Una sombra de duda cruzó su mirada, señal de un hombre que empezaba a entender que había perdido más que una batalla.
No quería llegar a esto murmuró, más para sí que para ella. Pero si quieres guerra la tendrás.
No, Daniel. Yo no quiero guerra. Quiero justicia. Y la justicia no te la dan el dinero ni los contactos. Solo la verdad puede dártela.
Se levantó, señalándole la puerta.
Ahora, por favor, vete. Mis hijos deben saber que cuando digo «basta», mi palabra es ley.
Daniel dudó un instante, luego se levantó de golpe, cogiendo su maletín. Antes de salir, se volvió:
Lo lamentarás.
Quizá respondió Sofía sin pestañear. Pero tú lo lamentarás más.
La puerta se cerró con un golpe seco. Sofía respiró hondo, mirando por la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suave, como un preludio de la tormenta que se avecinaba.
Lucas y Mateo entraron corriendo al comedor.
Mamá, ¿vamos ya al parque? preguntó Mateo.
Sofía los abrazó.
Sí, vamos. Y sabed una cosa: por grande que sea este mundo, yo siempre estaré con vosotros.
Esa tarde, mientras los niños jugaban entre las hojas mojadas, Sofía sintió que cada paso de vuelta a esta ciudad la acercaba al enfrentamiento final. Sabía que Daniel no se detendría. Sabía que habría amenazas, presiones, quizás golpes bajos.
Pero tenía algo que él jamás podría comprar: la confianza de sus hijos. Y eso, para Sofía, era la moneda más valiosa.
Por la noche, después de acostarlos, se sentó frente al ordenador y abrió su portátil. En la pantalla, un archivo titulado «**Pruebas**» esperaba ser completado. Había empezado a escribir su historia, no solo para el juez, sino para que un día, Lucas y Mateo la leyeran y lo supieran todo.
*«La verdad es la única herencia limpia que puedo dejaros»*, escribió en la primera página.
El móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido: *«No creas que has ganado. El juego acaba de empezar.»*
Sofía esbozó una sonrisa amarga.
Pues juguemos, Daniel susurró.
Se levantó, apagó la luz y miró hacia las habitaciones donde dormían sus hijos. En la oscuridad, un solo pensamiento ardía en su mente: costara lo que costase, nunca más dejaría que nadie decidiese su futuro.