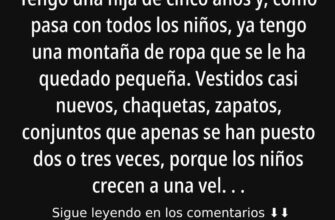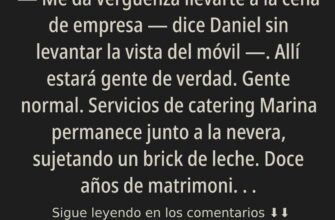20 de octubre.
Me quedé mirando por la ventana panorámica de mi nuevo ático en el piso veintidós del rascacielos de la Castellana. A lo lejos, las luces de las avenidas nocturnas fluían como lava incandescente; cada coche era una perla, cada semáforo un rubí o una esmeralda. Desde esa altura sentía que planeaba sobre la ciudad, como un águila de presa que, al fin, había encontrado su punto de apoyo.
Todo lo había conseguido. A lo lejos, el humo del chimenea de la fábrica que rescaté de la quiebra todavía se levantaba sobre Getafe. Mi nombre era conocido en los circuitos empresariales, me temían, me respetaban. El apartamento, el coche, el reloj que costaba más que un coche extranjero; todo estaba allí, justo como lo soñaba cuando en los años noventa cargaba sacos de mercancía en el mercado de la Latina.
La vida parecía un plan de negocios perfectamente trazado, cada acción conduciendo al beneficio. Sin embargo, por las noches el silencio se adueñaba de la habitación, un silencio inmenso y resonante, como el eco de una iglesia vacía.
Mi móvil, el segundo teléfono de trabajo que sólo recibía llamadas de negocio, vibró sobre la mesa de cristal. Miré la pantalla: un número desconocido. Estuve a punto de rechazarlo, cansado de los publicistas, pero mi dedo tembló. ¿Quizá un cliente nuevo? Siempre estaba disponible.
¿Aló? dije con mi voz habitual, algo cansada y demasiado formal.
Del otro lado se escuchó un suspiro tímido y, después, la voz de una mujer que no había oido en veinte años.
¿Javier? Soy soy Lucía. Tu compañera de análisis matemático.
Me apoyé contra el frío del cristal. Lucía. La del cabello en dos trenzas que reía de mis ambiciones y decía que lo esencial no era la altura, sino las raíces. Yo entonces sólo respondía con una sonrisa condescendiente: ¿Raíces? Cuando lo que importaba era volar.
Lucía dije. ¿Qué haces llamando?
Esperaba una petición de dinero o un favor laboral, como suele pasar con los viejos conocidos. Pero Lucía tenía otro motivo.
Te llamo porque estaba revisando las cosas de mi madre en la casa de campo. Encontré tus cuadernos de clase y, entre ellos, un libro El lunes comienza el sábado. Lo perdiste en la primera práctica y nunca lo devolví. Lo siento, no tuve tiempo.
Me quedé sin palabras. No recordaba aquel libro; mi mente estaba llena de cotizaciones, gráficos y contratos. Pero de pronto, de lo más profundo de mi memoria surgió el recuerdo de aquel libro de magia cotidiana, de científicos que hacían milagros con la razón, y de mi propio sueño juvenil de ser inventor.
¿Y? dijo Lucía, la voz temblorosa, tal vez quieras recuperarlo. Voy a vender la casa de campo de mi madre, así que estoy revisando todo. ¿Te interesa?
Yo, que jamás tendría tiempo para trastos viejos, le pregunté:
¿Dónde está la casa?
En El Tiemblo, a las afueras de Madrid. Ya has estado allí, ¿no?
Recordé el río que corría cerca, el fuego de una hoguera, a Lucía con su sencillo vestido de algodón, y a un grupo de compañeros universitarios disfrutando del campo. Sin pensarlo mucho acepté.
Conducí mi SUV por los caminos de tierra, sintiendo que el viaje no era sólo espacial sino también temporal. El caserío estaba tal como lo recordaba, aunque el cercado estaba torcido y la mitad del terreno cubierta de hierba. Lucía salió al portal con la misma mirada serena, sin maquillaje ni adornos, y con una sonrisa que parecía haber detenido el tiempo.
Pasa dijo, mientras el té humeante ya estaba servido.
Nos sentamos en la cocina, junto a un viejo samovar, y ella me contó su vida: contadora en una empresa local, vive cerca de la casa, tiene una hija y un nieto, su marido falleció hace años en un accidente. Los rascacielos y los índices bursátiles le resultaban tan extraños como venir de otro planeta.
Con un gesto me entregó el libro de cartón, ya amarillado. Entre sus páginas había mis viejas anotaciones de adolescente, garabatos que me hicieron sentir una punzada en el pecho, como si una cuerda larga y silente se hubiera tocado de nuevo.
Gracias por guardarlo murmuré.
¿Y ahora qué? preguntó, encogiendo los hombros. Todo lo inútil sigue allí, no se puede desechar. Parece que en eso está la esencia.
¿No te parece una vida en vano? insistí, con una dureza que ni yo comprendía. Lamento decirlo, pero tu existencia tranquila, sin grandes acontecimientos, ¿no te causa alguna pena?
Lucía me miró sin reproche, con una ligera tristeza.
La escala varía, Javier. Mira me llevó al patio donde crecía un viejo manzano que su abuelo plantó, y el granero que construyó su padre. Mi hija jugaba bajo él, ahora mi nieto corre allí. Para mí, ese es el mundo. No me arrepiento; simplemente he vivido.
Observé el manzano, el granero caído y la humilde casa de madera. La idea de que había erigido un rascacielos sin un árbol propio, sin una raíz que guardara calor y recuerdos, me atravesó como una flecha.
Al despedirme, tenía una cena importante con inversores. Subí al coche, dejé el libro sobre el asiento del acompañante y arranqué el motor. Las luces de la ciudad parpadeaban al frente, llamándome de nuevo a lo alto, pero ya no me sentía un ave de presa; era un viajero perdido, que había tomado el camino equivocado todo este tiempo.
Esa noche cancelé la cena, algo que nunca haría. Volví a mi ático, subí al piso veintidós y me acerqué a la ventana. La vida bajo mis pies bullía, ajena, extraña. Tomé el libro, lo abrí en una página aleatoria y leí: «¡Felicidad para todos, sin costo, y que nadie se lleve el rencor!» Me quedé mirando hasta que la ciudad se sumió en la oscuridad, y por primera vez en años anhelé plantar un árbol en la tierra, no volar más alto.
Al día siguiente desperté con la sensación de que algo se había roto dentro de mí, de forma definitiva. Miré mi apartamento blanco, decorado con pocos muebles y cuadros caros. No era un hogar, sólo una escena sin alma donde pasaba la noche entre vuelos de negocios.
Agarré el teléfono, casi pulsé el botón del recepcionista, pero cambié de idea y marqué otro número.
¿Aló, Lucía? Soy yo de nuevo dije, tras una pausa. ¿Te importaría si paso otro rato? Tengo una pregunta.
Su voz mostró sorpresa, pero aceptó.
Dos horas después mi SUV recorría de nuevo el camino polvoriento, sin prisa, observando paisajes familiares y olvidados. Lucía me esperaba en el mismo portal, con esa sonrisa tranquila que nunca había perdido.
Pensaba que ya estabas en la ciudad dijo. Tienes mil cosas.
Las cosas pueden esperar respondí, sin darle tiempo a que respondiera. ¿Cuánto pides por la casa?
Ella dio una cifra; para mí era dinero insignificante, unas migajas.
La compro afirmé al instante, pero con una condición.
Lucía me miró, desconcertada.
Quieres quedarte aquí, ser la dueña, la gestora No sé cómo llamarlo. Yo no podré estar siempre, pero deseo que este lugar tenga vida, que tenga alma, y que pueda volver cuando quiera para plantar ese árbol.
Hablé entrecortado, sin la frialdad de los negocios, y ella vio en mis ojos una mezcla de desconfianza, confusión y esperanza.
¿Estás loco? exclamó finalmente. ¿Por qué quieres esta ruina?
Tengo rascacielos, sonrió amargamente. Pero aquí no hay nada así. No compro una casa de campo, Lucía. Compro un punto de partida. ¿Aceptas?
Ella bajó la mirada, vio el manzano, el sendero que llevaba al río.
Está bien susurró. Pero con la condición de que realmente vengas, que plantes el árbol y no lo olvides.
Con un simple apretón de manos sellamos el trato, sin abogados ni papeles. Por primera vez sentí que cerraba el acuerdo más importante de mi vida.
Regresé a la ciudad, a mi torre de cristal y hormigón. Seguí negociando, firmando contratos, ganando millones, pero ahora, al caer la noche, me acercaba a la ventana no para sentir superioridad, sino para transportarme mentalmente al campo, al olor a manzanas y hierba recién cortada.
A veces tomaba el gastado Lunes comienza el sábado y leía los pasajes subrayados por aquel joven que creía que podía hacer felices a todos sin costo alguno. Empezaba a comprender de dónde debía partir.
Al principio traté la casa como una inversión: anotaba con la tablet los arreglos, listaba reparaciones, y Lucía, mientras hacía mermelada de frutos rojos y cuidaba el huerto, me observaba desde la puerta, con esa mirada que decía no te estoy juzgando, solo te entiendo. Una tarde lluviosa, sentados en la cocina con té y su mermelada de frambuesa, la conversación se volvió torpe; los temas de negocio se habían agotado y yo ponía barreras a lo personal.
Entonces, sin mirarme, Lucía preguntó:
¿Recuerdas la discusión con el profesor Starikov sobre Shakespeare? Decías que Hamlet no era un cobarde, sino un procrastinador genial, y yo argumentaba que era sólo un muchacho desdichado.
Levanté la vista del vaso y la vi por primera vez como la niña de los ojos encendidos, no como la contadora sencilla.
Lo recuerdo respondí hoarsely. Y sigo pensando que tenía razón.
Yo también sonrió, y en los rincones de sus ojos se dibujaron pequeñas arrugas de luz.
Por primera vez en años mi sonrisa no fue de negocios, sino auténtica.
Empecé a visitar con más frecuencia, y cada vez menos la tablet. Llevaba libros de mi apartamento a los estantes que yo mismo reparaba. Hablábamos de todo: de lecturas, de recuerdos, de lo que antes parecía importante y de lo que ahora lo era.
Una noche la encontré leyendo a su nieto. El niño se había acomodado en la cama, la lámpara de escritorio doraba su rostro mientras leía El Principito. Su voz era suave, arrulladora, tan tierna que sentí un nudo en el pecho. Me quedé en el umbral sin respirar, temiendo romper aquel instante perfecto. Supe entonces que quería escuchar esa voz el resto de mi vida.
Me convertí en su ayudante, torpe al principio: picaba leña, desatascaba el fregadero, ataba tomates. Su mirada aprobadora me hacía sentir no un fracasado, sino un descubridor de la gran ciencia del ser.
Llegó la primera Navidad. La casa estaba cubierta de nieve, el humo salía de la chimenea con aroma a pino y manzanas al horno. Lucía puso la mesa para dos y, al observar sus manos colocando los platos con delicadeza, comprendí con claridad absoluta: estaba en casa. Por primera vez en mucho tiempo me sentía absolutamente, irrevocablemente en casa.
Me acerqué por detrás, la abrazé por los hombros y apoyé mi mejilla contra su cabello. Ella se quedó inmóvil un instante, luego se relajó y puso su mano sobre la mía.
Quédate dijo, no como petición, sino como constatación de hecho, como la única continuación posible.
No me iré a ningún lado respondí. Fue la decisión más ligera y verdadera que he tomado.
Pasamos los días hablando sin cesar, recuperando años perdidos, compartiendo miedos y esperanzas, descubriendo viejas cicatrices. Yo besaba sus cálidas manos y ella acariciaba mis sienes canosas. No era una chispa fugaz, sino una llama serena que debía mantenernos calientes hasta el final.
A la mañana siguiente el sol golpeó la ventana. Lucía dormía a mi lado, su rostro reflejaba una paz imperturbable. Salí al portal; el aire era frío y cortante, la nieve cegaba. Miré mi móvil, diez llamadas perdidas de socios. Lo tomé una última vez, lo miré y, con determinación, lo apagué.
Ya no era el hombre que surcaba los cielos sobre la ciudad. Me había convertido en quien, al fin, echó raíces. Esa ha sido, sin duda, la mayor victoria de mi vida.
Lección: no basta con alcanzar las alturas; lo que realmente sostiene al hombre son las raíces que cultiva en la tierra.