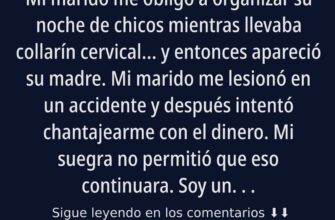Él había prometido estar allí, pero en lugar de eso, la abandonó en la terminal del aeropuerto. Su «viaje de negocios urgente» era solo una mentira: en realidad, estaba tumbado al sol junto al mar. Mientras ella luchaba por contener las lágrimas, sonó su teléfono. La voz al otro lado de la línea destrozó la última ilusión que le quedaba.
Lucía siempre había sido una excelente contable. Metódica, atenta al detalle, capaz de sacar el máximo provecho de cualquier situación. Eran cualidades valiosas en el trabajo, pero en casa, empezaba a darse cuenta, se habían convertido en una maldición. Cinco años de matrimonio le habían enseñado una verdad fundamental: su marido, Javier, estaba acostumbrado a una vida donde todo parecía resolverse por arte de magia. Y la maga era ella.
Aquellas vacaciones en la costa eran el ejemplo perfecto. Había sido idea suya, con su dinero, y las incontables horas dedicadas a encontrar los mejores vuelos, reservar un hotel con vista al mar y planificar excursiones para que Javier no se aburriera. Naturalmente, él no había participado en nada. Estaba ocupado. Muy ocupado. En el trabajo, con sus amigos, en el garaje siempre había una excusa para delegar en Lucía el tedioso trabajo de organización. Luego, cuando todo salía perfecto, él presumía ante sus colegas, como un héroe conquistador, de cómo «se dejaba el sueldo» por sus dos mujeres favoritas.
Lucía se limitaba a sonreír sin decir nada. Era su papel. La sombra silenciosa y eficiente que aseguraba el bienestar de los demás.
Pero ese día, en el taxi camino al aeropuerto, algo dentro de ella empezó a romperse. En el asiento trasero, su suegra, Carmen, ya se comportaba como una reina en un trono deslucido, comenzando su habitual letanía de quejas.
Lucía, ¿seguro que lo has revisado todo? ¿No olvidaste los pasaportes? ¿Y el seguro? Sabes lo despistado que es mi Javier, hay que vigilarlo como a un niño.
Javier, sentado al lado de Lucía, ni siquiera levantó la vista. Con los ojos clavados en el móvil, fingía no escuchar. Ella suspiró y forzó en su voz una calma que no sentía.
Todo está en orden, Carmen. Tengo todos los documentos, el seguro está hecho, los billetes impresos. No te preocupes.
¿Cómo no voy a preocuparme si todo depende de ti? refunfuñó Carmen. Los jóvenes de hoy son tan irresponsables. En mi época
La lección que siguió era conocida: un largo monólogo sobre el pasado, supuestamente mejor, más barato y más seguro. Lucía se desconectó, mirando por la ventana los suburbios grises que pasaban. De pronto, un miedo frío la invadió. El miedo de que esa fuera su vida: un ciclo sin fin de gestionar la comodidad de los demás, una marioneta silenciosa e ingrata.
De repente, Javier alzó la vista del móvil.
Mamá, ¿por qué empiezas otra vez? Lucía lo ha organizado todo. No seas pesada.
Un destello de gratitud calentó el pecho de Lucía, pero se apagó al instante. Como si quisiera disculparse con su madre por haberla defendido, él añadió:
Es toda una profesional, mi mujer. Sabe cómo hacer que todo salga bien. ¿Verdad, cariño?
«Sabe cómo hacer que todo salga bien.» Las palabras rezumaban una condescendencia que le erizó la piel. Como si ese fuera su único talento: organizar la vida de otros. Como si no tuviera sueños, ni ambiciones, ni vida propia.
Claro respondió ella con voz tensa. ¿Qué otra opción tengo?
El caos del aeropuerto solo aumentó su irritación. La zona de facturación era un remolino de colas interminables, caras cansadas y niños llorando. Para Carmen, era un buffet de nuevos motivos de queja.
¿Por qué hay tanta cola? ¡Vamos a llegar tarde! Javier, tú eres el hombre aquí. Haz algo.
Como siempre, él delegó.
Lucía, ¿puedes ver si hay alguna cola preferente? Mamá se está poniendo nerviosa.
Lucía sabía que los nervios de Carmen crecían según su insatisfacción con el mundo. Discutir no servía de nada. Fue al mostrador de información y preguntó por embarque prioritario para personas mayores. La respuesta fue previsible: no había excepciones.
Cuando regresó, Carmen estaba indignada.
¡Lo sabía! Siempre lo arruinas todo. ¿No podías haberlo previsto?
He hecho lo que he podido, Carmen respondió Lucía, perdiendo la paciencia. Llegamos a tiempo. La cola es larga. No es culpa mía.
¿Que no es culpa tuya? ¡Tú has organizado este viaje!
La lógica circular era mareante. Cuando al fin llegaron al mostrador, surgió otra crisis: los asientos.
¿Por qué no vamos en clase preferente? se indignó Carmen. Es el sueño de mi vida.
Reservamos los billetes hace meses, Carmen. La clase preferente era mucho más cara explicó Lucía entre dientes.
¡Más cara! ¿Así que ahorras a costa mía? ¿Después de todo lo que he hecho por vosotros?
Javier se encogió de hombros.
Vamos, mamá. Lucía, ¿en serio no podías encontrar algo mejor?
«Encontrar algo mejor.» Es decir: más cómodo para él y su madre. ¿Alguien había pensado alguna vez en lo que sería mejor para ella?
¿Un asiento de pasillo? prosiguió Carmen, horrorizada. No quiero el pasillo. Quiero la ventanilla, para ver las nubes.
Lo siento, señora respondió la empleada, exhausta. El vuelo está completo. No hay más plazas disponibles.
¿Cómo que no? ¡Exijo una solución! ¡Presentaré una queja!
Harto del drama, Javier intervino de la peor manera.
Lucía, no te quedes ahí parada. Pide las cosas bien. Sabes cómo convencer a la gente.
«Convencer a la gente.» Quería decir: sabes humillarte. En ese momento, algo se quebró dentro de Lucía. Un clic silencioso y definitivo. Se había acabado. Acabó de convencer, de organizar, de ser la sombra útil y callada.
Ya lo he pedido, Javier. No hay más plazas dijo con voz gélida.
¿Qué te pasa hoy? susurró él. Lo estás arruinando todo. Si no sabes comportarte, ¡quédate en casa!
Entonces ocurrió lo más inesperado. Lucía miró la cara enfurruñada de Javier, la expresión satisfecha de Carmen, su maleta junto a ella y sintió un alivio profundo, casi eufórico.
Muy bien dijo con calma. Me quedo.
Javier y Carmen se miraron, atónitos.
¿Cómo que te quedas? ¿Te has vuelto loca? chilló Carmen.
Os las arreglaréis solos respondió Lucía, y por primera vez en años, su voz sonó segura. Cogió su maleta y se alejó del mostrador.
Lucía, basta de tonterías dijo Javier, agarrándole el brazo. ¿Estás enfadada? Ya sabes cómo es mamá. No le hagas caso.
Oh, lo sé, Javier contestó, liberándose. Lo sé muy bien.
¡Pues quédate, si no sabes comportarte! gritó él, imitando el tono que ella solía usar con él.
Lucía sonrió para sí. Eso era exactamente lo que él había dicho. Y ella se quedaba. Pero no como él imaginaba. Los vio alejarse, discutiendo, hacia el control de seguridad. Convencidos de haberla castigado, de haberla puesto en su lugar. No tenían ni idea de que acababan de liberarla.
Lucía salió de la terminal y encontr