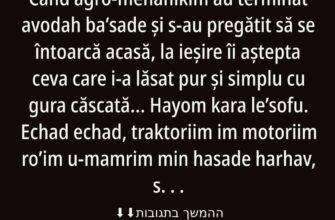Creía que mi marido me engañaba. Resultó ser algo mucho peor.
El móvil está silenciado, pero lo oigo vibrar sobre la encimera de la cocina como si fuera un disparo. Miro la pantalla: número desconocido. Javier acaba de volver de un viaje de trabajo y está bajo la ducha.
No sé qué me pasa, contesto de todos modos. En la línea hay silencio y, de repente, una voz femenina:
Dile que Tomás ha sido muy valiente en el dentista hoy. Y que lo esperamos el domingo.
Me quedo helada.
¿Perdón? ¿Quién habla? pregunto.
¿no es su número? titubea. Lo siento, es un error.
Cuelga. Me quedo en la cocina como estatua. Tomás. Valiente en el dentista. Lo esperamos el domingo. No sé quién es Tomás, pero sé una cosa: no ha sido un despiste.
Cuando Javier sale de la ducha, lo miro como a un extraño. Sonríe y pregunta si hay algo de comer. Abro la nevera y pienso: Esto acaba de comenzar.
Al día siguiente no consigo levantarme de la cama. Siento que alguien ha cambiado mi mundo por una versión en la que nada encaja. Él, con la misma voz, el mismo olor, los mismos gestos matutinos al café con leche, pero todo dentro de mí grita: Ya no es él. O no es el que creías.
Trato de razonar. ¿Y si realmente es un error? ¿Quizá una colega llamó por accidente? Pero ese tono, esa certeza en la voz de la mujer, y la palabra esperar, me hacen dudar. No parece ser la primera vez.
Empiezo a observar a Javier. Todo parece igual, pero hay detalles extraños. Deja el coche un poco más lejos de lo habitual. Sus viajes de trabajo son cada vez más frecuentes. Y los mensajes de Messenger, siempre breves y profesionales, su estilo es distinto, como si los escribiera otra persona.
Decido que necesito pruebas. No soporto seguir jugando a la espía ni seguir siendo ingenua.
Reviso el coche después de una de sus misiones. En la guantera sólo hay un recibo: alojamiento en Segovia. No es la ciudad a la que decía ir. Verifico la fecha; ese día había dicho que volvería tarde por atascos.
El corazón me late con fuerza, pero no me rindo. La próxima vez que se prepara para salir, apunto la matrícula del hotel del recibo y el nombre del establecimiento. Dos días después estoy allí.
No sé qué espero encontrar. ¿Solo confirmar que no está? ¿Que me he vuelto loca? Pero cuando aparco frente al hotel y veo a Javier salir del edificio, de la mano de un niño pequeño, me congelo. El chico parece de cuatro años, lleva una gorra ladeada, su risa suena a campanilla, y sus rasgos son los de Javier. Su versión miniaturizada.
Aparece una mujer, más joven que yo, quizá treinta años. Se acerca, ajusta el abrigo del niño y Javier la besa en la frente, como si fuera parte de su rutina diaria. Su familia.
Retrocedo al coche, con las piernas temblorosas. Mis manos tiembla. El móvil suena; seguro será mi hija llamando para saber cuándo vuelvo de la cata. No contesto. Solo observo esa escena a través del cristal, como mirando a otro mundo. Entonces entiendo: no es un romance, no es una infidelidad. Es algo mucho peor. Tiene otra familia, otra vida. Yo no soy la protagonista, solo un papel secundario, un fondo.
No sé cuánto tiempo paso en el coche. Finalmente arranco y me alejo. No regreso a casa. Necesito aire, necesito despejarme de mis propias ilusiones.
Vuelvo a casa al atardecer. Dentro reina el silencio; los niños ya duermen. Javier está en el salón, frente al televisor, como si nada hubiera pasado. Me mira, levanta una ceja.
Te has tardado mucho con esas compras. ¿Todo bien? pregunta, con ese tono tranquilo que antes suscitaba envidias entre mis amigas.
No le respondo. Lo observo y me pregunto cómo he pasado tanto tiempo sin notar nada. Cuánto se ha esforzado para vivir en dos frentes. Cuántas veces ha vuelto a casa directamente desde la otra vivienda, y si alguna vez sintió culpa.
Me siento enfrente de él y digo con calma:
Hoy he estado en Segovia.
Se queda inmóvil. Su sonrisa desaparece.
¿Con qué fin? pregunta, pero su voz ya no es segura.
Te vi a ti, a ella y al niño.
Se queda callado. Pasamos un largo rato en silencio. Finalmente suspira.
No quería hacerte daño. Simplemente pasó.
¿El niño pasó? interrumpo. ¿La familia pasó?
Aprieta sus puños. No intenta explicarse. Tal vez entiende que no tiene sentido seguir. O quizá está ya cansado de sus mentiras.
No quería abandonar a nadie dice al fin. Ni a ti, ni a ellos. Creía que podía con todo
Con todo. ¿Así se llama ahora llevar dos vidas a la vez? ¿Armar bloques de juguete en dos casas distintas? ¿Mentir a ambos lados por comodidad?
Me levanto.
No sé qué haré después, pero una cosa la tengo clara: ya no seguiré en este circo.
No grito. No lloro. Me siento vacía. Los días siguientes actúo como una máquina: preparo desayunos, llevo a los niños al colegio, voy al trabajo. Pero dentro de mí nace algo nuevo, sin rastro de pena o desesperación. Es fuerza, es ira, sí, pero sobre todo la certeza de que estoy lista para cambiar.
Dos semanas después le digo que se marche.
No llora. No protesta. Solo empaca en silencio y se va.
Entonces, por primera vez en mucho tiempo, respiro de verdad. Sin sus mentiras, sin la tensión constante. Estoy sola, pero libre.
Y solo una cosa me persigue: ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo me dejé arrastrar por eso? ¿Cómo no vi que vivía en el teatro de alguien más y no en mi propio hogar? Hasta hoy no logro entender cómo llegué a esta situación.