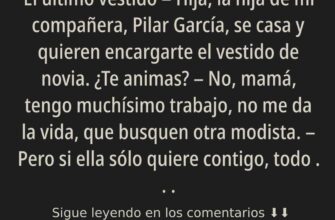Pensamientos al oído.
Hoy, Daniel casi se queda dormido antes de ir al trabajo. No quería abandonar su acogedor nido ni desprenderse de la manta tibia que le envolvía la cabeza como un niño que aguarda el disparo del despertador. Quizá, en su interior, soñaba con el aroma de los churros con chocolate que su madre, Teresa, preparaba en la cocina, o con unas tortilla de patatas que pronto la llamarían a desayunar.
Aunque este año cumplió treinta y cinco años, el deseo seguía intacto: despertar como el niño querido de mamá, abrazado y mimado, ¿no es eso lo que todos anhelamos a veces?
El despertador, sin embargo, no fue su aliado, sino un traidor; no sonó a la hora señalada.
Teresa ya había despertado hacía tiempo y se ocupaba de llevar al jardín de infancia a su hijo Saúl y a su hija Nieves.
¿Por qué no me despertaste? preguntó Daniel, herido, sin el beso de siempre.
Tú tienes el despertador, ¿no ha funcionado? Siempre te levantas con él. Pensé que habías cambiado el horario de tus clases y no quería molestarte, hice los quehaceres en silencio repuso Teresa, con la voz cargada de cansancio.
Daniel se vistió a toda prisa, rechazó el desayuno propuesto por su esposa, alegando falta de tiempo y culpando a Teresa de su retraso. Al cerrar la puerta tras él, escuchó claramente las palabras que ella murmuró a sí misma:
Siempre pasa lo mismo: él se queda dormido y yo me hago la culpable. Ni siquiera me besa al despedirse. Hace meses que no hablamos de corazón, y la distancia nos ha ido consumiendo. Necesitamos cambiar algo, porque no era esta vida la que soñamos. ¿Qué le pasó al hombre alegre y cuidadoso que conocí?
¿Qué dijiste, Teresa? volvió Daniel, girándose.
Nada, solo no te retrases. La directora, la Srta. Nuria, no te lo perdonará. ¡Hasta pronto! le lanzó un beso al aire, mientras la puerta se cerraba y sus labios apenas se movían, como un gesto de despedida.
En la parada del autobús, Daniel esperó apenas unos minutos. Miraba ansioso el reloj, suspiraba con pesadez.
Tengo que llegar a tiempo a la clase o acabaré castigado por el director, y la subdirectora Nuria avivará el fuego sobre mí pensó, mientras cambiaba de pie en pie.
El aire estaba húmedo y frío; los copos de nieve solitarios giraban y caían sin convicción, sin alterar las imágenes en blanco y negro que rondaban su mente.
El estómago gruñía, pidiendo al menos un té helado y unos sandwiches recortados con un cuchillo sin alma. Pero el verdadero reto no era el hambre: había empezado a oír pensamientos ajenos, susurrados a través de los oídos, atrapados en su cabeza al solo mirar a alguien. Frases fragmentadas, a veces maldiciones, suspiros, reproches, e incluso palabrotas.
Trataba de fijar la vista en el suelo, en la acera donde los copos ejecutaban sus breves y, según él, inútiles danzas. ¿Serían saltos de cuatro giros, axel, salto de Salchow o quizá un lutz perfecto? ¿O tal vez los copos mostraban una espiral de Corbú? Nadie puede leerles la mente ni contabilizar sus pasos sin manos.
El aluvión de voces lo desalentó; su cabeza sonaba como una alcantarilla. Sentía que la cordura se le escapaba, mientras surgía una idea imposible:
¿Podrán todos leer los pensamientos? Nunca me había pasado. ¿Estaré enfermo? No he bebido alcohol en días. ¿Es curable? ¿Es contagioso? ¿Se irá si cierro los ojos? No cambia nada, la obsesión persiste. ¿Qué culpa tengo?
Al doblar la esquina, apareció el autobús número uno. La gente se aglomeró, buscando asaltar el vehículo. Una anciana de abrigo viejo, con un pañuelo verde desgastado, le empujó con fuerza en la espalda. Al voltear, escuchó su pensamiento interno:
¡Estos intelectuales sin terminar ni una frase! No sirven para nada, deberían barrer la calle en vez de enseñar a nuestros niños. ¡Míralo, este tonto, quisiera abrazarlo y llorar, luego estrangularlo para que no lea libros!
¿Qué me dice, señora? exclamó Daniel.
Nada, joven, no he dicho nada respondió la anciana, entrando sin más en el autobús.
Con la urgencia de llegar a su primera lección, Daniel se abrió paso entre la multitud, presionándose contra la puerta helada del vehículo. No tenía dinero para el billete, así que se conformó con aquel transporte público donde, en hora pico, vuelan guardianas envueltas en plumones y plumas, apresuradas por asuntos de vital importancia.
En el escalón, estaba su alumna Almudena, del décimo B.
¡Buenos días, señor Daniel! exclamó alegremente, sin haberlo visto al correr hacia el autobús.
Buenos días, Almudena respondió él, intentando desviar la mirada para no escuchar sus pensamientos, ¿crees que llegaremos a tiempo?
Almudena, con los ojos brillantes, le confesó mentalmente:
¡Qué hombre más guapo y alto! Si fuera un poco más joven tal vez me enamoraría. Sus ojos azules parecen mirar el alma. La directora, Nuria, lo persigue, pero él no se da cuenta. Ella cambia los ejercicios cada día y lo mira como si estuviera hirviéndolo con agua caliente.
Pensaba que llegaríamos puntual, pero si quieres, podemos iniciar la clase ahora mismo. Explicas la física como nadie dijo ella en voz alta, mientras su mente hervía de entusiasmo.
Daniel intentó no mirarla, aunque la tentación de escuchar más pensamientos era grande.
Al llegar a la puerta de la escuela, lo esperó una mujer que resultó ser la madre de su alumno Víctor, que llevaba un mes hospitalizado por una compleja fractura de tobillo.
Buenos días, señor Daniel. Disculpe, pero necesito que le dedique un poco de tiempo a Víctor. Podemos hacerlo en casa o por Zoom, como prefiera. No será gratuito dijo la madre, con la voz temblorosa.
En su mente, la mujer pensó:
No tengo dinero, todos se han ido a la operación. Necesito hablar con la directora Nuria y la profesora de matemáticas; los costos son una montaña. Pero mi hijo necesita ayuda. Tal vez limpie los pasillos después del trabajo, o venda un par de manzanas del huerto. No moriremos de hambre.
No se preocupe, le pasaré la contraseña de mi Zoom esta tarde. También repasaremos álgebra y geometría. Todo saldrá bien, y pronto podrá caminar solo le respondió Daniel, mientras la escuchaba mentalmente.
Muchas gracias, señor sollozó la madre, entregándole una pesada bolsa de manzanas rojas que parecían sonreírle. El corazón de Daniel se llenó de calidez; la bondad genera felicidad.
En el vestíbulo, saludó a la directora Nuria. Aunque intentó no oírla, su mente resonó:
¡Qué descarado! Le haré una vida de cambios de horarios. No entenderá que estoy dispuesta a ser más comprensiva, solo necesita mirarme como a una mujer. ¡Que siga ganando apenas unas monedas! Su esposa lo abandonará y yo lo tendré a sus pies.
Sonrió y entró a su despacho. Quince minutos antes de la clase, sacó su móvil del bolso y encontró, en un bolsillo interior, un paquete preparado por Teresa: un tupper con desayuno y una termo con café humeante. ¡Milagro!
Durante el receso, entró en el aula la alumna Sofía, del 8.º A, sin cruzar miradas con Daniel.
¿Qué quieres, Sofía? le preguntó.
Al escuchar sus pensamientos, Daniel supo al instante:
¿Quieres que la directora Nuria me haga abrir la blusa y quedar a su lado? Me promete una buena nota si lo hago.
Sin pensarlo, salió disparado del aula, chocando contra la directora en la puerta. ¡Otra obra de teatro de la subdirectora! pensó, mientras contemplaba cambiar de empleo.
Después de la tercera lección, su antiguo compañero de universidad, ahora director de un liceo privado, le llamó para ofrecerle un puesto. Acordó reflexionar y, esa misma tarde, invitó a Teresa a una terraza. La nómina había llegado a su tarjeta bancaria: una cuantiosa suma en euros. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en los diamantes, sino en su esposa, sus hijos y su corazón generoso.
Al cerrar la puerta del colegio, una bola de nieve le cayó sobre la cabeza. Ignoró el golpe y salió, sabiendo que aún debía reconciliarse con Teresa.
¡Qué bien no escuchar más pensamientos ajenos! pensó, al comprar en la estación un ramo de crisantemos blancos para su esposa, pagando en euros sin percibir la mente de la florista.
¡Qué feliz soy! dijo, mientras veía a Teresa correr hacia él, una hebra de cabello se le escapó del peinado y cayó sobre sus ojos. La tomó con delicadez, la besó; olía a hogar y calor.
Los copos de nieve siguieron girando, realizando acrobacias en el aire. Quizá fueron ellos, con sus alas blancas, los que reconciliaron a Daniel y Teresa, basta con que agitaran sus etéreas plumas.