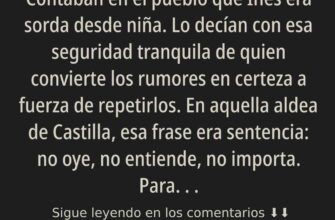¡Otra vez apareces para sacarme de quicio, mocoso insolente! ¡Mira qué señorito inglés! ¿Lo veis? ¡Se permite el lujo de comprar cincuenta gramos! rugió la dependienta.
Él levantó un gatito pelirrojo como el sol. El animal, al ver aquel rostro temible, no se asustó.
Se escapó de las manos del niño, saltó al mostrador y, tras recorrerlo, se acurrucó contra el delantal blanquecino y sucio de tía Clotilde, frotándole su cabecita pelirroja.
Tía Clotilde era ya sabéis, de esas mujeres de complexión poderosa. Talladas en piedra. Y su cara
Nadie jamás se atrevía a mirar a tía Clotilde de frente. Porque siempre expresaba lo mismo: amenaza, desprecio, agresividad. Y un resentimiento hacia la vida. Parecía que en cualquier momento alzaría la cabeza y gritaría al cielo:
¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tengo que servir a esta gentuza?
Clotilde era dependienta. De profesión y de carácter. Atendía a los clientes con los puños apoyados donde debería estar su cintura, taladrando con la mirada a cualquiera que osara dirigirle la palabra.
Los más valientes, si levantaban la voz, presenciaban lo siguiente:
Tía Clotilde retiraba sus puños de hierro del mostrador. Su rostro adquiría el color de los tomates, y sus ojos se convertían en dos cañones. De su garganta brotaba un rugido leonino. La cola de clientes se encogía, como si un caza les hubiera sobrevolado. Y el hombre
El hombre, pálido como la cera, se apresuraba a disculparse, dispuesto a confesar todos sus pecados pasados y futuros. Nadie, jamás, se atrevía a pedir que le pesaran el producto dos veces.
Pero lo que más le sacaba de quicio era el chaval.
Un crío insolente, de unos diez años, que aparecía con envidiable regularidad, dejaba un puñado de monedas en el mostrador y decía con voz fina:
Tía Clotilde, por favor, córteme cincuenta gramos de salchichón.
Ella enrojecía, palidecía y se ponía gris al mismo tiempo.
¡Otra vez aquí! retumbaba su voz, haciendo vibrar los cristales. ¡Otra vez con sus cincuenta gramos!
El chico, contra todo pronóstico, no se intimidaba. Alzaba sus ojos azules como el cielo y decía:
Por favor, tía Clotilde. Lo necesito mucho.
Ella abría la boca, de la que parecía saldría fuego infernal pero entonces, al mirar aquellos ojos, callaba y cortaba el salchichón en silencio. Un suspiro de alivio recorría la cola, y el niño se marchaba con su paquetito.
Aquel día, tía Clotilde estaba especialmente furiosa. La cola guardaba un tenso silencio. Las otras dependientas evitaban mirar hacia allí. De pronto, en el peor momento, surgió de debajo del mostrador una cabeza rebelde con ojos azules.
Tía Clotilde dijo el niño en un susurro cristalino, hoy no tengo dinero. Pero lo necesito mucho. ¿Me corta cincuenta gramos? Luego se lo pago.
Era un atentado contra lo más sagrado: el comercio mismo.
Tía Clotilde enrojeció, palideció y soltó un rugido que hizo que todos se agacharan. Un borracho que escondía una botella de vino blanco en los pantalones la soltó, levantando las manos. La botella se estrelló contra el suelo, pero nadie le prestó atención.
¡Tú, tú, tú! ¡Pequeño cabroncete! ¿Otra vez aquí para darme un infarto? Y alzó su puño de hierro.
Todos cerraron los ojos. Los más sensibles se llevaron las manos al pecho.
Pero el pequeño “Señorito” no se inmutó. Miró a tía Clotilde con sus ojos azules y dijo con calma:
Tiene mucha hambre. Y yo no tengo dinero. Mi madre se olvidó del desayuno. Entonces levantó al gatito pelirrojo.
El animal, al ver aquel rostro feroz, no se asustó. Se escapó, saltó al mostrador y se frotó contra el delantal de tía Clotilde.
Un gemido de horror recorrió la tienda. Todos pensaron que el puño aplastaría al gatito como a una mosca.
El borracho se tiró al suelo, encogiéndose.
Tía Clotilde se puso gris, luego blanca, luego roja. De su garganta escapó un gruñido. Bajó el puño, cogió al gatito y lo acercó a su cara. El animal maulló y le rozó la nariz con el hocico.
¿Así que esto es? preguntó con voz grave. ¿Todo este tiempo gastabas el dinero del desayuno en este diablillo? ¿Y venías cada día a sacarme de quicio por cincuenta gramos de salchichón?
Sí admitió el pequeño delincuente. Pero no se preocupe, mañana le traigo el dinero.
La dependienta de la sección de dulces sollozó, salió de detrás del mostrador y le metió un billete en la mano al “Señorito”.
¡No te atrevas! rugió tía Clotilde, haciendo temblar los cristales. El borracho gimoteó en el suelo. ¡Guárdate tu dinero! le espetó a la otra dependienta, que retrocedió.
Ven aquí, chaval le dijo al niño.
Y cortó un trozo generoso de salchichón, metiéndolo en una bolsa.
Esto es para ti y tu madre añadió, agregando un anillo entero de chorizo.
La cola se quedó boquiabierta. La dependienta de los dulces dejó caer el billete. El borracho se levantó, recuperó su botella y salió tranquilamente.
Y a este diablillo dijo tía Clotilde me lo dejas. Necesito un cazarratos en el