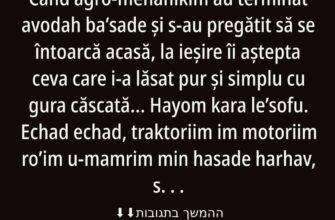¡Otra vez vienes a sacarme de mis casillas, mocoso insolente! ¡Mira qué señorito inglés tenemos aquí! ¡Exige sus cincuenta gramos de fiambre como si fuera un aristócrata! rugió la dependienta.
El niño alzó un gatito pelirrojo como el sol. El animal, al ver el rostro temible de la mujer, no se asustó.
Al contrario, escapó de las manos del chiquillo, saltó al mostrador y, tras recorrerlo, se refugió contra el delantal blanquecino de tía Clotilde, restregando su cabecita pelirroja contra ella.
Tía Clotilde era Ya saben, de esas mujeres de complexión imponente, como esculpidas en piedra. Y su rostro
Nadie jamás se atrevía a mirarla a la cara. No se lo permitían. Porque siempre expresaba lo mismo: amenaza, desprecio y agresión. Y un profundo resentimiento hacia la vida. Parecía que en cualquier momento alzaría la cabeza y gritaría al cielo:
¡Dios mío! ¿Por qué tengo que servir a esta gentuza?
Clotilde era dependienta. No solo de profesión, sino de carácter. Atendía a los clientes con los puños apoyados donde debería estar su cintura, perforándolos con una mirada que hacía hasta a los hombres más valientes apartar la vista y pedir en un hilo de voz, como disculpándose. Ella, haciendo un favor, cortaba un trozo de jamón.
Los osados que intentaban alzar la voz se encontraban con esto:
Tía Clotilde retiraba sus puños de la cintura y los posaba en el mostrador. Su rostro se tornaba rojo como un tomate, y sus ojos se convertían en dos cañones.
De su garganta escapaba un rugido de león. La cola de clientes se agachaba, como si un avión de combate hubiera pasado por encima. Y el hombre
El hombre, palideciendo, se disculpaba al instante, dispuesto a confesar todos sus pecados pasados y futuros, y a firmar una declaración de culpabilidad. Nadie jamás se atrevió a pedir que pesaran el producto para comprobar.
Pero lo que más la sacaba de quicio era el chiquillo.
Un mocoso insolente de unos diez años. Que tenía el descaro de aparecer con envidiable regularidad, dejar unas monedas en el mostrador y pedir con voz temblorosa:
Tía Clotilde, por favor, córteme cincuenta gramos de jamón.
La mujer enrojecía, palidecía y se ponía gris al mismo tiempo.
¡Otra vez estás aquí! rugía, haciendo vibrar los cristales. ¡Otra vez con sus cincuenta gramos!
Miró triunfante a la fila. Y la gente, que en otro lugar habría protestado, bajaba la mirada.
¡Vienes a volverme loca, maldito señorito! ¡Como si fuera tu criada!
Pero el niño, extrañamente, no se intimidaba. Alzaba sus ojos azules como el cielo y decía:
Por favor, tía Clotilde. Lo necesito mucho.
La mujer abría la boca, lista para escupir fuego
Pero algo en aquellos ojos la detenía. Callaba y cortaba el jamón en silencio. Un suspiro de alivio recorría la cola, y el niño se marchaba con su bolsita en el puño.
Ese día, tía Clotilde estaba especialmente furiosa. La cola guardaba silencio tenso. Las demás dependientas evitaban mirar hacia allí. De vez en cuando, la mujer estallaba en gritos mientras arrojaba los paquetes de embutido.
Y entonces, en el peor momento, asomó desde detrás del mostrador una cabeza rebelde con ojos azules como el cielo.
El niño miró a la dependienta y dijo, en un silencio absoluto:
Tía Clotilde, tía Clotilde Hoy no tengo dinero. Pero lo necesito mucho. Córteme cincuenta gramos, por favor, y luego se lo pago.
Nadie se habría atrevido a tal insolencia. Era un atentado contra lo más sagrado: el comercio mismo.
Tía Clotilde enrojeció, palideció y soltó un rugido que hizo agacharse a todos en la tienda. Un borracho que escondía una botella de vino blanco en los pantalones la soltó y alzó las manos.
La botella se estrelló contra el suelo, rompiéndose en mil pedazos. Pero nadie le prestó atención.
¡Tú, tú, tú! ¡Maldito mocoso! ¿Otra vez aquí para llevarme al infarto? Y alzó su puño robusto.
Todos cerraron los ojos. Los más sensibles se llevaron las manos al corazón.
Pero el pequeño “Señorito” no se asustó. Ni siquiera tembló. Con la misma calma, miró a tía Clotilde con sus ojos azules y dijo:
Tiene mucha hambre. Y yo no tengo dinero. Mamá se olvidó de darme para el desayuno. Y alzó el gatito pelirrojo, brillante como el sol.
El animal, al ver el rostro de la mujer, no se asustó. Se escapó de las manos del niño, saltó al mostrador y se refugió contra el delantal de tía Clotilde, restregándose contra ella.
Un gemido de horror recorrió la tienda. Todos pensaron que el puño caería sobre el pequeño animal y lo aplastaría como a una mosca.
El borracho, con las manos en alto, se desplomó al suelo y se cubrió la cabeza.
Tía Clotilde primero se puso gris, luego blanca, luego roja. Un gruñido escapó de su garganta. Bajó el puño, agarró al gatito y lo acercó a su cara. El animal maulló y le rozó la nariz con su hocico.
¿Así que era por esto? preguntó con voz grave. ¿Todo este tiempo gastabas el dinero de tu madre en este bribón? ¿Y me hacías perder el tiempo cada día comprando jamón para él?
Sí admitió el pequeño delincuente. Pero no se preocupe, mañana le traigo el dinero. Cuando mamá me lo dé.
La dependienta de la sección de dulces sollozó y, saliendo de detrás del mostrador, puso un billete en la mano del “Señorito”.
¡Ni se te ocurra! gritó tía Clotilde, haciendo temblar los cristales. El borracho en el suelo empezó a gemir. No te atrevas repitió, siseando como una serpiente.
¡Recoge tu dinero! le espetó a la otra dependienta, quien, avergonzada, retrocedió.
Ven aquí, chico le dijo al niño.
Y cortando un gran trozo de jamón, lo puso en una bolsa.
Esto es para ti y tu madre añadió, colocando dentro una pieza entera de lomo curado.
La cola se quedó boquiabierta. La dependienta de los dulces dejó caer un billete. El borracho se levantó, miró alrededor y, escondiendo su botella, salió tranquilamente.
Y este gato insolente dijo tía Clotilde me lo dejas a mí. Necesito un ayudante en el almacén. Para cazar ratones.
¡Cuando crezca, será un gran cazador!
La cola sonrió. Las demás dependientas también.
El gatito pelirrojo ronroneaba y se frotaba contra tía Clotilde. Ella lo levantó y desapareció unos minutos en la trastienda. Cuando volvió, dijo con voz firme:
¿Quién es el siguiente?
Los siguientes clientes, pese a su gesto adusto, sonreían. Hablaban con respeto, y ella
Les respondía igual. Y a veces Puede que no me crean. Pero en su rostro de piedra aparecía algo parecido a una sonrisa.
Ahora hay dos gatos en esa tienda. Uno pel