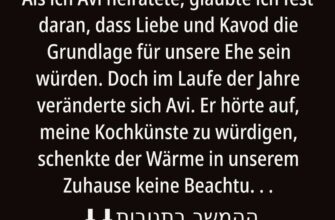Jerónimo se quedó helado: tras el tronco de un viejo álamo, lo miraba un perro con tal tristeza en los ojos que no podía ser otro que su vieja amiga Canela. La habría reconocido entre mil.
La polvareda de aquel camino rural se elevaba despacio, como si también le costara avanzar bajo el sol de Castilla. Jerónimo apagó el motor junto a la verja torcida de la antigua casa familiar, pero no tuvo prisa en salir del coche: se quedó allí, sintiendo la vibración del motor apagándose poco a poco.
Habían pasado quince años desde la última vez que pisó aquel lugar. Toda una vida evitando regresar. ¿Por qué había vuelto al final? Ni él lo sabía a ciencia cierta. Tal vez quería cerrar una conversación pendiente o pedir el perdón al que ya no tenía derecho.
Bueno, viejo insensato musitó, al fin volviste.
Giro la llave. El silencio del campo se le echó encima de golpe: denso, repleto del perfume de las hierbas secas y del murmullo de recuerdos lejanos. En alguna parte ladró un perro, breve y cortante. Una verja crujió, suave, y él se quedó allí, detenido, temiendo abrir la puerta y enfrentar el pasado cara a cara.
La memoria acudió rápida: la vio, a Julia, parada junto a la verja. Le agitaba la mano mientras él se marchaba. Solo se giró una vez. Una sola. Y cuando la miró, ella ya había bajado la mano y solo seguía con la mirada, la cabeza levemente inclinada.
Volveré le gritó entonces.
No volvió.
Abrió la puerta, alisó el cuello de la chaqueta, y sintió que las piernas le flaqueaban. Curioso pensó sesenta años en estos huesos y aún me tiemblan ante el ayer.
La verja ya no chirriaba alguien había engrasado las bisagras. Julia siempre se quejaba: «Las puertas que chirrían son como un tic nervioso. Compra de una vez esa aceitera, Jero» Nunca la compró.
El corral apenas había cambiado. Solo que el manzano estaba más torcido, encorvado hacia la tierra, y la casa parecía aún más vieja, más callada, como si respirara la edad de quien la habitó. En los cristales, cortinas distintas. No las de Julia. De otra gente.
Jerónimo avanzó por el sendero de siempre, el que llevaba al cementerio. Iba dispuesto a decir lo que nunca pronunció en voz alta hace quince años.
Pero tuvo que detenerse en seco.
Detrás del álamo, la perra lo miraba. Canela, rojiza, con el pecho blanco y aquellos ojos atentos que él solía llamar de oro. No era solo parecida: era la misma.
¿Canela? susurró, incrédulo.
La perra no corrió hacia él, ni ladró ni movió la cola. Se limitó a mirarlo, paciente y sosegada. Fijamente, como preguntando: «¿Dónde estabas todo este tiempo? Te esperábamos».
Jerónimo sintió que le fallaba el aliento.
Canela tampoco se movió. Sentada como una sombra antigua, pero con esos ojos los mismos. Julia solía decirle en broma: «Canela nos hace de psicóloga, te mira y lo ve todo, el alma entera».
Dios mío musitó él ¿Cómo sigues viva?
Los perros no viven tanto.
Aun así, Canela se levantó, lenta, solemne, como una señora mayor que ya no tiene prisa. Se acercó, olfateó su mano y giró a un lado la cabeza. No fue un reproche, más bien algo así como: «Te reconozco, pero has llegado demasiado tarde».
Te acuerdas de mí dijo Jerónimo, aunque no era pregunta. Claro que te acuerdas.
Canela emitió un suave quejido, apenas audible.
Perdóname, Julia musitó, arrodillándose junto a la losa. Perdona la cobardía. Perdón por huir entonces, por elegir la carrera, y descubrir solo habitaciones vacías y viajes sin sentido. Perdona que tuve miedo de quedarme.
Le habló durante largo rato, sentado en la piedra fría, contándole de su vida: de la rutina inútil, de amores en los que su corazón jamás se acomodó, de cuántas veces quiso llamar al pueblo, cada vez posponiéndolo. A veces por falta de tiempo, a veces de valor, a veces porque sentía que ya nadie lo esperaba.
Regresó acompañado: Canela troteaba detrás de él, como aceptando de nuevo a Jerónimo en su círculo; si no con alegría, al menos sin rencor.
Un portazo quebró el silencio de la casa.
¿Quién es usted? una voz de mujer, firme y dura.
En el porche, una mujer de unos cuarenta años. Cabello oscuro recogido. Rostro severo, pero con los mismos ojos de Julia.
Yo soy Jerónimo balbuceó. Antes vivía
Ya sé quién es lo cortó ella. Soy Clara. ¿No me reconoce?
Clara, hija de Julia de su primer matrimonio. Lo miraba como si cada palabra le quemara por dentro.
Bajó los escalones, y Canela se fue acomodando a su lado.
Hace medio año que mamá se fue dijo Clara, con voz serena. ¿Dónde estaba usted mientras? ¿Cuando enfermó? ¿Cuando esperaba? ¿Cuando aún tenía fe?
Supo que no había defensa posible.
Yo no lo supe.
¿No lo supo? Se le curvó la comisura en una sonrisa amarga. Mamá no tiró sus cartas. Las guardó todas. Sabía sus direcciones. Había formas de encontrarle. Pero usted nunca las buscó.
Jerónimo guardó silencio. Qué decir ya. Tras los primeros años, las cartas se fueron espaciando, se confundieron con la rutina, con viajes de empresa y otras vidas. Julia se diluyó, como los sueños de infancia a los que no volvemos.
¿Estaba enferma? acertó a preguntar.
No. Solo el corazón. Se cansó de esperar.
Lo dijo tranquila, y eso dolió más.
Canela gimió, bajito. Jerónimo cerró los ojos.
Mamá lo último que dijo fue añadió Clara: Si Jerónimo algún día regresa, dile que no le guardo rencor. Que lo entiendo.
Siempre comprendía. Incluso a él, que nunca se entendió a sí mismo.
¿Y Canela? ¿Por qué estaba en el cementerio?
Clara suspiró hondo.
Va allí todos los días. Se sienta junto a la tumba. Espera.
Cenaron en silencio. Clara le contó que era enfermera, casada, pero que vivía sola; que la vida no había cuadrado. No tenía hijos, pero Canela se había convertido en su compañera y su memoria viva de su madre.
¿Puedo quedarme aquí unos días? preguntó Jerónimo.
Clara lo miró de frente.
¿Y después va a desaparecer otra vez?
No lo sé respondió sinceramente. Ni yo lo sé.
Se quedó. Una semana, luego dos. Clara no volvió a preguntar cuando se iría. Tal vez había entendido que ni él mismo podía responderlo.
Reparó la verja, arregló los tablones, acarreó agua del pozo. El cuerpo le crujía, pero por dentro sentía calma. Algo, al fin, había dejado de luchar.
Canela lo aceptó de verdad solo tras una semana. Acudió por voluntad propia, se tumbó a su lado, la cabeza pesada sobre su bota. Clara, al verlo, dijo:
Ella lo ha perdonado.
Jerónimo miraba por la ventana: al perro, al manzano, a la casa aún impregnada con el calor de Julia.
¿Y tú? ¿Tú puedes perdonarme? preguntó con voz bajísima.
Clara guardó silencio mucho rato, pesando cada palabra por dentro.
Yo no soy mi madre respondió al cabo. Me cuesta más. Pero lo intentaré.
Canela seguía despertando antes que nadie. Apenas clareaba el cielo, marchaba en silencio fuera del patio, como si tuviera un encargo imprescindible. Jerónimo al principio no le dio importancia: los perros tienen sus rutinas. Pero pronto cayó en la cuenta: siempre iba en la misma dirección. Hacia el cementerio.
Ella va allí cada día, explicó Clara. Desde que falta mamá. Solo llega, se tumba al lado y no se mueve hasta el anochecer. Como si montara guardia en la memoria.
Tiene el perro más memoria que muchos humanos. Los hombres apagamos el dolor, tejemos coartadas y costumbres. Ellos no. Ellos guardan y esperan.
Aquel día las nubes pesaban tanto sobre el pueblo que parecía que iban a aplastar los tejados. Al mediodía llovía débil y, hacia la tarde, el cielo estalló: ráfagas de viento, aguacero, relámpagos. El agua golpeaba las ventanas, los álamos cabizbajos.
Canela no vuelve dijo Clara con preocupación, mirando la oscuridad tras el cristal. Siempre regresa a la hora de la cena. Ya son las nueve.
Jerónimo miró también. La lluvia ahogaba caminos, campos y sueños. Solo un fogonazo permitía distinguir brevemente las ramas.
Igual se ha refugiado debajo de algún porche aventuró, sin convencimiento.
Ya es muy mayor Clara tensó los dedos contra el alfeizar. Con esta tormenta temo que algo no vaya bien.
¿Tienes paraguas?
Claro frunció las cejas con sorpresa. ¿Va a salir ahora?
Pero Jerónimo ya se abrochaba el abrigo.
Si ella está allí, no se moverá. Esperará a que pase la lluvia. Con esa edad… una noche entera calada…
No terminó la frase, pero Clara comprendió. Sin más palabras, le dio una linterna y el paraguas azul, el de margaritas ridículo, pero irrompible.
El sendero al cementerio era un lodazal. La linterna apenas alumbraba entre el agua. El viento doblaba el paraguas cada dos metros. Jerónimo avanzaba resbalando y murmurando entre dientes.
Maldita sea pensaba, sesenta años, las articulaciones me suenan a verja vieja. Mañana estaré hecho polvo. Pero tengo que ir. Porque debo.
La verja del camposanto golpeaba con el viento: el pestillo se había soltado. Jerónimo entró, alumbró el suelo, y la vio.
Canela estaba tendida junto a la lápida de Julia, pegada a la cruz de madera, empapada y jadeante, pero sin haberse movido. Ni alzó la cabeza cuando Jerónimo se arrodilló.
Chiquita se sentó en el barro. ¿Por qué así?
Por fin ella giró la mirada. Mansa. Exhausta. Como diciendo: No puedo dejarla sola. Yo me acuerdo.
Mamá ya no está le explicó él. Pero tú te has quedado. Y yo también. Ahora sí estamos juntos.
Se quitó el abrigo, envolvió a Canela, la alzó con ternura. Ella no protestó ya no le quedaban fuerzas. Tampoco muchas a Jerónimo, pero en aquel momento no importaba.
Perdónanos, Julia murmuró en la noche fría. Perdóname por regresar tarde. Y perdónala a ella, que nunca supo dejar de esperarte.
La lluvia no cesó hasta el alba. Jerónimo pasó la noche junto a la vieja estufa, con Canela arropada en su abrigo. La acariciaba, le hablaba bajito, como a un niño enfermo. Clara le llevó un tazón de leche; la perra bebió apenas un sorbo.
¿Está enferma? preguntó Clara.
No negó Jerónimo. Solo está cansada.
Canela vivió dos semanas más. Tranquila, sin separarse de Jerónimo más de un par de pasos, como si guardase cada minuto para no perder un instante,
Él veía cómo se le apagaba la energía: cada vez más lenta, los párpados cerrados más a menudo. Sin miedo. Solo resignación. Y, en cierto modo, gratitud. Como quien ya ha cumplido y puede marcharse en paz.
Canela se fue al amanecer, tumbada en el porche, la cabeza descansando en sus patas, dormida para siempre. Jerónimo la encontró con los primeros rayos.
La enterraron junto a Julia. Clara accedió de inmediato: A mamá le habría gustado este reencuentro.
Por la noche, Clara le tendió un manojo de llaves.
Creo que mamá querría que te quedes aquí. Que no te vayas.
Jerónimo miró largo tiempo la llave envejecida por el uso: la misma que tuvo en el bolsillo antes de partir y dejarlo todo atrás.
¿Y tú? susurró. ¿Quieres que me quede?
Clara suspiró, con un desahogo de muchos años y muchas ausencias.
Yo sí. Asintió. Quiero. La casa no debe quedarse vacía. Y yo necesito un padre.
Padre. Palabra que siempre temió. No porque no quisiera, sino porque no sabía serlo. Pero mientras uno respire, nunca es tarde para aprender.
Está bien prometió. Me quedo.
Un mes después, el piso de Madrid estaba vendido y Jerónimo se quedó para siempre en el pueblo. Plantaba en la huerta, remendaba el tejado, pintaba las paredes. El silencio alrededor ya no le pesaba: era el latido mismo de la tierra.
Iba al cementerio, conversaba con Julia y con Canela. Les contaba del día, del tiempo, de las cosas que crecen, de la gente del pueblo.
A veces pensaba que escuchaban. Y aquella sensación le traía una paz que no recordaba haber sentido en muchísimos años.
Muchísimos años.