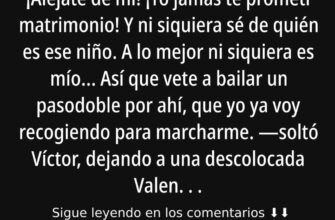17 de octubre de 2024
Hoy vuelvo a abrir este cuaderno y, como siempre, las palabras se convierten en el espejo donde observo los años que he pasado cuidando a mi nieto. Todo empezó cuando mi hija, Begoña, se convirtió en madre a los diecisiete. Tenía la mirada de una niña, soñaba con una vida que apenas empezaba. Dio a luz a Álvaro y, mientras vivía bajo mi techo, yo hacía lo que podía: le preparaba el biberón en la madrugada, le cantaba canciones de cuna, le cocinaba el almuerzo y trataba de aliviar su cansancio. A menudo me decía, con esa voz temblorosa: «Esto no es mi vida, quiero otra cosa».
A los diecinueve años empacó sus cosas y se marchó a Alemania, diciendo que encontraría trabajo, enviaría euros y volvería pronto para darle a su hijo un futuro mejor. El primer mes todo parecía cumplirse; sin embargo, su número dejó de contestar y, desde entonces, su voz se volvió un eco lejano.
Solo veía fotos suyas en las redes: sonriente, de vacaciones, rodeada de amigos. Parecía feliz, pero nunca llegó una llamada, ni un centavo, ni siquiera la pregunta de «¿cómo está él?». Asumí todo el peso: cuidé de Álvaro, lo llevé al jardín, a la escuela, le ayudé con los deberes, lo acompañé al médico y escuché sus sueños infantiles. Él me llamaba «abuela» con la ternura de quien no conoce otra familia.
Cuando cumplió diez años, Begoña apareció de improviso. Dijo que quería ver a su hijo, se quedó una semana, lo llevó a pasear, le regaló ropa y dejó una pequeña suma de euros. Creí que tal vez esta vez las cosas serían distintas, pero, como un sueño que se desvanece al amanecer, volvió a desaparecer.
Pasaron dos años de silencio. Dejé de esperarla, cansada de los juicios y los reproches, y viví únicamente por él. A los doce, volvió de nuevo, anunciando que había regresado «por su hijo», como si él fuera una maleta que pudiera recoger cuando le apeteciera. Intenté negarle el regreso, pero no tenía derechos legales. Recibí la citación para una audiencia de conciliación.
En el tribunal, mientras Álvaro lloraba y suplicaba que no lo entregaran, yo dije con voz firme: «Llévatelo. Yo ya he hecho lo mío». Begoña lo llevó a otra ciudad. Dolió, pero lo acepté. Al principio lo recibía cada dos semanas, luego con menos frecuencia y, finalmente, solo en vacaciones. Cada vez, él susurraba: «Abuela, aquí no es mi casa». Yo nunca dije palabras duras sobre ella; solo repetía en voz baja: «Un día lo entenderás». Y ese día llegó.
Al cumplir dieciocho años, Álvaro regresó a casa. Llegó a la puerta con una maleta y los ojos llenos de lágrimas, me abrazó y me dijo: «Abuela, quiero vivir contigo». No lloré; lo estreché contra mí y le susurré: «Esta casa siempre será tuya». Hoy es un joven adulto, estudia, sueña y construye su vida. Su madre vive lejos y él ya no la busca; dice que no guarda rencor, simplemente no tiene nada de qué hablar.
Yo siento una calma profunda porque he cumplido con mi deber. El amor que le brindé ha regresado a mí, como el sol que vuelve a iluminar el horizonte después de una larga noche.
María.