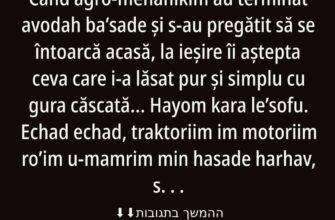Querido diario,
Hoy se ha cerrado un capítulo que duró treinta y tres años. José y yo nos casamos jóvenes: yo tenía veintidós, él veintiséis. La boda fue en una pequeña iglesia de la sierra de Ávila, y los primeros años fueron una mezcla de ilusión, una casa que fuimos construyendo poco a poco, la hipoteca del banco de España, el primer bebé y después el segundo, reformas interminables y jornadas extra en la oficina.
Vivíamos normalmente, como muchos en la provincia. No había pasiones desbordantes, pero tampoco tragedias. Con el tiempo empezamos a distanciarnos. Él llegaba tarde del trabajo, siempre con excusas de proyectos imposibles. Yo llevaba una rutina de bibliotecario en la Biblioteca Municipal, hacía la compra, preparaba la comida, lavaba la ropa, ayudaba a los nietos con los deberes y charlaba con la vecina del tercer piso. Por las noches, cada uno frente al televisor, cada cual en su rincón del sofá.
El contacto físico se quedó en el olvido. Ni recuerdo la última vez que me abrazó. No me quejé; pensé que así era la vida madura, que el amor simplemente cambiaba de forma.
Hace dos años, José empezó a comportarse de manera extraña. Se preocupó por su aspecto, perdió la barriga, sacó camisas que llevaba años acumuladas en el armario y volvió a usar perfume. De pronto surgieron viajes de trabajo y delegaciones que nunca había tenido antes. Yo fingía no notar nada.
Temía preguntar, aunque en el fondo ya lo sabía. Me repetía: Quizá es sólo una fase, quizá se aburrirá.
Una tarde, al volver a casa sin cenar algo que nunca había ocurrido se sentó frente a mí, me miró a los ojos y dijo:
Tenemos que hablar.
He conocido a alguien. Es más joven, me siento bien a su lado. Me voy.
Eso fue todo. Sin gritos, sin titubeos. Lo miré; tenía cincuenta y nueve años, yo cincuenta y cinco. Sentí una oleada de alivio. De verdad, alivio.
No hubo lágrimas, ni dramatismo. Me senté en la cocina con una taza de té y se instaló un silencio que no había escuchado en años. Por primera vez, nadie protestó porque el té estuviera demasiado dulce, nadie hizo ruido al comer, nadie cerró la puerta con fuerza por una discusión trivial.
No dormí esa noche, pero no por el dolor, sino por la paz. Por fin podía pensar en mí mismo. José se marchó a la semana siguiente. Llevó una maleta, un par de camisas, su ordenador. El resto, según él, era mío de todos modos.
Los hijos reaccionaron de distintas maneras. La hija, furiosa, repetía: ¡Papá se ha vuelto loco, mamá, qué está pensando!. El hijo se quedó callado; siempre estuvo más ligado a su padre. Yo no necesitaba su apoyo. Me sentí libre.
Empecé a hacer cosas que siempre había postergado. Me apunté a un curso de pintura, aunque nunca antes había tomado un pincel. Fui de excursión con la vecina a Valencia durante un fin de semana; fue la primera vez en veinte años que viajé sin plan ni la inquietud de que alguien esperara en casa con el ceño fruncido.
Dormía cuando quería, cenaba en la cama, reordené los muebles del salón y compré un mantón nuevo, de flores gigantes, que a José jamás le habría gustado, pero a mí me encantó.
La gente a mi alrededor reaccionó extrañada. Algunos me preguntaban: ¿Cómo lo llevas? o Es triste a nuestra edad. Otros, en silencio, se alegraban de que José recibiera su merecido. Pero sus opiniones ya no me importaban.
Durante años viví una relación en la que era invisible: cocinera, contable, enfermera, limpiadora. No era esposa, ni mujer. Cuando José se fue, no perdí el amor; perdí el peso. Sé que su aventura con la joven puede durar mucho o acabar pronto; ya no es mi asunto.
Mi asunto ahora es el té con miel, leer hasta tarde, largas caminatas sin sentir culpa. Mi asunto soy yo mismo.
Y por primera vez en treinta años, siento que, al fin, estoy verdaderamente en casa.
Lección: a veces soltar lo que nos oprime nos devuelve la vida y la posibilidad de ser quienes realmente somos.