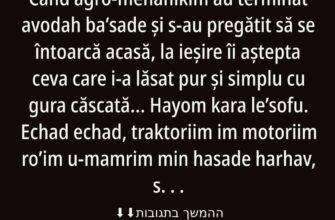Me alejé de mi marido después de cuarenta años. Al fin me atreví a vivir a mi modo, como quien despierta dentro de un sueño de lluvia y faroles.
Todos me chocaban la frente con la mirada. La familia, los vecinos, incluso la dependienta de la verdulería del barrio de Carabanchel me observaba como a una loca. «Un marido tan decente», «Tenéis casa, nietos, tranquilidad», «¿Y ahora se te ha venido a la cabeza el divorcio a los sesenta y dos?».
Exactamente, a los sesenta y dos. Empaqué una maleta, dejé las llaves sobre la mesa de la cocina y salí. Sin discusiones, sin lágrimas, sin escenas. Todo lo que había que sentir y llorar lo había vivido en los últimos veinte años, en silencio, en el interior de mí.
Él no me engañó. No bebía. No me golpeaba. Simplemente era una pared. Fría, muda, indiferente. Éramos dos muebles en una sala: él frente al televisor, yo regando las plantas de la ventana. Compartíamos la misma cama, pero dormíamos en universos distintos. Durante años me repetía: «Así es el matrimonio», «Todos vivimos así», «No se puede tener todo».
Hasta que una madrugada, desperté y pensé: ¿y si se puede?
Aquel día preparé café con leche, me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Gris, cansada, invisible. Pero bajo esa superficie aún latía la chica que soñaba con viajar, pintar, reír hasta el alba. Sentí entonces que ya no quería esperar. Si no lo intentaba ahora, jamás lo haría.
Así que probé. Abrí la puerta y abandoné una vida que ya no me pertenecía.
Los primeros días fueron extrañamente callados. No era el aire denso de la casa antigua, sino una brisa ligera que susurraba. Alquilé un piso diminuto en las afueras de Madrid, una habitación con tres ventanales, un sofá viejo. Todo era mío, aunque todavía nada era realmente mío. No tenía plan, no sabía qué vendría después. Pero por primera vez en años sentí espacio. En la cabeza, en el cuerpo, en el corazón.
Al principio me despertaba con culpa, como si hubiera cometido un acto terrible. Había dejado el hogar, al marido, los domingos familiares. ¿Se puede abandonar lo que ya no existe? Yo ya hacía mucho que no me sentía esposa, sino una sombra al lado de un hombre que ya no comprendía y que no intentaba comprenderme.
Lo comentaba una y otra vez, aunque era yo quien hablaba. Decía que me sentía mal, que necesitaba caricias, que quería algo más que sopas y series. Él asentía, entrecerraba los ojos, encendía la tele. Con el tiempo también dejé de hablar. ¿Cuántas veces se puede pedir que te miren como a una persona y no como a un mueble?
Mis hijos reaccionaron de manera distinta. El hijo guardó silencio. La hija sollozó. «¿Por qué no esperaste a que los nietos crecieran?», «Papá sufre», «¿Para qué te has ido?». Yo les expliqué tranquilamente que no partí con ira, sino con silencio. Que no lo hacía por nadie más, sino por mí. Que no tengo romance, ni lujos; sólo una maleta, un piso modesto y el valor que llevo como medalla.
Empecé a salir. Al parque, a la biblioteca, a clases de yoga. Me apunté a un curso de acuarela, aunque la mano temblaba por el estrés. Aprendí a hacer cosas por primera vez: comprar pintura, subir al autobús, entrar en una cafetería y pedir té. ¿Suena banal? Tal vez. Pero tras cuarenta años de ser el fondo, era mi pequeño Teide.
Una tarde me senté en una banca del Retiro, con cuaderno y lápiz. Dibujé un árbol que lanzaba sombra, sus hojas, una mujer con su perro Luna. Mis ojos se humedecieron, pero no eran lágrimas de dolor; era alivio, y un leve pesar, no por haberme ido, sino por haber esperado tanto.
Hubo momentos de duda. Cuando volvía al anochecer sin a quién llamar, cuando alguien decía: «¿Y ahora qué?». Cuando me miraba al espejo y veía a una mujer mayor, canosa, que huía de su propia vida. Pero entonces recordaba mis días anteriores: miradas vacías, silencios largos, frío. Sabía que ahora, pese a la soledad, al fin era yo misma.
Porque la vida después de los sesenta no es el final; puede ser el principio.
Y no, no se trata de una gran revolución, de un romance con un joven, de viajes exóticos. A veces basta con querer tomarse un café a la hora que uno quiera, del buen gusto, y beberlo junto a la ventana mientras el día se despereza. Sin miedo, sin rencor. Con la certeza de que por fin se respira.
Una mañana me desperté y sentí paz. No euforia, no excitación. Simplemente el silencio que no duele. Afuera, la niebla envolvía los robles, y el aire olía a invierno. Me senté con una taza de té en el alféizar y miré el mundo: el mismo de siempre, pero distinto.
Bajé al panecillo del barrio. La mujer del mostrador, con su delantal de flores, preguntó como siempre:
¿Pan de trigo, como siempre?
Yo respondí:
No, hoy con anís. Tengo ganas de probar otra cosa.
Y eso era todo. Esos pequeños gestos, esas decisiones que no tienen que agradar a nadie. Ya no tengo que preguntar: «¿Qué prefieres cenar?», «¿Qué película vemos?», «¿Te parece bien?». Después de cuarenta años sin escuchar mi propia voz, empecé a oírla. Callada, pero mía.
Recientemente me crucé con una antigua conocida. Me detuvo en la calle, me miró de arriba abajo y dijo:
Qué lástima. Eran tan compatibles.
Yo sonreí.
Tal vez lo eran, pero la compatibilidad no es lo mismo que la cercanía.
Volví a casa, puse la lavadora, encendí una vela de jengibre y me senté a esbozar. Mis manos aún vacilaban, pero el corazón ya latía con más valentía.
No sé qué vendrá después. Sólo sé que no quiero volver a una vida donde había olvidado quién era.
Porque a veces hay que partir muy tarde para, al fin, reencontrarse consigo mismo.