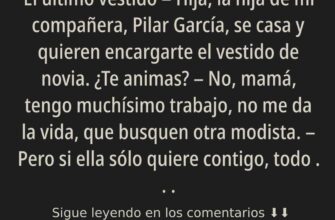Tu madre te dijo que pagaras tus cuentas tú misma soltó el marido.
Araceli estaba frente al espejo del dormitorio, untándose la crema en la piel. Era una mañana de julio en Madrid y el apartamento ya se sentía bochornoso. Afuera el sol azotaba el asfalto sin piedad, pero dentro el aire acondicionado mantenía una frescura agradable.
¿Otra crema nueva? preguntó Javier, sin levantar la vista de su periódico.
No es nueva, respondió Araceli con serenidad. Es la misma que compré hace un mes.
Javier asintió y volvió a su lectura. Ese tipo de conversaciones eran habituales en su hogar. A él siempre le interesaba saber en qué gastaba su esposa, aunque nunca pretendía controlar sus gastos. El dinero era común y cada uno lo utilizaba según sus necesidades.
Araceli trabajaba como contable en una gran constructora; su sueldo era estable y decente. Javier, por su parte, era mecánico en una fábrica del sur, percibía un poco menos, pero también bien. Juntos llevaban una vida cómoda, podían permitirse unas vacaciones anuales y algún capricho ocasional.
Desde el principio del matrimonio, Araceli había asumido el pago de sus propias cosas, no porque Javier se lo impusiera, sino porque le parecía lo correcto. Champú, acondicionador, maquillaje, ropa todo lo compraba ella misma y él nunca objetó, considerándolo natural.
Hoy voy al salón de uñas, anunció Araceli durante el desayuno.
Vale, replicó Javier untando mantequilla en el pan. Yo después del trabajo iré al garaje con Toni a escuchar el motor.
Era una charla corriente de una pareja normal. Araceli llevaba tres años yendo semanalmente al manicurista; sus manos debían lucir cuidadas, sobre todo en su trabajo donde atendía a clientes.
Javier nunca criticó esas visitas; al contrario, se sentía orgulloso de la elegancia de su mujer. Araceli era constante en el gimnasio, se hacía tratamientos de estética y vestía con buen gusto. A los treinta y cinco años parecía mucho más joven.
Los primeros indicios de preocupación surgieron cuando llegó la suegra, Mercedes. Venía de Valencia cada fin de semana, como de costumbre, y tenía la costumbre de opinar de todo.
¿Araceli otra vez al salón? preguntó Mercedes a Javier mientras su nuera se duchaba.
Sí, al manicurista, contestó él.
¿Cada semana? sacudió la cabeza la suegra. ¿No es mucho?
Mamá, ella trabaja, puede permitírselo, respondió Javier.
Claro, pero, ¿por qué tan a menudo? Yo siempre me pinté las uñas yo misma y nunca me he sentido menos atractiva, replicó Mercedes.
Javier se encogió de hombros; nunca había pensado en la frecuencia de esas idas al salón.
¡Y la crema! continuó la suegra. Vi en el baño unos frascos que costaban tres mil euros cada uno.
¿Y eso a qué viene? le contestó Javier, algo irritado.
Al dinero común, hijo. Tú trabajas y te cansas, y ella gasta en cosas superfluas, insistió Mercedes.
Aquella frase plantó una semilla de duda en la cabeza de Javier. Empezó a prestar más atención a los gastos de Araceli, sin buscarlo, simplemente porque la idea de su madre se había quedado rondando.
Efectivamente, Araceli compraba cosméticos caros: cremas, sueros, mascarillas todo con precios elevadores. También su ropa, aunque no de marcas de lujo, era de buena calidad y no barata.
¿Para qué tres pares de sandalias de verano? preguntó Javier un día al ver la última compra.
¿Cómo? se sorprendió Araceli. Son de colores distintos, van con distintos conjuntos.
Podrías comprar unas neutras y combinarlas con todo, sugirió él.
Se pueden, admitió ella, pero me gustan estas.
Javier guardó silencio, pero dentro empezó a sentir una irritación que no había experimentado antes. Nunca había puesto tanto énfasis en los gastos femeninos, y ahora le parecía que Araceli gastaba demasiado.
La visita siguiente de Mercedes empeoró la situación. Llegó a mitad del agosto, cuando el calor era insoportable.
La has consentido demasiado, dijo la suegra a la hora de la cena, mientras Araceli preparaba la comida. Cada semana un manicure, luego el estetista. Y hay mil cosas que hacer en casa.
Mamá, la casa está limpia, Araceli cocina bien, replicó Javier.
Siempre hay cosas por hacer, desestimó Mercedes. Y el dinero se va al aire. ¿Sabes cuánto gastamos en los salones?
Javier reflexionó. Nunca lo había calculado. Un manicure costaba quince euros a la semana, lo que son sesenta euros al mes. El estetista, cada quince días, treinta euros por sesión, otros sesenta euros. En total, ciento veinte euros al mes en belleza.
Es mucho, admitió él.
Por eso, asintió Mercedes con satisfacción. Tú callas, pero deberías orientar a tu mujer, no consentir sus caprichos.
Esa noche, Javier miró detenidamente los movimientos del presupuesto familiar. Araceli realmente gastaba una buena parte en su figura, aunque también ganaba bien, casi al nivel de él.
Araceli, ¿podemos hablar? le preguntó cuando la suegra se marchó.
Claro, respondió ella mientras guardaba la vajilla.
¿No crees que vas al salón demasiado a menudo?
Araceli se quedó mirando a Javier.
¿En qué sentido demasiado?
Cada semana manicure, estética ¿No podrías ir menos?
¿Por qué? se mostró genuinamente sorprendida. Me gusta verme bien y el dinero lo tengo.
El dinero está, pero quizá podrías ahorrar, sugirió él con cautela.
¿Ahorrar? frunció el ceño Araceli. ¿En qué? ¿En la cerveza con los colegas? ¿En la pesca? ¿En las nuevas herramientas del garaje?
Javier sintió calor en las mejillas. Siempre había pensado que sus propios gastos no eran superfluos.
Eso es cosa de hombres, balbuceó.
¿Qué cosa? insistió ella.
Pues esas cosas dijo, intentando rodear la cuestión.
¿No son también necesidades? replicó Araceli, la voz ya más fría.
No es que no lo sean, pero Javier se quedó sin palabras.
Araceli dio la espalda y salió de la cocina.
Las críticas de Javier se volvieron habituales. Cada vez que descubría un nuevo lápiz labial en el neceser de Araceli o la veía prepararse para otra sesión de manicura, comentaba:
¿Otra vez al salón?
Sí contestaba Araceli brevemente.
Y el pago del agua, ¿lo has hecho?
No lo sé, ¿dónde está el dinero? Lo has gastado en belleza.
Araceli se quedó paralizada con la bolsa en la mano.
Un manicure cuesta quince euros, el recibo del agua ocho, ¿qué relación tiene?, replicó Javier irritado.
No es cuestión de relación, respondió ella en tono bajo. Pero podrías prescindir de eso.
Javier se quedó con la sensación de haber ganado una batalla, pero la victoria resultó hueca. Araceli se volvió más distante, respondió con monosílabos y dejó de pedir dinero para los salones. Al principio Javier se alegró, luego empezó a sospechar.
¿A dónde vas? le preguntó al ver las uñas recién hechas.
A donde sea respondió Araceli.
¿Con qué dinero?
Con el mío.
¿Con el mío? replicó él. Nuestro presupuesto es común.
Entonces no es del todo común, contestó ella tranquilamente.
Javier no comprendía a qué se refería, pero dejó de discutir. Lo único que notó fue que Araceli ya no utilizaba el dinero familiar para lo que él consideraba tonterías.
Poco después, Araceli empezó a negar también los pagos para el masajista que había estado viendo cada dos semanas, tres euros por sesión, recomendado por su médico por dolor de espalda.
¡Eso es tratamiento! se defendió Javier.
Mi masajista también es tratamiento, replicó Araceli. Mi piel necesita cuidados profesionales.
No es lo mismo, insistió él.
¿Por qué no? preguntó ella, sincera. Tú tratas tu espalda, yo cuido mi piel. ¿En qué se diferencia?
Javier se quedó sin argumentos. Pero no quería ceder.
Son cosas diferentes, repitió con obstinación.
Muy bien aceptó Araceli. Entonces paga el masaje tú.
Desde entonces, Araceli empezó a rechazar cualquier transferencia de dinero para lo que consideraba innecesario. ¿Los auriculares nuevos? Que los compre él. ¿Salir con los amigos? Cada uno a su cargo, decía.
¿Qué te pasa? le preguntó Javier tras otro rechazo.
Nada especial, contestó ella. Simplemente no quiero gastar en tonterías.
¿En tonterías? Salir con los compañeros es sano, replicó él.
¿Y el manicure es una exageración? preguntó Araceli.
Javier guardó silencio. Poco a poco comprendió que ella le estaba aplicando su propia lógica.
El punto álgido llegó una noche de julio, mientras Javier jugaba con su nuevo teléfono, una gama alta que había comprado el día anterior.
¿Cuánto ha costado? preguntó Araceli.
Treinta y cinco euros, respondió él sin dejar de ajustar la pantalla.
Caro. ¿Para qué lo cambiabas? replicó ella, mientras seguía comiendo ensalada.
Javier sintió que algo se escabullía en la calma de Araceli, pero no le dio mayor importancia.
Al día siguiente, al intentar pagar en una tienda con su tarjeta, descubrió que el saldo había desaparecido.
Araceli, ¿dónde está el dinero? preguntó, sorprendido.
¿Qué dinero? respondió ella, sin perder la compostura. Mi madre me dijo que debías pagar tus cuentas tú mismo. No es mi obligación.
Javier se quedó boquiabierto. La frase resonó como un eco de sus propias palabras de meses atrás.
¿Qué has dicho? volvió a preguntar, incrédulo.
Lo que tú me decías, contestó Araceli, sin detenerse. Mi madre me dijo que tú debías pagar tus cuentas. Yo no tengo que hacerlo.
¿Qué madre? preguntó él, desconcertado.
La mía respondió ella fríamente. Igual que la tuya te lo dijo a mí.
El mundo de Javier se tambaleó. Nunca había imaginado que sus propias palabras pudieran volver contra él.
Pero son cosas distintas intentó argumentar.
¿Por qué distintas? replicó Araceli, levantando la vista del plato. Un teléfono de treinta y cinco euros es una necesidad, un manicure de quince euros es una tontería.
El teléfono lo necesito para trabajar replicó él.
Yo también necesito el manicure para mi trabajo. Hablo con gente, firmo documentos, mi imagen es parte del negocio, defendió Araceli.
Javier comprendió que la lógica ya no estaba de su lado, pero se negó a ceder.
Araceli, no discutamos por tonterías. intentó calmarse.
¿Tontera? preguntó ella, dejando la cuchara. Entonces, cuando tú limitas mis gastos, es una postura de principios; cuando yo aplico las mismas reglas a ti, es una tontería?
El silencio se hizo pesado. Araceli terminó su ensalada, guardó los platos y se retiró al dormitorio.
Al día siguiente, Araceli tomó el día libre. Javier pensó que ella quería descansar, pero ella se sentó frente al ordenador y empezó a revisar documentos.
Primero, el contrato de compraventa del piso. La vivienda estaba a nombre de Javier, pero el pago inicial de ciento mil euros lo había realizado Araceli. La hipoteca la pagaban a partes iguales, aunque la mayor parte de los desembolsos provenía de su salario, que era mayor que el de él.
Luego, los recibos de muebles y electrodomésticos: nevera, lavadora, sofá, cocina completa, todo comprado con el dinero de Araceli. Javier aportaba solo sumas simbólicas o nada.
Los documentos de la reforma también estaban claros: materiales, mano de obra, ventanas nuevas, todo pagado por ella. Javier ayudaba físicamente, pero no ponía dinero.
Vaya panorama, murmuró Araceli, agrupando papeles.
Esa noche, Javier intentó hablar de finanzas, pero Araceli respondió con un simple no y se fue a la cama temprano.
Al día siguiente, Araceli contactó a su abogado de confianza, Víctor Martínez, especialista en derecho de familia con quince años de trayectoria.
Araceli, ¿qué necesitas? saludó el abogado.
Necesito asesoramiento sobre patrimonio conyugal, explicó ella. Quiero saber qué me corresponde.
Ven mañana a las diez, le indicó.
La reunión aclaró mucho. Víctor estudió los documentos y le dio una recomendación contundente:
La situación está a tu favor. Aunque la vivienda está a nombre de tu marido, la mayor parte del capital ha sido aportado por ti. Los muebles, la reforma y los electrodomésticos pueden acreditarse con tus recibos. En caso de separación, el juzgado reconocerá tu participación y te asignará una parte sustancial o una compensación económica.
¿Y si quiero vivir separada temporalmente? preguntó Araceli.
El tribunal puede obligar a tu marido a ofrecerte una vivienda alternativa o a pagarte una indemnización por el uso del piso, respondió él. ¿Estás segura de que no prefieres una conciliación?
La conciliación se acabó, contestó firme Araceli.
Dos días después, los papeles estaban listos. Araceli presentó la demanda y, simultáneamente, envió copias a Javier.
Javier recibió la notificación una tarde, al volver del trabajo. Al principio pensó que era un error, pero al leer el contenido comprendió que su esposa estaba decidida.
¡Araceli! gritó, entrando en la habitación. ¿Qué es esto?
Araceli, con la maleta ya empaquetada, respondió sin titubeos:
Son los documentos de la división del patrimonio, como te dije. ¿Por qué lo impides? Es la misma lógica que usaste para mis gastos.
Pero es otra cosa, protestó él. Solo revisé el presupuesto familiar.
Yo reviso mi vida, replicó Araceli. Cuando tú decides en qué gasto yo puedo invertir, y a la vez me prohíbes, la balanza se inclina.
Javier sintió una creciente angustia. Jamás imaginó que llegarían a la ruptura.
¡Has destruido todo! soltó, desesperado.
Araceli se quedó mirando, serena.
No pago por humillaciones, dijo. Cuando a ti se te permite gastar en cualquier capricho y a mí ni siquiera en lo necesario, la relación se vuelve una imposición.
Javier intentó argüir, pero no halló respuesta.
Podemos arreglarlo, intentó, volver a como antes.
¿Cómo era antes? replicó Araceli, cerrando la maleta. Cuando yo sustentaba la familia y tú dictabas en qué podía gastar mi propio dinero.
No sustentaba, replicó él. Vivíamos juntos.
Mira los papeles, sugirió ella. Allí están los números. Cada quién verá cuánto aportó a la vida en común.
Araceli tomó la maleta y se dirigió a la puerta.
¿A dónde vas? preguntó Javier, perplejo.
A alquilar un piso, mientras el tribunal decide, contestó ella. ¿Con qué dinero? añadió con una sonrisa. Con el dinero que no gasto en tonterías como manicuras.
La puerta se cerró. Javier quedó solo en el apartamento, que ahora le parecía ajeno.
El proceso judicial duró tres meses. Víctor resultó acertado; los documentos hablaban por sí mismos. Araceli obtuvo dos tercios del piso o una compensación monetaria, y ella eligió el dinero.
Javier intentó protestar, contrató a su propio abogado, pero las facturas, los movimientos bancarios y los recibos demostraban su aporte limitado.
¡Éramos familia! exclamó en la audiencia.
Al amanecer, mientras la luz dorada bañaba la calle, Javier comprendió que la única riqueza que aún conservaba era la lección aprendida.