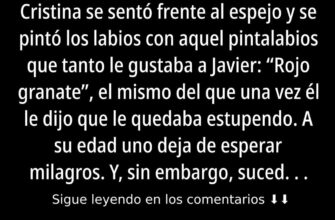La llamó criada desgraciada y se fue con otra. Pero cuando volvió, se llevó una sorpresa inesperada.
Cristina siempre había escuchado lo mismo de su abuela y su madre: “En esta familia, las mujeres nunca tenemos suerte en el amor.” La bisabuela envió a los veintidós, la abuela perdió a su marido en la fábrica, y su madre se quedó sola con un bebé cuando Cristina apenas tenía tres años. No creía en maldiciones, pero en el fondo, temía que su amor también acabara en lágrimas. Aun sin querer, soñaba con un hogar, un marido, hijos algo de calor humano.
Su futuro esposo, Álvaro, lo conoció en la fábrica donde ella trabajaba como empaquetadora. Él estaba en otro departamento, pero comían en la misma cantina. Así empezó todo: unos encuentros, un anillo, boda. Álvaro se mudó a su piso de dos habitaciones, heredado de la abuela. Su madre ya no estaba. Al principio, fue tranquilo: nació el primer niño, luego el segundo. Cristina lo daba todo: cocinaba, limpiaba, cuidaba de los críos. Su marido trabajaba, traía el sueldo, pero cada vez volvía más tarde, y las conversas escaparateaban.
Cuando Álvaro empezó a llegar con olor a perfume ajeno en la camisa, lo supo. No preguntaba, por miedo a quedarse sola con dos niños. Pero un día, estalló:
“Piensa en los niños, por favor. Te lo pido.”
Él ni pestañeó. Solo una mirada helada. Sin explicaciones. Sin gritos. Al día siguiente, le sirvió el desayuno, y él ni lo tocó.
“Solo vales para fregar”, dijo, con asco.
Una semana después, hizo las maletas y cerró la puerta.
“¡No nos abandones, por favor!”, gritó ella en el pasillo. “¡Los niños te necesitan!”
“Eres una criada desgraciada”, repitió él al marcharse. Los niños lo oíeron. Sentados en el sofá, cogidos de la mano, sin entender: ¿qué habían hecho mal? ¿Por qué su padre se iba?
Cristina no se dejó hundir. Vivió por ellos. Trabajó como limpiadora, fregó escaleras, cargó cubos, les enseñó a leer y lavó a mano cuando se rompió la lavadora. Los niños crecieron rápido, ayudando. Se olvidó de sí misma, de sus sueños. Pero el destino sabe jugar.
Un día, en el supermercado, se le cayó una caja de té. Un hombre la recogió y sonrió:
“¿Necesitas ayuda con las bolsas?”
“No hace falta”, contestó, distraída.
“Pues te ayudo igual”, dijo él, cogiendo la compra.
Se llamaba Javier. Empezó a aparecer en la tienda cada día, luego la acompañaba, hasta que un día subió a su edificio para ayudarla a limpiar. Los niños desconfiaron, pero era amable, paciente. En la primera cena, trajo un pastel y rosas blancas. Cuando el mayor bromeó:
“¿Jugabas al baloncesto?”
Se rio:
“En el instituto, sí. Hace siglos.”
Más tarde, confesó:
“Tuve un accidente. Hablo lento, me muevo con dificultad. Mi mujer me dejó. Si no te gusto, lo entiendo.”
“Si a los niños les caes bien, qué no.”
Se declaró. Y pidió hablar con los niños.
“Quiero ser un padre de verdad.”
Esa noche, les explicó todo. Los niños la abrazaron.
“Nuestro padre se fue y se olvidó de nosotros”, dijo el pequeño. “Sería bueno tener uno que se quedara.”
Y así, Javier se convirtió en familia. Les enseñó a jugar al fútbol, ayudó con los deberes, arregló estanterías, se reía con ellos. La casa se llenó de vida. Pasaron años. Los niños se hicieron hombres. Pedro se enamoró y fue a pedirle consejo a Javier. Fue entonces cuando sonó el timbre.
En la puerta estaba Álvaro.
“Fui un idiota. Acéptame de vuelta. Empecemos de nuevo”
“Lleva”, cortó Pedro.
“¿Así le hablas a tu padre?!”, gritó Álvaro.
“No le hables así a mi hijo”, dijo Javier, firme.
“No te necesitamos”, añadió el pequeño. “Ya tenemos padre.”
Cerraron la puerta. Para siempre.
Cristina se quedó allí, mirando a sus tres hombres sus protectores, su familia, la que había construido con sudor y lágrimas. Y al fin era feliz.