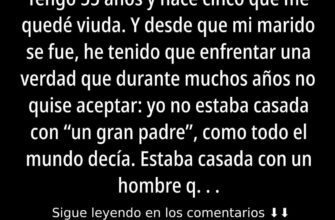Estaba de camino al centro cívico de educación de adultos de Madrid, como si todavía buscara una sala para montar mi propio taller. El mismo pasillo entre patios, los mismos carteles de «Alquiler», pero ahora ya no contaba los escaparates ni me imaginaba cuántas personas entrarían «por casualidad». Me fijaba en los escalones de la entrada, tratando de no pensar en cómo el año pasado se me fue la pasta y la seguridad por la grieta.
Tengo cuarenta y ocho años. En el DNI parece una buena edad, pero en la cabeza me siento como si alguien hubiera pulsado pausa y se lo hubiera olvidado. Llevo casi diez años reparando electrodomésticos: al principio solo, luego con un compañero, después sin compañero y sin algunas herramientas que tuve que vender cuando subió el alquiler y los clientes empezaron a decir: «Hazlo por diez euros, mejor gratis». No me fuí a pique con un gran estallido; simplemente me cansé de explicar por qué el trabajo cuesta dinero y una mañana ya no pude levantarme pensando que seguiría sonriendo a quien regatea cada tornillo.
En la recepción me recibió una vigilante de mirada firme y con los dedos entrelazados en una madeja de lana.
¿A quién busca?
Yo al taller. Quiero dar un taller, dije, dándome cuenta de lo raro que sonaba y me sonrojé un poco.
Me miró como quien se topa con la puerta equivocada.
Sala trece. Por el pasillo a la derecha y luego a la izquierda. Allí está la sección de «Técnica». No hagan mucho ruido, que al lado está el aula de canto.
El pasillo estaba frío, con linóleo que recordaba más de una reforma. Bajo el brazo llevaba una caja con lo que logré juntar en casa: un multímetro, un juego de destornilladores, un par de soldadores viejos, una bobina de soldadura y un contenedor de tornillos de plástico. Todo parecía el equipaje de un soñador que alguna vez quiso una verdadera taller con campana extractora y buena iluminación.
La sala trece era un antiguo aula de manualidades: mesas, un armario con cerradura, junto a la ventana una mesa larga con dos alfombrillas para soldar y un alargador hecho un nudo. En la pared colgaba un cartel de seguridad, la hoja estaba descolorida, pero se leía perfectamente «no tocar con las manos mojadas».
Los primeros adolescentes no llegaron de inmediato. En el horario estaba escrito: «Reparación y montaje de electrodomésticos, 1416 años», pero en la puerta iban apareciendo chicos de doce años y chicas con esa cara de que los habían empujado aquí.
¿De verdad reparan cosas aquí? preguntó un chico alto con chaqueta negra y capucha.
Claro que sí contesté. Si hay algo que arreglar.
¿Y si no hay nada?
Entonces nos divertiremos desarmando y volviendo a montar, dije sin querer sonar demasiado serio. El chico sonrió y se quedó.
Después entró un chico flaco, callado, con una mochila que parecía más pesada que él. Se sentó junto a la ventana y sacó un cuaderno de cuadritos sin decir hola, sin mirarme, solo enderezó el lápiz con los dedos.
¿Cómo te llamas? pregunté.
Arturo respondió tras una pausa, como si dudara si debía contestar.
Llegaron dos más «por compañía» y empezaron a susurrar en la puerta. Uno era de cara redonda y sonrisa perpetua, el otro llevaba auriculares y no se los quitó ni al hablar.
Yo soy Dani dijo el de cara redonda. Y él es Santiago. Él oye bien, simplemente está en silencio.
Santiago levantó el pulgar sin quitarse los auriculares.
Me di cuenta de que mis viejos hábitos hablar rápido, seguro, como con los clientes no funcionaban aquí. Nadie había venido a buscar un servicio; venían a comprobar que el adulto no estaba «en la misma onda».
Coloqué la caja sobre la mesa y abrí la tapa.
Vamos a ver. Si tenéis en casa aparatos rotos que no os importe traer, traedlos. Tetera, secador, magnetófono, bocinas, cualquier cosa que no vaya directamente a la red de 230 V me corregí y ajusté: En plan doméstico. Los desarmaremos, veremos por qué no funcionan y los volveremos a montar. Si algo se quema, averiguaremos por qué.
¿Y si me da una descarga? preguntó Dani, esperando una respuesta divertida.
Entonces seré yo el culpable dije. Por eso primero aprendemos a no llevarnos una descarga. Trabajaremos con los enchufes desconectados. Es aburrido, pero los dedos vivos lo hacen peor.
En la primera sesión casi no arreglamos nada. Les mostré cómo sujetar el destornillador, cómo no arrancar las ranuras y cómo etiquetar los tornillos para que no quedaran «de más». Los chicos escuchaban y se distraían. Arturo dibujaba rectángulos en su cuaderno que parecían esquemas. Santiago miraba el móvil, pero de vez en cuando alzaba la vista a mis manos como si grabara cada movimiento.
El soldador que el centro nos había asignado estaba muerto. Lo conecté, esperé, toqué la carcasa: estaba fría.
No calienta comentó Dani con satisfacción, como si hubiese pillado al adulto en un chasco.
Entonces empezamos por reparar el soldador respondí con calma.
Vi que Arturo alzó ligeramente la cabeza.
En la segunda clase alguien trajo una tetera eléctrica sin base. El cuerpo estaba intacto, el botón hacía clic, pero no se encendía.
Es de mi madre dijo Dani y añadió rápidamente: Casi. Ella dijo que si lo arreglo, no tendrá que comprar otra.
Abrí la parte inferior, mostré el conjunto de contactos.
Miren, aquí se ha quemado. El contacto estaba fallando y se sobrecalentó. Hay que lijar, revisar y comprobar que no se haya movido.
¿Podemos simplemente puentearlo? preguntó Santiago, quitándose finalmente un auricular.
Podemos, pero después la tetera encenderá cuando quiera. Es como
Quise decir «un negocio» pero me corté.
Como una puerta sin cerradura. Parece cerrada, pero cualquiera puede entrar.
Trabajaron conmigo y Dani, mientras Santiago iluminaba con la linterna del móvil. Arturo estaba al lado y de repente dijo en voz baja:
Podría haber un fusible térmico. Si se ha quemado, no importa cuánto limpies los contactos.
¿Dónde exactamente? le pregunté.
Arturo tomó el bolígrafo, dibujó un pequeño esquema en los márgenes y señaló.
Suele estar cerca del elemento calefactor, dentro del termostato.
Habló con tranquilidad, sin pretender impresionar, solo como un hecho.
Sentí un extraño alivio: no era el único que sabía lo que hacía.
Encontramos el fusible, lo probamos con el multímetro. Estaba bien. Lijamos los contactos, volvimos a montar, conectamos a través del alargador. La tetera hizo clic y empezó a zumbar.
¡Vaya! exclamó Dani con una gran sonrisa. De verdad funciona.
Por ahora sí dije. Pero en casa no la dejes sin vigilancia. Dile a tu madre que hemos limpiado los contactos, no que hemos hecho magia.
Ella dirá que no he hecho nada murmuró Dani, pero sin rencor. Guardó la tetera en una bolsa como si fuera un trofeo.
En la tercera clase trajeron un secador. Una chica llamada Almudena lo sujetaba como si pudiera morderlo.
huele mal y se apaga dijo. Mi madre dice que lo tire, pero yo lo quiero arreglar.
Desmonté el secador y salió polvo y pelos.
Por eso huele comenté. No es que el secador esté malo, es la vida que lleva dentro.
Almudena se rió, su risa fue corta y cautelosa.
¿Y se apaga?
Puede sobrecalentarse. Activa la protección térmica. Hay que limpiar los cepillos y revisar el contacto.
Santiago se animó:
Tengo uno igual en casa. Papá lo pegó con cinta y ahora hace ruido.
¿Con cinta? dije, sin poder evitar la ironía. Con cinta se arregla de todo, incluso las relaciones.
Santiago me miró como evaluando si hablaba en serio.
Limpiamos el secador, le dimos una gota de aceite al rodamiento, revisamos el cable. Almudena comentó en un momento:
En casa pasa lo mismo. Si no lo limpias, después se quema.
Yo asentí como si no hubiera escuchado la metáfora y dije:
Mejor a tiempo.
Arturo empezó a llegar antes. Se sentaba junto a la ventana y desplegaba sus esquemas sobre la mesa. Noté que tenía pequeñas rasguños en los dedos, como si también desarmara cosas en casa.
¿Dónde aprendiste? le pregunté un día, cuando sin que se lo pidiera reparó el enchufe de una vieja bocina.
En casa. Mi abuelo tenía una radio. Cuando murió, la radio quedó allí. No quería que se juntara polvo, así que la fui arreglando.
Entendí ese deseo de que algo siga funcionando, porque sin razón alguna, el entorno se vuelve inútil.
Yo nunca conté mucho de mi negocio. Solo dije que «antes reparaba electrodomésticos». Los adolescentes no pedían detalles, pero yo esperaba la pregunta y me asustaba. Temía oír en sus voces lo mismo que yo escuchaba en la mía: «no he sido capaz».
Una tarde, mientras desarmábamos un magnetófono que había traído Santiago, mi paciencia se vino abajo. El aparato era viejo, con una rueda de reproducción dura, y una muelle salió disparada bajo el mueble.
Perfecto, dije, irritado. Sin ella no se monta.
Dani soltó:
Es como en los videojuegos. El loot se fue volando.
Arturo se puso de rodillas y buscó bajo el armario. Santiago también se sentó, quitándose el segundo auricular, y juntos, casi sin respirar, rastrearon el muelle. Sentí vergüenza por mi enfado. Recordé cómo en mi taller me había alterado con un cliente que solo quería preguntar, y aunque después me disculpaba, el resentimiento quedaba.
Vale, dije más bajo. Fue mi error. Debería haber tapado la mesa con un paño para que no se escapara nada.
No pasa nada, contestó Dani seriamente. Nosotros también metemos la pata.
Arturo sacó el muelle con la punta de una regla.
Lo encontré dijo, y por primera vez su voz sonó orgullosa.
Guardé el muelle en una cajita y les dije:
Esto es importante, no porque el aparato no funcione sin él, sino porque lo hemos encontrado.
Santiago sonrió con sarcasmo:
Qué filósofo.
No, respondí. Solo experiencia.
Un par de semanas después el centro anunció una «pequeña feria de talleres» para padres y vecinos. Nada grande: en el vestíbulo pondrían mesas y los chicos mostrarían lo que hacen. La directora del centro, una mujer con corte de pelo corto y una carpeta siempre bajo el brazo, entró en la sala trece.
Sergio, también vas a participar. Hay que mostrar algo. Pero nada peligroso, ¿vale?
Ya somos nada peligroso, dije.
Vi su alargador, respondió secamente y se marchó.
Miré el alargador, un nudo de cables del pasado. Entendí que en la feria se vería todo: la pobreza del equipo, el hecho de que aprendemos con cosas viejas y que yo todavía no sé bien cómo ser «maestro» y no solo «manitas».
¿Mostramos lo que hemos reparado? preguntó Dani.
Sí, contesté. Pero tiene que funcionar también delante de la gente.
¿Y si no funciona? dijo Almudena.
Entonces diremos que no salió, respondí. También forma parte del proceso.
Arturo, con la mirada en su esquema, propuso:
Podemos montar un stand, mostrar el interior. No solo que se encendió, sino por qué.
Sentí que algo se movía dentro de mí. Había vendido resultados; aquí podíamos exhibir el proceso.
Buena idea dije. Lo haremos.
El día de la preparación se quedaron después de la clase. En el pasillo ya habían apagado parte de la luz, la limpiadora fregaba el suelo y el aroma del detergente se mezclaba con el polvo del aula. Extendí cartón, marcadores y cinta en la mesa. Dani trajo un marco viejo para hacerlo «bonito». Santiago arrastró una pequeña bocina que habíamos revivido y puso música de fondo.
Más bajo, dije automáticamente.
Ya estoy bajo contestó Santiago, pero bajó el volumen.
Almudena colocó el secador junto a un cartel que decía «Tras la limpieza». Dani puso la tetera y la etiquetó: «Contactos. No magia». Arturo pegó al cartón el esquema del magnetófono, dibujando flechas.
Eres como ingeniero, le dije a Arturo.
Solo me gusta que sea claro, respondió.
En medio surgió una pequeña discusión. Dani quería poner la tetera al borde para que se viera; Almudena dijo que podrían tirarla. Santiago intervino, diciendo que «a todos les da igual». Dani se encendió:
¡Siempre te da igual! ¡Viniste aquí solo por pasar el rato!
Santiago se quitó los auriculares de golpe.
¡Y tú viniste a demostrarle a tu madre que no eres tonto! espetó.
El salón se quedó en silencio. Sentí la urgencia de intervenir y repartir palabras sabias, como siempre he hecho en la vida cuando intento cerrar rápido los roces. Pero recordé cómo antes lo cerraba rápido y después me arrepentía.
Chicos, dije con calma. No vamos a lanzar puñaladas. Estamos aquí para aprender, no para pelear.
Dani apartó la mirada, los oídos se sonrojaron.
Necesito demostrar algo murmuró.
Yo vine porque en casa hay mucho ruido dijo Santiago. Aquí está tranquilo.
Almudena movió el secador para que no estorbase y añadió:
Pongamos la tetera en el centro y ya está.
Así lo hicimos. La discusión no desapareció del todo, pero quedó como una grieta que se notó a tiempo.
En la feriaAl fin, bajo la luz tenue del salón, los adolescentes mostraron su tetera reparada y, entre risas y aplausos, comprendí que la verdadera obra maestra era la confianza que habíamos construido juntos.