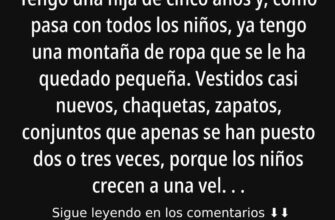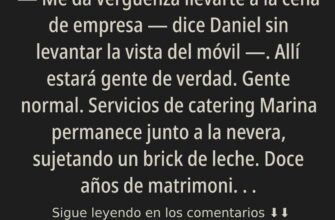El palacio que devolvió la vida
Andrés acababa de colgar su título de arquitecto con sobresaliente y soñaba con su propio estudio, con proyectos que dieran la vuelta a la cara de la ciudad. Pero los sueños tuvieron que esperar. Su madre, María, llevaba treinta años trabajando en una fábrica de productos químicos y la enfermedad la había dejado muy débil. Los médicos solo movían los dedos, sugerían un tratamiento costoso en el extranjero, pero no había ni un euro para eso.
Así que Andrés se metió en una oficina de proyectos corriente. Dibujaba cubículos de fábrica, odiaba cada trazo. El dinero se iba en medicinas y en la cuidadora. Día a día la madre se apagaba y, con ella, la ilusión de un futuro.
Al terminar los planos, se sentaba al pie de la cama. María lo miraba con los ojos nublados y susurraba:
Perdóname, hijo, por ser una carga.
No digas eso, mamá. Todo saldrá bien le respondía él, mientras miraba por la ventana y sentía cómo se le estrechaba el pecho.
Se volvió introvertido, irritable. Para despejar la cabeza, a menudo volvía a casa a pie por una ruta larga que atravesaba barrios viejos y olvidados de Madrid. En una de esas callejuelas, tras una valla descascarada, divisó el edificio que cambiaría su vida.
Entre las ramas secas de un jardín envejecido se asomaba un palacio. No era una casa abandonada cualquiera, sino el fantasma de una antigua belleza. La cal viva se había desprendido en varios puntos, dejando al descubierto el ladrillo; los marcos de las ventanas estaban ennegrecidos por el tiempo, pero en las líneas del frontón y en la reja de hierro de la terraza se percibía un diseño único, una canción de piedra que nadie había querido oír.
Andrés se quedó paralizado, hipnotizado. Su mirada de arquitecto empezó a registrar proporciones y a imaginar los detalles perdidos. Sacó su cuaderno de notas, siempre a mano, y garabateó rápido, casi febrilmente, temiendo que la visión se escapara.
Desde entonces su ruta de paseos no cambió. Volvía al palacio una y otra vez, permanecía largo rato frente a él y hacía nuevos bocetos. Era una locura, una fuga de la realidad, pero la única cosa que le hacía sentir que no era solo un dibujante de oficina, sino un verdadero arquitecto.
Una tarde, sin poder resistir más, empujó la pesada puerta de hierro que crujía y entró al patio. El camino hacia la casa estaba cubierto de hierbas y ortigas. Rodeó el edificio buscando una entrada. Un hueco negro estaba entreabierto, quizás usado antes por vagabundos o adolescentes.
El corazón le latía a mil por hora cuando cruzó el umbral. Dentro olía a humedad, polvo y silencio. La luz tenue se colaba por las ventanas tapadas, revelando bajo la sombra restos de la antigua opulencia: un fragmento de cornisa de yeso, una pieza de azulejo pintado, la puerta de roble tallado.
Sacó la linterna del móvil y siguió adentrándose. En una gran sala con una chimenea derrumbada, sus ojos se posaron en una carpeta de cuero, medio oculta bajo escombros de yeso. La levantó. La cubierta estaba agrietada, las hojas amarillentas, pero se distinguían planos. El proyecto del palacio. Mano de un maestro.
Andrés se sentó en el suelo, sin importarle la suciedad, y empezó a pasar las páginas. El tiempo desapareció. Allí había no solo cálculos, sino bocetos de fachadas en distintos ángulos, incluso un retrato a lápiz de un joven con boina de ingeniero, probablemente el que dio vida a esas paredes.
Su móvil vibró. Era la cuidadora: A la madre le ha empeorado, hay que ir ya a la farmacia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Guardó la carpeta bajo la chaqueta, como un tesoro, y salió corriendo, con el corazón cargado de una extraña responsabilidad: no solo la mala noticia, sino la súbita obligación que había caído sobre sus hombros.
Al atardecer, tras darle a su madre la medicina, se sentó a la mesa. En lugar de los aburridos planos de la oficina, desplegó los bocetos salvados. No estaba diseñando, estaba desenterrando, adivinando, reconstruyendo. La arco aquí, la ventana un peldaño más arriba, una vidriera. Dibujó hasta el amanecer, sin sentir cansancio, y el ánimo le pesó menos que en los últimos meses. Había encontrado no solo viejos papeles, sino a sí mismo.
Un día, la madre, al verla concentrada en la mesa, preguntó:
¿Qué es eso?
Una casa vieja. La estoy restaurando respondió Andrés, sin mucho entusiasmo.
Muéstrame.
Él le mostró los bocetos, le contó cómo era y cómo podría quedar. Ella, que nunca había mostrado mucho interés, escuchó atenta, hacía preguntas. En sus ojos, por un instante, resurgió la luz de antes.
Qué bonito dijo en voz baja. Muy bonito. Qué pena que vaya a morir.
Esa misma noche, la salud de María se deterioró de golpe. Llamaron a la ambulancia, la trasladaron al hospital, paredes blancas, luces fluorescentes. Andrés estaba junto a la cama cuando salió el médico.
La crisis ha pasado, pero le quedan pocas fuerzas. Manténganse firmes.
Andrés salió del hospital con un vacío inmenso. El ruido de la ciudad le parecía ajeno y sin sentido. Caminó como un animal herido buscando refugio familiar. Se apoyó contra la fría y rugosa pared del palacio y cerró los ojos.
«Qué pena que vaya a morir», resonaban las palabras de su madre en su cabeza.
No podía permitir que murieran ni ella ni el edificio. Pero, ¿qué podía hacer? Solo, sin dinero, sin contactos.
Entonces se le iluminó la idea. Sacó el móvil. Hace una semana, curioseando en las noticias locales, había leído un artículo sobre la conservación del patrimonio histórico. La autora, la reportera Elena Soriano, denunciaba la demolición de una antigua casa señorial para levantar un centro comercial.
Con el corazón latiendo rápido, buscó su número y marcó. Los dedos temblaban.
¿Hola? contestó una voz femenina joven.
¿Elena? Buenas. Me llamo Andrés, soy arquitecto. He encontrado hay un palacio. Es único. Podrían destruirlo. No sé a quién más acudir
Habló entrecortado, temiendo que colgara. Tras un breve silencio, la voz respondió con calma:
¿Dónde está? ¿Puedes mostrármelo?
Una hora después, Elena estaba allí, con cámara y grabadora. Andrés la guió por el jardín cubierto de maleza, le mostró la carpeta con los planos y los fragmentos de decoración. Le habló del diseño original, del espíritu del lugar. Elena escuchaba, los ojos brillando como los de una cazadora de historias.
Es una trama ya escrita dijo, enfocando la cámara en una columna derrumbada. Belleza abandonada, joven arquitecto que intenta salvarla solo ¿Quieres que hable de ti?
Dos días después, en la versión online del portal municipal apareció el titular: «Arquitecto solitario rescata una joya: la historia del palacio que la ciudad estaba a punto de perder». Elena puso el foco no solo en la casa, sino también en su guardián: el joven talento que, entre cuidados a su madre enferma, luchaba por el patrimonio cultural.
El artículo se volvió viral. Lo compartieron en redes, lo comentaron en foros locales. Al día siguiente, un antiguo compañero de estudios, que trabajaba en una gran firma, le escribió: «Andrés, ¿esto eres tú? He hablado con el jefe, está en shock, quiere ayudar».
Al caer la noche, sonó el móvil con un número desconocido. Andrés estaba en el hospital con su madre.
¿Andrés? Soy Arsenio Martínez, representante de la fundación Patrimonio. Vimos el artículo. Nos ha impresionado tu empeño. Queremos financiar totalmente la restauración del palacio bajo tu supervisión. Y también podemos ayudar a tu madre. Tenemos clínicas asociadas, incluso en el extranjero. ¿Cuándo nos vemos?
Andrés se dejó caer en la silla junto a la cama de María, sin palabras. Miró su rostro dormido.
Ya no estaba solo. Su silenciosa y desesperada lucha había sido escuchada. Ahora tenía todo lo necesario para salvar ambos tesoros: a su madre y su sueño.