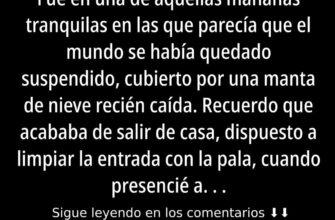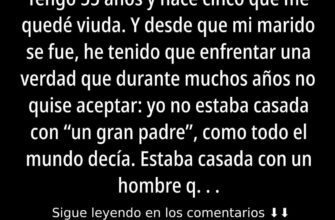La Alegría Inesperada de Ramón
En aquel pueblecito perdido en el confín del mapa, como una mota de polvo olvidada, el tiempo no transcurría por horas, sino por estaciones. Se congelaba en inviernos crudos, se deshacía con el chapoteo primaveral, dormitaba bajo el sol veraniego y suspiraba con las lluvias otoñales. En ese ritmo lento y pegajoso se ahogaba la vida de Lucía, a quien todos llamaban Lusi.
Lusi tenía treinta años, y su existencia parecía atrapada en el pantano de su propio cuerpo. Pesaba ciento veinte kilos, y no era solo peso, era una fortaleza levantada entre ella y el mundo: una muralla de carne, cansancio y resignación silenciosa. Sospechaba que algo andaba mal dentro de ella, algún fallo en su metabolismo, pero ir a un especialista en la capital era impensable: caro, humillante y, al parecer, inútil.
Trabajaba como auxiliar en la guardería municipal “Campanita”. Sus días olían a talco, papilla y suelos siempre mojados. Sus manos grandes, increíblemente tiernas, sabían consolar a un niño lloroso, hacer camas con destreza y limpiar un charquito sin hacer sentir culpable al pequeño. Los niños la adoraban, atraídos por su calma y su dulzura. Pero la mirada alegre de los críos no compensaba la soledad que la esperaba al salir.
Vivía en un viejo bloque de ocho pisos, heredado de otros tiempos. El edificio crujía de noche, temblaba con el viento y parecía a punto de desplomarse. Dos años atrás, su madre, una mujer callada y exhausta, había muerto, enterrando sus sueños en esa misma casa. Su padre era un fantasma del que apenas guardaba recuerdo, solo una foto polvorienta.
Su vida era dura: agua fría que salía a hilos del grifo, un baño exterior que en invierno era una cueva helada y un calor asfixiante en verano. Pero su mayor enemigo era la estufa. En invierno devoraba dos carretillas de leña, dejándola sin un euro de su modesto sueldo. Pasaba las tardes mirando el fuego tras la puerta de hierro, como si la estufa no solo quemara leña, sino también sus años, sus fuerzas y su futuro.
Hasta que una tarde, cuando el crepúsculo teñía la habitación de melancolía, ocurrió un milagro. No uno grandioso, sino discreto, como los zapatillas de su vecina Esperanza, que llamó a su puerta.
Esperanza, la limpiadora del hospital, con un rostro surcado de arrugas, sostenía dos billetes nuevos.
Lusi, perdona, por Dios. Toma. Dos mil euros. No me los reclamaban, pero aquí están.
Lusi los miró sorprendida. Era una deuda que había dado por perdida hacía años.
No hacía falta, Esperanza. No era urgente.
¡Claro que sí! replicó la vecina. Ahora tengo dinero. Escucha esto
Y bajando la voz, como si contara un secreto de Estado, le contó una historia increíble. Un grupo de inmigrantes marroquíes había llegado al pueblo. Uno de ellos, al verla barrer la calle, le ofreció un trabajo extraño: quince mil euros.
Necesitan papeles, nacionalidad. Andan buscando mujeres para matrimonios de conveniencia. Ayer me casé con uno. No sé cómo lo arreglan en el registro, con sobornos, supongo, pero todo fue rápido. El mío, Rachid, está en casa ahora, pero se irá al anochecer. Mi hija, Mari, también aceptó. Le compraré un abrigo nuevo, que el invierno se acerca. ¿Y tú? Mira qué oportunidad. ¿Necesitas dinero? Claro que sí. ¿Y quién te va a pedir matrimonio de verdad?
La última frase no era cruel, solo realista. Y Lusi, sintiendo el mismo dolor bajo el pecho, solo tardó un segundo en decidir. Su vecina tenía razón. Nadie se casaría con ella. Su mundo eran la guardería, la tienda y esa habitación con la estufa devoradora. Pero esos quince mil euros podían comprar leña, empapelar las paredes gastadas, ahuyentar un poco la tristeza.
Vale dijo en un susurro. Acepto.
Al día siguiente, Esperanza trajo al “candidato”. Al abrir la puerta, Lusi dio un respingo y retrocedió, intentando esconder su cuerpo voluminoso. Frente a ella estaba un joven. Alto, delgado, con un rostro aún libre de las marcas de la vida y unos ojos oscuros, profundamente tristes.
Dios mío, ¡es casi un niño! exclamó.
El joven se irguió.
Tengo veintidós años dijo con claridad, casi sin acento, solo un suave arrastre en las erres.
Mira se apresuró Esperanza. El mío es quince años más joven, pero vosotros solo os lleváis ocho. ¡Está en la flor de la vida!
En el registro civil no quisieron casarlos de inmediato. La funcionaria, con traje severo, los miró con recelo y les dijo que había que esperar un mes. “Para pensarlo bien”, añadió con tono significativo.
Los marroquíes, cumplida su parte, se marcharon. Pero antes, Ramón así se llamaba el joven le pidió su número.
Es duro estar solo en un lugar extraño explicó, y en sus ojos Lusi vio algo conocido: la soledad.
Empezó a llamarla. Cada noche. Al principio eran conversaciones cortas, torpes. Luego se alargaron. Ramón era un hablador excepcional. Le contaba de sus montañas, del sol distinto de su tierra, de su madre, a quien adoraba, y de cómo había venido a España para ayudar a su familia. Preguntaba por su vida, por los niños de la guardería, y ella, sorprendida, se abría. No se quejaba, sino que hablaba de los chistes de los niños, de su casa, del olor de la tierra en primavera. A veces se reía por teléfono, olvidando su peso y su edad. En un mes, se conocieron más que muchas parejas en años.
Al mes, Ramón regresó. Lusi, al ponerse su único vestido plateado, que ceñía sus curvas, notó una extraña emoción: no miedo, sino nervios. Los testigos eran sus pares, jóvenes serios y formales. La ceremonia fue rápida y fría para los empleados. Para Lusi, fue un fogonazo: el brillo de los anillos, las palabras protocolarias, la irrealidad del momento.
Después, Ramón la acompañó a casa. Entró y, solemnemente, le dio el sobre con el dinero prometido. Ella lo tomó, sintiendo su peso: era el peso de su decisión. Luego, él sacó una cajita de terciopelo. Dentro, una delicada cadena de oro.
Es para ti dijo en voz baja. Quería un anillo, pero no sabía tu talla. Yo no quiero irme. Quiero que seas mi esposa de verdad.
Lusi se quedó muda.
Este mes he escuchado tu alma por teléfono continuó él, con ojos serios. Es buena, pura, como la de mi madre. Ella murió era la segunda esposa de mi padre, y él la amaba mucho. Yo te he querido a ti, Lucía. De verdad. Permíteme quedarme. Contigo.
No era una petición de conveniencia. Era una declaración. Y Lusi, al mirar sus ojos sinceros, vio algo que había dejado de esperar: respeto, gratitud y el inicio de algo más.
Al día siguiente, Ramón se fue, pero ahora era una despedida temporal. Trabajaba en la capital, pero volvía cada fin de semana. Cuando Lusi supo que esperaba un hijo, él vendió parte de su negocio, compró una furgoneta usada y regresó para quedarse. Se dedicó al transporte