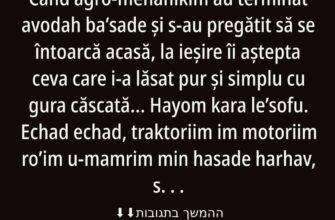Hemos decidido que sería mejor si vivieras aparte dijo finalmente Daniel, casi en un susurro, como si él mismo temiera sus propias palabras.
¿Aparte? lo miró Ana, desconcertada. ¿Qué quieres decir, hijo mío? ¿A dónde?
Silvia ya estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión glacial.
No se preocupe, mamá, ya lo tenemos todo organizado. Hay una residencia para mayores preciosa. Limpieza, médico, compañía, tres comidas al día, todo lo que necesita. Estará mucho mejor allí que aquí.
Ana guardó silencio. Algo en su pecho se apretó lentamente.
“Residencia preciosa”, “estará mejor” pero lo único que escuchó fue:
“Ya no te necesitamos.”
No lloró. No suplicó. Solo asintió.
Si así es más fácil para todos murmuró.
Una semana después, una maleta marrón pequeña esperaba junto a la puerta. Daniel ayudó a bajarla por las escaleras, evitando la mirada de su madre.
Lo siento, mamá, esto será mejor para todos, ya verás masculló.
Sí, hijo susurró Ana. Más fácil. Para ti, seguro.
Afuera, una llovizna fría caía cuando el taxi se detuvo frente a un edificio gris de dos plantas en las afueras de la ciudad. El cartel decía: “Residencia El Atardecer Dorado”.
Dentro, el olor a cloro y a gachas de avena se mezclaban en el aire.
Una enfermera de mediana edad, con cara de aburrida, le hizo un gesto.
Habitación 6. Aquí hace calor, tiene televisión. Y ya se marchó.
La habitación era pequeña, con una única ventana que daba a un nogal torcido. La manta áspera, los colores desvaídos. Ana pasó la mano por ella.
“Esto es todo”, pensó.
Los primeros días apenas habló con nadie. Comía, dormía, escuchaba los ruidos que llegaban de otras habitaciones. A veces alguien lloraba, a veces gritaba con rabia. El tiempo se diluía. La mañana y la tarde parecían lo mismo.
Sentía que la vida había terminado.
Hasta que un día apareció un rostro nuevo en el pasillo. Una mujer joven, sonriente, con un pañuelo y una cesta de magdalenas caseras.
¡Buenos días! dijo alegre. Soy Marta, voluntaria. Vine a charlar un poco y a leerle algo. ¿Usted es Ana Pardo, verdad?
Sí, soy yo.
Mi vecina me habló de usted. Dijo que fue maestra, ¿no?
Ana asintió, sorprendida.
Daba clases de literatura en primaria.
¡Qué maravilla! sonrió Marta. En el orfanato estamos buscando a alguien que ayude a los niños con la lectura. Son chicos con dificultades, van atrasados, pero tienen mucho entusiasmo. ¿Querría acompañarme?
Ana no respondió al principio. Su corazón dio un vuelco.
¿Ir con niños? ¿Enseñar? preguntó, como si no se lo creyera.
Sí. Si le apetece y tiene fuerzas, la llevo en mi coche.
Una semana después, ya iban dando tumbos en un viejo autobús. Por la ventana, los suburbios de Madrid pasaban rápidos: casas, mercados, gente. Ana apretó la mano contra el cristal y dejó escapar un suspiro.
El orfanato era un mundo ruidoso y lleno de color. Niños correteaban por los pasillos, y el aire vibraba con risas y alboroto. Pero cuando Ana comenzó a leerles el primer capítulo de “Los chicos de la calle Pál”, se hizo el silencio.
Su voz temblaba, pero cada palabra irradiaba calidez. Los niños la escuchaban como si fuera magia.
¿Ve cómo la escuchan? le dijo Marta después, sonriendo. Hacía tiempo que nadie les hablaba así.
Desde entonces, Ana iba todas las semanas. Les ayudaba a leer, practicaban escritura, les contaba historias de la vida, de tiempos pasados, de humanidad. Y cada vez que regresaba a la residencia, su corazón pesaba un poco menos.
Pasó el tiempo. Una tarde, la directora del orfanato la llamó.
Señora Pardo, tengo una propuesta. Una de nuestras cuidadoras se ha jubilado. Los niños la adoran. ¿Quieres quedarte aquí a media jornada? Incluso tendrías una habitación.
Ana se quedó callada.
¿Yo? Pero si tengo setenta y ocho años
¡Por eso mismo! Son corazones como el tuyo los que necesitamos aquí. No papeles, sino humanidad.
Cuando se mudó al orfanato, sintió que empezaba una nueva vida. Los niños la rodearon, gritando:
¡Señora Ana, ha vuelto!
Ella rió, los abrazó, y por primera vez en años, se sintió verdaderamente feliz.
En casa, en el piso de siempre, Daniel una noche navegaba por su teléfono. Encontró un artículo: “Una maestra mayor que encontró su hogar entre los niños”.
En la foto estaba su madre.
Sentada entre los niños, con la mano de un pequeño en la suya, sonriendo.
El pie de foto decía:
“Ella es la persona más importante para quienes no tienen a nadie.”
Daniel miró la foto un largo rato. Silvia preguntó:
¿Qué pasa?
Él solo dijo:
Perdóname, mamá.
Ana nunca supo que su hijo pronunció esas palabras.
Ella solo siguió viviendo en silencio, en paz, pero llena de amor.
Y cuando un día los niños le regalaron un dibujo con un gran corazón rojo y las palabras:
“¡Eres nuestro corazón, señora Ana!” supo que Dios le había quitado su casa para darle una nueva familia.