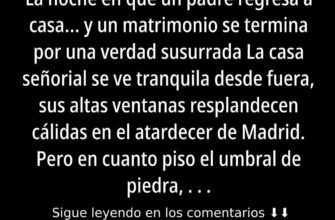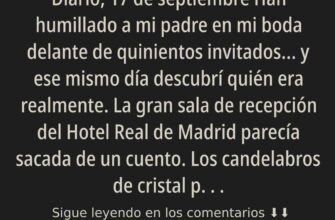Yo estaba en mi silla de ruedas mirando a través del cristal empañado de la ventana de la habitación. La vista no era nada prometedora: el ventanal daba al patio interior del hospital, donde había un pequeño jardín con bancas y maceteros, pero casi nadie pasaba por allí. Además, era pleno invierno y los pacientes rara vez salían a pasear. Yo, Conrado, estaba solo en la sala. Hace una semana mi vecino de habitación, Jorge Timón, se dio el alta y volvió a su casa, y desde entonces la soledad se hizo insoportable. Timón era un tipo muy sociable, alegre y siempre tenía mil anécdotas que contaba con la gracia de un actor consumado. De hecho, estudiaba teatro y llevaba ya el tercer curso. Compartir con él era imposible de extrañar. Cada día su madre venía a la habitación con pasteles, frutas y dulces, y Timón los repartía generosamente conmigo. Con él desaparecía el calor del hogar y ahora me sentía más solo y sin utilidad que nunca.
Mis pensamientos melancólicos fueron interrumpidos por la entrada de una enfermera. Al verla, me entristecí aún más: la que debía poner la inyección no era la simpática y joven Dasha, sino la perpetuamente moribunda y quejumbrosa Lidia Araceli. En los dos meses que llevaba en el hospital, nunca la había visto sonreír; su voz era tan áspera y desagradable como su rostro.
¿Qué haces allí, Conrado? ¡Al cama, de una! bramó Lidia Araceli, con la jeringa llena de medicamento en la mano.
Suspiré con desdén, giré la silla y me dirigí al lecho. Lidia, con una mano firme, me ayudó a recostarme y, en un movimiento ágil, me giró boca abajo.
Quítate los pantalones ordenó, y yo obedecí sin protestar y no sentí nada. Lidia administraba la inyección con maestría, y yo le agradecía mentalmente cada vez.
¿Cuántos años tendrá? pensé mientras ella palpeaba la vena de mi delgada mano. Probablemente ya está jubilada. La pensión es escasa y tiene que seguir trabajando, de ahí esa amargura.
Lidia introdujo la fina aguja en la pálida vena azulada, haciéndome arquear ligeramente la cara.
Listo, Conrado, hemos terminado. ¿Ha pasado el doctor por aquí hoy? preguntó de repente, preparando su salida.
No, todavía no respondí, negando con la cabeza. Tal vez venga más tarde
Pues espera. Y no te quedes en la ventana, que te soplará el aire y acabarás como una sardina advirtió Lidia Araceli antes de salir.
Quise protestar, pero no pude; en sus palabras, a pesar de la rudeza y la franqueza masculina, percibí una preocupación que, por su estilo, sólo él podía expresar. Yo era huérfano. Mis padres fallecieron cuando tenía cuatro años en un incendio devastador en la casa del pueblo. Solo yo logré escapar: mi madre, en su último aliento, me arrojó por la ventana a la nieve, justo antes de que el techo cayera en llamas y sepultara a toda la familia. Terminé en un orfanato. Tenía familiares, pero ninguno se dignó a acogerme.
De mi madre heredé la dulzura, el carácter sumiso y los ojos verdes y brillantes; de mi padre, la estatura, el andar largo y una aptitud innata para las matemáticas. Apenas recuerdo rostros de mis padres, solo fragmentos como los de una película vieja: una fiesta del pueblo donde mi madre agitaba una bandera colorida, o una tarde de verano en la que me sentaba en los hombros de mi padre y sentía el viento cálido en mis mejillas. También recuerdo a un gato rojizo llamado, según mi memoria, Misi. Todo lo demás se perdió en aquel incendio, incluso el álbum de fotos familiares.
Nadie me visitaba en el hospital. Cuando cumplí dieciocho años, el Estado me asignó una habitación luminosa en una residencia de estudiantes del cuarto piso. Me gustaba vivir solo, aunque a veces la tristeza me apretaba el pecho como una cuerda. Con el tiempo me adapté a la soledad y descubrí sus ventajas, aunque los recuerdos del orfanato volvían a aparecer al ver a niños con sus padres en los parques, en los supermercados o simplemente en las calles de Madrid.
Quise entrar a la universidad, pero no alcancé los puntos necesarios; terminé en un instituto técnico, donde la especialidad me gustó y me sentí a gusto. Sin embargo, con los compañeros de clase nunca entablé amistad: mi carácter tímido y reservado los hacía pasar desapercibido. No tenía mucho de qué hablar con ellos, pues prefería libros y revistas científicas a las juergas estudiantiles y a los videojuegos. Las conversaciones se limitaban al estudio. Lo mismo ocurrió con las chicas: mi modestia y falta de sociabilidad no les resultaban atractivas; siempre había unos chicos más decididos y habladores. A los dieciocho años y medio, parecía no tener más de dieciséis. Pronto me convertí en el cuervo blanco del grupo, pero eso no me avergonzó.
Hace dos meses, mientras corría a destiempo por una acera helada para llegar a clase, resbalé en un paso subterráneo y me fracturé ambas piernas. Las fracturas fueron complejas, tardaron en curarse y dolían, aunque en las últimas dos semanas la mejoría fue palpable. Esperaba que me dieran el alta pronto, pero la casa donde vivía no tenía ascensor ni rampas para silla de ruedas, y parecía que tendría que seguir en ella mucho tiempo.
Después del almuerzo, el traumatólogo Rómulo Álvarez entró en la habitación, revisó mis piernas y la radiografía, y pronunció:
Conrado, tengo buenas noticias: sus fracturas están consolidándose como deben. En dos semanas podrá usar muletas. Ya no tiene sentido que permanezca aquí; le daremos el alta y podrá seguir su tratamiento ambulatorio en la clínica. En una hora le entregarán el alta y será libre. ¿Alguien lo recogerá?
Asentí en silencio.
Perfecto. Llamaré a Lidia, ella le ayudará a recoger sus cosas. Que se mejore, Conrado, y trate de no volver a caer en el hospital.
Lo intentaré.
El doctor se despidió con una sonrisa y salió. Yo comencé a darle vueltas a la cabeza cómo organizarme cuando, de pronto, volvió Lidia Araceli.
¿Qué haces ahí parado, Conrado? Ya le van a dar el alta dijo, entregándome la mochila que había bajo la cama. Prepárate, que la enfermera Pérez vendrá a cambiar la ropa de cama.
Guardé en la mochila mis pocas pertenencias y sentí la mirada curiosa de la enfermera.
¿Por qué le mentiste al doctor? preguntó, inclinando la cabeza.
¿De qué habla? respondí, sorprendido.
No te hagas el tonto, Conrado. Sé que nadie vendrá por ti. ¿Cómo piensas llegar a casa?
Me las ingenio gruñí.
Te llevará al menos medio mes sin poder andar. ¿Cómo vivirás?
Me las arreglaré, no soy un niño.
Lidia se sentó a mi lado, me miró a los ojos y dijo:
Conrado, puede que no sea mi obligación, pero con esas lesiones necesitas ayuda. No podrás hacerlo solo. No me equivoqué, le digo la verdad.
Yo lo haré solo.
No lo harás. Llevo años en la medicina. No discutas como si fueras un niño.
Entonces, ¿por qué me lo dice?
Porque podrías vivir en mi casa. Vivo fuera de Madrid, en un pueblo con una escalera de dos peldaños al portal y una habitación libre. Cuando recupere las piernas, volverás a tu vida. Vivo sola; mi marido murió hace años y no tuve hijos.
Me quedé boquiabierto. ¿Vivir con ella? Eran extraños, y yo ya había dejado de confiar en nadie salvo en mí mismo.
¿Por qué te quedas callado? insistió Lidia, frunciendo el ceño.
Es incómodo balbuceé.
Deja de hacerte el interesante, Conrado. No es cómodo estar solo en una silla de ruedas en una casa sin ascensor ni rampas replicó con su habitual rudeza. ¿Te vas a mi casa o no?
Vacilé. Por un lado, la idea de vivir con una desconocida resultaba extraña; por otro, sabía que no volvería a caminar pronto y Lidia, a su modo tosco, había mostrado preocupación. Cada día escuchaba sus frases: Conrado, ve al comedor, que hoy tienen albóndigas, Cierra la ventana, que hace frío, Come rápido el requesón, que el calcio te hará bien. Era la única persona que se preocupaba por mí.
Acepto dije finalmente, pero no tengo dinero; la beca no llega todavía.
Lidia cruzó los brazos, me miró con desconcierto y, con una pizca de irritación, respondió:
¿En serio? ¿Crees que te invito a vivir por dinero? Me das pena, eso es todo.
Solo pensé empecé, pero me corté, disculpándome.
No me ofendas. Vamos a la enfermería; allí te colocaré mientras termina mi turno ordenó, y me encaminó al pasillo.
Lidia vivía en una casita de ladrillo blanco con ventanas estrechas y barandillas de madera tallada. Dentro había dos salas acogedoras; una de ellas fue la que me recibió. Los primeros días me sentía muy tímido y trataba de no molestar a la dueña con mis peticiones. Entonces, Lidia, sin rodeos, me dijo:
Deja de avergonzarte. Si necesitas algo, pídelo, que aquí no hay invitados que se nieguen al té.
En realidad, me agradaba ese hogar: la nieve cayendo sobre los cristales, el crepitar del fuego en la chimenea, el aroma de la comida casera que evocaba mi infancia. Los días pasaron; la silla de ruedas quedó atrás, luego los bastones, y llegó el momento de volver a la ciudad. Tras una visita a la clínica, caminaba cojeando junto a Lidia, compartiendo mis planes:
Tengo exámenes, deberé aprobar los módulos. He perdido tanto tiempo
No te preocupes le aconsejó Lidia. Tu instituto no se va a quedar sin ti. Empieza a entrenar, que el médico te ha recomendado reducir la carga en las piernas.
En esas semanas nos acercamos mucho. Cada vez más me descubría sin ganas de abandonar aquella casa y a esa mujer tan bondadosa, que se había convertido en una segunda madre para un huérfano como yo. Sin embargo, no encontraba el valor para admitirlo, ni a ella ni a mí mismo.
Al día siguiente, empaqué mis pertenencias. Buscaba el cargador del móvil y, al girar, vi a Lidia en el umbral, con los ojos llenos de lágrimas. Sin pensarlo, la abracé con fuerza.
¿Te quedarás, Conrado? susurró entre sollozos. No sé qué haré sin ti
Y me quedé. Años después, Lidia ocupó el sitio de honor como madre del novio en mi boda, y un año después, en la maternidad, sostuvo en sus brazos a mi hija recién nacida, a quien nombramos Lucía en honor a la abuela.