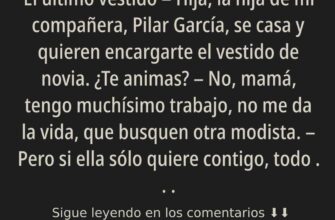Yo les relato la vida de María, una huérfana que quedó sola a los cinco años. Su madre cayó enferma y falleció; poco después el padre la perdió también. A los seis meses su abuelo Antonio se fue al otro mundo y, tras un año, la abuela Carmen, la única familia que le quedaba, murió.
María fue acogida por su tía Dolores, que vivía en una aldea remota de la sierra de Guadarrama y criaba sola a tres hijos. La casa de la tía era un territorio de regaños y tormentos; Dolores maltrataba a sus propios niños y a María sin remedio, aunque a escondidas se arrodillaba ante los santos y derramaba lágrimas amargas. Los pequeños, al ver llorar a su madre, se acercaban a ella con ternura, y por momentos se sentía una frágil tregua.
María temía caer bajo el brazo furioso de su tía y soñaba con crecer rápido para escapar. Recordaba con nostalgia la familia que había perdido, donde reinaban el amor y la comprensión. «¿Mi querida, me abandonarás también?», le decía su madre moribunda mientras le acariciaba la cabecita, anticipando su propio adiós.
Los años pasaron y, a los dieciocho, María se despidió de Dolores y de sus sobrinos sin saber a dónde iría, solo con el deseo de dejar atrás aquella casa que la llenaba de odio. Regresó a la ciudad donde había nacido, Madrid, la misma donde la tía la había sacado años atrás. El aire le parecía más dulce, las estrellas más brillantes y la gente más cercana. Volvió a su antiguo piso, que la tía había alquilado a distintos inquilinos durante todo ese tiempo.
Consiguió trabajo como camarera en una terraza de la Plaza Mayor. Los propinas eran generosos, los admiradores incansables y el champán fluía como río. A los veinte años, sin embargo, se encontró sola con un bebé en brazos y tuvo que volver a la aldea de Dolores. Allí la tía, sin pelos en la lengua, le escupió: «¡Ni siquiera has saltado del umbral y ya traes un crío!». Pero aceptó al niño y, sin perder el tiempo, lo hizo bautizar en la iglesia del pueblo, pidiendo al ángel guardián que lo protegiera. Lo llamaron Verónica.
María lloró día y noche, creyendo que su juventud se había perdido para siempre. En la aldea nunca faltaba el trabajo, y poco a poco fue recobrando la calma, aunque el sueño de abandonar el campo seguía latente. Cuando Verónica creció un poco, María empezó a planear su partida. Dolores le dio un consejo que grabó en su corazón: «Hija, los pecados dulces pueden llevarte al abismo; elige bien a tus amistades».
Al volver a Madrid, matriculó a Verónica en un jardín de infancia y ella misma se encargó de ser ayudante de un vendedor de dulces orientales llamado Alfonso, que tenía un puesto en el Mercado de San Miguel. Alfonso le lanzaba miradas y palabras insinuantes, le ofrecía pastelillos y prometía casarse, llevarla a su tierra natal y presentarle a su familia. María, confiada, aceptó la idea de formar una familia con él y, cuando quedó embarazada, Alfonso pidió que la niña se llamara Jazmín, en honor a su madre.
Al poco tiempo, el futuro padre empezó a alejarse, la despidió y cortó todo contacto. María no volvió a molestar a Dolores, temiendo aparecer ante ella con dos niños medio huérfanos. «¡Dios mío, de qué hoyo a otro charco salto!», se decía mientras se empeñaba en salir de ese pantano sola.
Solo Dios sabía cuán duro había sido para ella. Cuando la desesperación la vencía, recordaba las palabras de su tía: «Estás sin sangre, sin tribu. Sólo confía en ti misma. Tal vez un rayo de sol atraviese tu ventana». Aquel reproche, aunque hiriente, le sirvió de ejemplo; Dolores había criado a sus hijos y al mismo tiempo había acogido a una huérfana sin que faltara quien la amara. Entonces María comprendió y dejó de juzgar.
Pasaron los años; María se volvió cautelosa en las relaciones, aunque en realidad no tuvo ninguna. Los niños crecieron, la carga de responsabilidades no cesaba. A los treinta y siete, el destino le presentó a Valerio, un hombre que había llegado a un club de ocio de la ciudad. Le gustó cómo María cuidaba a sus hijas, cómo hablaba con ellas y cómo, a veces, le lanzaba una mirada profunda.
En la primera noche juntos, María le confesó su vida dura, pues necesitaba desahogarse. Valerio escuchó con atención, asintió y, al final, le dijo: «María, cállate y casa conmigo. No te arrepentirás». Así, Valerio y María formaron familia. Verónica y Jazmín se encariñaron con él y él las adoró como a sus propias hijas. Valerio la rodeaba como abeja alrededor de una flor, pero ella permanecía fría, temerosa de volver a quemarse. Creía que, como esposa, ya estaba bien: «El marido está alimentado, la ropa lavada y planchada, ¿qué más se puede pedir?».
Valerio insinuó repetidamente la idea de tener un hijo en común, pero María lo descartó, diciendo que sólo quería criar a sus hijas. Una noche, irritado, gritó: «¡Reina de la nieve, mírame al menos con ternura!». María respondió con desgana: «¿Y tú qué? ¿Un cabrito en una cuerda? Que se lo lleven, no lloraré». Al día siguiente, al volver a casa, descubrió que Valerio se había marchado para siempre, sin dejar rastro.
Al principio disfrutó de su soltería: comer cuando quisiera, dormir cuando le diera la gana, no temer al plato sucio, los calcetines sin lavar ni los zapatos sin pulir. La libertad era su aliada. Con el tiempo, sus hijas se casaron, dejaron el nido y formaron sus propias familias. María quedó sola, con su libertad y recuerdos dolorosos, y sintió de nuevo la necesidad de ver a Valerio, aunque habían pasado veinte años. Quería al menos echar un vistazo a su vida.
A través de conocidos comunes, averiguó la dirección de Valerio: vivía en un suburbio de Toledo. Decidió ir a buscarlo con una excusa preparada: «Si la esposa de Valerio me encontrara, diré que soy una pariente lejana». Al llegar, una mujer de unos cuarenta y cinco años abrió la puerta.
¿Quién es usted? preguntó la mujer, desconcertada.
Buenas, ¿viven aquí Valerio? dijo María, intentando sonar natural.
Vivía ¿y usted quién será para él? insistió la mujer.
Yo soy una prima, Ana inventó María al vuelo.
Pase, soy Lucía, la viuda respondió la mujer, invitándola a entrar.
María se sintió mareada; sus piernas flaquearon y se sentó en la cama. Lucía la ayudó, le dio agua y le pidió que le contara qué había sucedido.
Hace un año, Valerio enfermó gravemente. Tenía un secreto: amaba a otra mujer, una amante que lo consumía. Yo lo cuidaba, lo amaba, pero él nunca pudo olvidar a María, la que lo había visitado antes de morir. relató Lucía con voz entrecortada.
Yo yo soy María dijo la mujer, con la voz ahogada. Quise volver a ver a Valerio, pero ya era tarde. Aplasté su amor y ahora solo me queda el arrepentimiento. No supe amar, ni cuidar, porque fui huérfana desde los cinco años; mi tía me acogió, pero nunca acepté esa vida. Cuando por fin conseguí el pasaporte, sólo yo existía. Como un pájaro que escapa de su jaula, todo lo que veo parece una herida. Buscaba un amor puro, pero la vida me golpeó y me hizo desconfiar. Valerio lo sentía, pero yo no le creí.
¡Era una santa para él! exclamó Lucía. Si hubieras llegado antes, Valerio se habría curado. Pero el destino quiso que yo fuera quien escuchara tu confesión. No fue culpa tuya; nunca bebiste del amor en la infancia.
María se encogió de hombros, desconcertada. Las dos mujeres se abrazaron como hermanas y volvieron a llorar, liberando el dolor que habían guardado tanto tiempo.