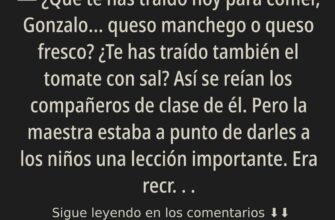Vale, hagamos la prueba de ADN dije con una sonrisa a mi suegra. Pero que también su marido se compruebe si realmente es el padre de su hijo
De acuerdo, vamos al laboratorio respondió Doña Pilar, mientras cruzaba los brazos.
Algo tiene Diego que no se parece a nosotros comentó mi suegra al entrar en el salón, justo después de que yo saliera del hospital con el bebé.
Me quedé paralizada, con el cochecito bajo el brazo. ¿Acababa de decidir lanzar la acusación ahora mismo?
Concepción, basta intervino suavemente su esposo, Don José, llevándola a otra habitación y lanzándome una mirada comprensiva.
Me quedé sola con Diego. «¿No se parece?», pensé mirando al pequeño de cabello rubio y ojos azules, con una nariz chiquita que me recordaba al abuelo de la infancia. Tendré que pedir a mi madre las fotos viejas para compararlas.
El sonido del móvil de mi madre en el balcón me sacó de mis pensamientos. Hablaba por teléfono, claramente con mi padre:
¡Tu nieto ha nacido y tú ni te has dignado a aparecer!
Colgó enfadada, y al verme suspiró:
Perdona, Concepción, he arruinado tu día. Esperaba que tu padre viniera, pero ni siquiera un nieto lo saca de la botella.
No pasa nada, mamá la abracé. No es culpa tuya.
Esa noche, la mesa de Navidad se llenó de familiares. La suegra apenas aguantaba la molestia, pero el suegro y mi marido, Alberto, trataban de aliviar la tensión con chistes de tapas. Cuando los invitados se fueron, Alberto me tomó del brazo:
Gracias por nuestro hijo.
Los meses pasaron volando: los primeros pasos, las primeras palabras, las noches sin sueño. Compramos un piso en el centro de Madrid, cambiamos el coche por un Seat León y Diego empezó el jardín de infancia.
Me asusta la escuela confesé a Alberto. Las reuniones de padres, los chats
Todo irá bien me tranquilizó.
El sosiego se rompió de nuevo cuando la suegra nos visitó en la finca de la familia. Allí se mostraba más distante, evitando a Diego y mirándolo con una desconfianza helada.
Míralo siseó mientras lavábamos los platos. Rubio, con pecas ¿Estás segura de que es hijo de Alberto?
¿Y usted está segura de que Don José es el padre de su hijo? replicé, sin poder evitar la ironía.
Se quedó petrificada.
¡¿Cómo te atreves?!
¿Y tú? dije, y salí de la casa, agarrando mis cosas y llevándome a Diego.
Al día siguiente entregamos la muestra de ADN. Los resultados no sorprendieron a nadie: Diego es, sin duda, nuestro hijo. Guardé el informe en mi bolso sin decir nada a nadie.
Pero la suegra no se dio por vencida. En el cumpleaños de Don José volvió a soltar sus conjeturas:
¡Tu nieto es una copia de la abuela! meneó la cabeza hacia Diego.
Yo, sin decir palabra, le mostré el papel y le lancé bajo la nariz:
Léelo. Tus sospechas son un error. Ahora dedícate a los esqueletos que tienes en el armario.
Su rostro se volvió pálido.
Unos días después, Alberto llegó a casa abatido.
Concepción se dejó caer al suelo, sosteniéndose la cabeza. Hicimos la prueba con mi padre. Resulta que no somos sangre.
Lo abracé, sin saber qué decir.
Más tarde, Don José apareció en la puerta.
Voy a divorciarme de Pilar declaró con firmeza. Pero tú, Alberto, siempre serás mi hijo. La sangre no importa.
Alberto se echó a llorar, abrazándolo.
Así nuestra familia superó el golpe. La suegra quedó sola, y nosotros, curiosamente, más unidos que nunca.
Ironía del destino: si no hubiera sido por sus acusaciones, la verdad se habría quedado en la sombra.
Han pasado seis meses desde el divorcio de Don José y Pilar. La vida parece haber encontrado su ritmo: Alberto se aleja poco a poco de los excesos de la madre, Diego pasa los fines de semana con su abuelo y su padre, y yo ya no tiemblo con cada timbre del móvil.
Una tarde, mientras enjuagaba los platos, sonó un número desconocido.
¿Concepción? la voz masculina, algo ronca, decía con inseguridad. Soy tu antiguo compañero de instituto.
Me caí la cuchara al fregadero.
¿Santiago? no lo veía desde hace diez años, desde que nos mudamos a la capital.
Necesito verte. Es importante.
¿De qué se trata?
Es sobre tu suegra.
Nos encontramos en una cafetería de terraza, bajo el cielo de la ciudad.
Pilar me buscó, explicó Santiago, girando la taza de café. Decía que Diego era su hijo porque también era rubio, y me ofreció dinero.
¡¿Qué?! exclamé. ¿Creía que que yo había tenido a tu hijo?
Santiago asintió. Sabía que ella había estado obsesionada con la idea desde hacía años.
Me negué a hacer pruebas. Le dije que no era cierto, que no ayudaría a un niño. Y, aunque todavía le guardo cariño, jamás destruiría a mi familia.
Me temblaron las manos. No era sólo una sospecha; la suegra había montado un plan para humillarme.
Conté todo a Alberto. Su rostro se volvió pálido.
Así que ella no sólo mentía a mi padre quería arruinar también nuestra familia.
Al día siguiente, Don José irrumpió en la casa, golpeando la puerta.
¡Pilar ha presentado demanda! ¡Exige la mitad de la finca!
¿Con qué base? gritó Alberto.
Dice que no tiene con quién vivir, que su pensión es insuficiente y quiere vender la finca.
Esa noche sonó el teléfono. Era Pilar, por primera vez en meses.
¿Contentos? su voz rezumaba odio. Destruiste mi familia, ahora vienes a acabar con la mía. ¡Todo es culpa tuya, desgraciada!
¡Mentiste a tu marido! grité. ¡Te negaste a ver a tu nieto!
Diego nunca será mi nieto siseó, y colgó.
Una semana después llegó una carta de su abogada: quería prohibir que Don José viera a Diego, alegando que «no es un pariente de sangre».
Es una venganza murmuró Alberto, sosteniendo los documentos. Está trastornada.
Don José solo sonrió:
Que lo intente.
El juez rechazó todas sus peticiones y, después de escuchar la historia, le advirtió sobre las consecuencias de la difamación.
El día de la sentencia, Don José sacó una foto antigua: el pequeño Alberto en sus hombros, ambos riendo a carcajadas.
Así es la familia dijo. No la sangre, ni el apellido, sino el cariño.
Diego corrió y abrazó a su abuelo:
¡Eres el mejor!
Pilar se quedó totalmente sola.
Pasó un año. Nos cruzamos con ella por casualidad en el parque. Sentada en un banco, sola, la mirada apagada. Diego, sin rencores, le saludó con la mano.
Ella se volvió.
¿Sentimos lástima por ella? preguntó Alberto.
No respondí con sinceridad. Lástima de los que ella hirió.
Y seguimos caminando, dirigidos a Don José, que mecía a Diego en el columpio.
A nuestra verdadera familia.