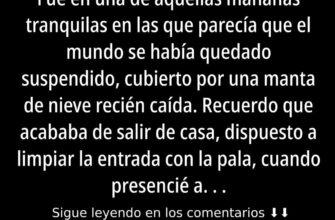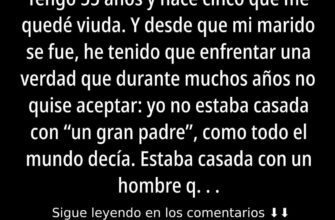24 de octubre de 2024
Hoy, mientras ajustaba los papeles del presupuesto en mi despacho de la oficina central de la constructora, escuché una conversación que cambió mi visión de todo lo que había construido a mi alrededor. La voz que percibí no era la mía, sino la de Leonor, mi esposa, discutiendo animadamente con mi madre, Tomasa, en la sala de estar de nuestro piso en el centro de Madrid.
¿Has visto mi carpeta azul con los documentos? La dejé sobre la cómoda, y ahora sólo hay tus revistas apiladas dijo Leonor, revisando una montaña de papeles mientras el reloj marcaba que faltaban apenas cuarenta minutos para la reunión con la junta directiva. El tráfico de la Gran Vía ya se estaba convirtiendo en una larga serpiente roja en el GPS de mi coche.
Yo, recién salido de la cocina con el bocadillo de jamón que Leonor me había preparado para el desayuno, llevaba puesto el traje de vellón azul oscuro que ella me regaló el año pasado por mi cumpleaños. Ese traje, tan suave, resaltaba mis ojos celestes y, a mis treinta y dos años, todavía me sentía bastante presentable. Leonor, con sus cuarenta y tres años de edad, se mostraba impecable: crema facial, tratamientos de estética y una rutina de gimnasio que la hacían lucir siempre fresca.
¿Qué te preocupa, cariño? le dije, pasando la mano por la barbilla y quitándole las migas del sándwich. La carpeta la puse en la estantería del armario para que no se ensuciara. Ya voy a buscarla.
En menos de un minuto me encontré frente al armario, le entregué la carpeta y ella me lanzó un beso en la mejilla, perfumada con la loción de aftershave que tanto le gusta. Gracias, amor. Tengo que correr, la cena está en el frigorífico, tú la calientas. Más tarde nos espera la auditoría.
Le deseé suerte, y mientras subía a la casa en el ascensor, Leonor se miró al espejo y se sonrió. Recordó, con cierta nostalgia, la amarga ruptura con su primer marido, un hombre que la dejó en la ruina emocional y financiera. Entonces apareció yo, el joven gerente de un concesionario de coches, con la mejor intención de ofrecerle apoyo y cariño. Las amigas murmuraban que nos casábamos por interés, que quería mi coche y mi piso en el centro, pero yo había conquistado su confianza con flores sin ocasión y desayunos en la cama. No había nada de mezalanzo, al menos eso quería creer.
Al arrancar el coche, noté un paquete de ropa para la tintorería que había olvidado en el asiento trasero, y dentro del abrigo de Leonor descubrí mi segundo móvil de trabajo, el que esperaban los auditores. ¡Maldición! exclamé, deteniéndome en la calle para volver a casa.
Regresé al piso y, al abrir la puerta del vestíbulo, escuché la voz de Leonor, pero el tono era distinto. Provenía del salón, donde yo, todavía sin saberlo, estaba discutiendo con mi madre en voz alta.
¡Mamá, deja de sermonear! Te dije que todo sigue según el plan exclamó mi madre, irritada. No sé por qué sigues aguantando a esa mujer.
Yo, sorprendido, escuché cómo mi madre reía con sarcasmo, llamándome vieja y describiendo a Leonor como una casa de campo que no rendía frutos. Mencionó el chalet que poseía mi familia en El Bosque de la Plata, que supuestamente quería cederme para que yo la pudiera vender y comprar un piso en el centro, mientras ella se quedaría con el resto del dinero.
El plan era claro: la vivienda, valorada en varios cientos de miles de euros, sería el billete para expandir su negocio y, según mi madre, para que la vieja se retire con dignidad. Todo ese discurso me dejó helado. Aquella voz que nunca había escuchado antes, la de mi esposa hablando de mí como una carga, me hizo comprender que, durante tres años, mi relación había sido más un contrato que una unión.
Poco después, con el corazón latiendo como un tambor, me dirigí al coche y, al mirar por el retrovisor, vi mi propio reflejo: ojos rojos, maquillaje corrido, una mujer que se había convertido en vieja a los ojos de su propio marido. Me dije a mí mismo: Bueno, Iñigo, vamos a ver quién cede primero.
Decidí no ir a la oficina ese día. Llamé a mi asistente y le pedí que cancelara la reunión, y me refugié en una pequeña cafetería del barrio de Lavapiés, donde nadie me conocía. Necesitaba trazar una estrategia. Recordé mis años como director financiero: la capacidad de calcular riesgos y de atacar cuando el rival está desprevenido.
Al volver a casa esa noche, Leonor me recibió con una sonrisa forzada, entregándome las bolsas de la compra. Me ofreció pasta con mariscos, su plato favorito, mientras yo observaba cada movimiento suyo, su forma de servir la ensalada, el modo en que vertía el vino. En mi cabeza resonaba la frase de mi madre: la maldad hay que pagarla.
Leonor dije, girando el vaso en mi mano. He estado pensando mucho en nosotros.
Su rostro se iluminó, pero en sus ojos se cruzó un destello de temor. Preguntó de la casa del Bosque de la Plata. Yo, manteniendo la calma, le dije que no necesitaba nada. Sin embargo, ella insistió en redactar los documentos para transferir la propiedad a mi nombre, proponiendo incluso invitar a mi madre a cenar y celebrar ese gran paso.
Los siguientes tres días fueron una prueba de paciencia: dormir en la misma cama, soportar sus caricias, escuchar sus palabras melosas mientras yo planificaba mi contraataque. Contacté a un abogado de confianza y preparé la documentación necesaria para defender mis derechos.
El sábado, mi madre, Tomasa, llegó con su bata de flores y un broche ostentoso que solo sacaba en ocasiones especiales. Saludó a Leon
or con exagerado entusiasmo, llamándola ¡qué mujer tan elegante! y preguntando por el proyecto de la casa. Yo, con la mirada calculadora, esperé el momento oportuno.
Cuando la conversación llegó al punto de la herencia, aproveché para revelar mi movimiento: He vendido la casa del Bosque de la Plata esta misma mañana. El comprador ofreció el doble del precio y, por una cuestión de principios, he destinado todo el dinero a la Fundación Mujeres Libres, que ayuda a víctimas de violencia doméstica.
El silencio se hizo insoportable. Tomasa, desconcertada, preguntó dónde estaba el dinero. Yo, con una sonrisa irónica, contesté: En la cuenta de la fundación. La furia de Leon
or explotó; derramó vino sobre la mesa y gritó que yo había sido un estafador, que ese dinero era suyo. Yo, sin perder la compostura, le recordé que la vivienda nunca fue suya, que era herencia familiar y que nunca la había prometido en matrimonio.
Al final, Leon
or y Tomasa abandonaron la casa, lanzando insultos mientras cerraban la puerta tras de sí. Yo me quedé allí, viendo cómo se marchaban, sintiendo una extraña satisfacción. Me serví un vaso de vino, lo bebí con calma y, frente al espejo del salón, me dije a mí mismo:
Vieja, esa palabra lleva una carga que ya no me afecta. He salvado un millón de euros y, sobre todo, mi dignidad. La vida apenas comienza.
Al día siguiente presenté la demanda de divorcio. El proceso fue rápido; Leon
or intentó reclamar hasta la cafetera, pero el pacto prenupcial que había insistido en firmar hacía tres años, junto con mis abogados, dejó todo sin margen de maniobra para ella.
Cambié las cerraduras, remodelé la habitación principal y, finalmente, regresé al chalet del Bosque de la Plata. Allí, en la terraza, bebí té de menta mientras escuchaba el canto de los pájaros. Por primera vez en años, me sentí realmente libre. Sé que, si el amor vuelve a tocar mi puerta, será un amor basado en igualdad, no en transacciones disfrazadas de romance.
Lección personal: nunca subestimes el poder de la observación y la lógica; a veces, la mayor victoria no está en ganar la discusión, sino en proteger tu propia integridad.