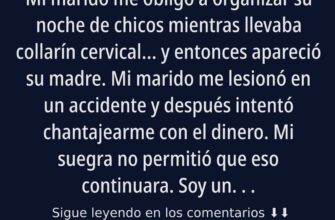No, ahora no hace falta que vengas. Piensa, madre. El camino es largo, una noche entera en el tren, y ya no eres tan joven. ¿Para qué tanto empeño? Además, la primavera está aquí y seguro tienes mucho que hacer en el huerto me contestó mi hijo.
Hijo, ¿para qué? Hace años que no nos vemos. Y a tu mujer quiero conocerla, como se dice, acercarme a la nuera dije con sinceridad.
Entonces esperemos hasta fin de mes; con la Semana Santa tendremos varios días libres y vendremos todos a tu casa me tranquilizó.
La verdad es que ya estaba dispuesta a viajar, pero al final acepté quedarme y esperar a que él volviera a casa. Sin embargo, nadie llegó. Le llamé varias veces, pero él siempre colgaba. Más tarde me devolvió la llamada, diciendo que estaba muy ocupado y que no debía esperarlo.
Me sentí muy triste. Me había preparado para la llegada de mi hijo y su esposa. Se casó hacía medio año y yo todavía no había puesto cara a la nuera.
A los treinta años, cuando aún no había contraído matrimonio, decidí ser madre y engendré a mi hijo, Alejandro. Muchos me critican, pero nunca me arrepentí de ese paso, aunque a menudo fue duro porque no teníamos dinero y vivíamos al día. Trabajaba en varios curros para que mi hijo tuviera lo necesario.
Cuando Alejandro se fue a estudiar a la capital, Madrid, yo incluso llegué a trabajar en Portugal para poder enviarle la plata que necesitaba para sus estudios y su manutención. Mi corazón de madre se llenaba de orgullo al poder ayudarle.
En el tercer curso Alejandro empezó a buscar trabajos de medio tiempo y, al terminar la universidad, consiguió un empleo que le permite vivir por sus propios medios. Volvía a casa rara vez, quizá una vez al año, y yo nunca había pisado Madrid.
Pensé que, cuando mi hijo se casara, yo sí viajaría. Empecé a ahorrar mil quinientos euros para el momento. Hace medio año Alejandro me llamó con la noticia tan esperada: se va a casar.
Madre, no vengas ahora; sólo vamos a firmar los papeles y la boda será después me advirtió.
Me entristeció, pero no había nada que hacer. Alejandro me presentó a su esposa por videollamada. La chica, Begoña, parecía muy bien parecida, muy guapa y, al parecer, muy adinerada; su padre era un gran empresario. Sólo me quedaba alegrarme de que todo le fuera tan bien a mi hijo.
Pasaron los meses y él no volvió a invitarme a su casa ni a mí a la suya. Ya me moría de ganas de conocer a la nuera y abrazar a mi hijo, así que compré pasajes de tren, empaqué comida casera, incluso horneé pan y llevé un par de rollos de canela. Antes de subir al tren le llamé a Alejandro.
¡Anda, madre, no seas! Estoy en el trabajo, no te puedo recibir. Mira, anota la dirección y llámate un taxi me contestó.
Llegué a Madrid por la mañana, tomé un taxi y me quedé asombrado del precio, pero la vista de la ciudad desde el coche era preciosa. La puerta me abrió Begoña, que ni siquiera me sonrió ni me abrazó, y sólo me indicó que pasara a la cocina. Alejandro había salido temprano al trabajo.
Desplegué mis bolsas: patatas, remolachas, huevos, manzanas deshidratadas, setas en conserva, pepinillos, tomates y varios frascos de mermelada. Begoña observó en silencio y luego me dijo que todo eso era inútil porque allí no comen esas cosas y que en casa no cocinan.
¿Y entonces, qué comen? pregunté sorprendido.
Nos trae comida a domicilio todos los días. No me gusta cocinar porque el olor que queda en la cocina se tarda mucho en disiparse explicó.
Antes de que pudiera reaccionar, entró el pequeño de la casa, un niño de tres años y medio.
Os presento a mi hijo, Daniel dijo Begoña.
¿Daniel? repetí.
No, Daniel, no Daniel. No me gusta que distorsionen los nombres corrigió.
Vale, como digas, Begoñita.
Y yo no soy Begoñita, soy Begoña. En la ciudad nadie distorsiona los nombres, pero ¿cómo sabré vosotros…? añadió.
Me entró una lágrima al ver que mi hijo nunca me había contado nada de su vida familiar. No fue sólo que había tomado esposa e hijo, sino que me lo había ocultado.
Al mirar la pared descubrí un gran retrato de boda.
Vaya, no hubo boda, pero al menos habéis hecho una foto bonita comenté intentando cambiar de tema.
¿Cómo que no hubo boda? La hubo, con doscientos invitados. Sólo te faltaste tú, pero Alejandro dijo que estabas enferma. Quizá sea mejor así me respondió Begoña, mirando de pies a cabeza.
¿Desayunáis?
Sí
Puso delante de mí una taza de té y unos trozos de queso caro. En su concepto, eso era el desayuno. Yo, que siempre he necesitado un buen desayuno después de un viaje, pensé en freír huevos y acompañarlos con el pan casero que había traído. Begoña me prohibió a toda costa cocinar por el olor que quedaría, y me negó el pan diciendo que ella y Alejandro siguen una dieta saludable.
Me sentí humillado; el dinero que había ahorrado para la boda parecía haber sido en vano. Bebí té en silencio mientras el niño se acurrucaba a mi lado, pero Begoña, con un gesto, me impidió abrazarlo. Le entregué al pequeño un tarro de mermelada de frambuesa diciendo que lo podría usar para los panqueques, y ella, furiosa, tiró el tarro al suelo.
¡Cuántas veces os lo tengo que repetir! Estamos en una dieta sin azúcares gritó.
Sentí que iba a romper a llorar. No terminé el té, me levanté, me puse los zapatos y, sin que Begoña dijera nada, salí al pasillo. Me senté en un banco bajo el portal de la entrada y dejé que las lágrimas corrieran. Jamás me había sentido tan desamparado.
Un rato después, Begoña salió a pasear con el niño y tiró mi basura al contenedor. No dije nada. Recogí mis cosas, empaqué de nuevo las bolsas y me dirigí a la estación. Por suerte alguien me devolvió el billete y pude comprar otro para la tarde.
Cerca de la estación había una taberna donde me compré un buen plato de cocido, un trozo de carne asada, patatas y una ensalada. Pagé lo que valía; ¿acaso no merezco yo también algo bueno?
Guardé mis bolsas en una consigna y me quedé unas horas más para pasear por las calles de Madrid. La ciudad me gustó, me distraje un poco. En el tren de regreso no pude dormir; lloré sin parar, con la sensación de que mi hijo ni siquiera se había acordado de preguntar por mí.
Ahora me pregunto qué hacer con los mil quinientos euros que había guardado para su boda. ¿ Debería dárselos a Alejandro para que sepa que su madre siempre le ha querido? ¿ O quedármelos, pues él no se lo ha merecido?