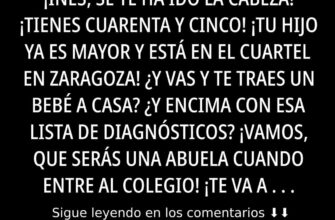**Diario de un hombre**
El día de nuestra boda de oro, confesé a mi esposa que toda mi vida había amado a otra.
¡No esa, Luis, no esa! ¡Te lo he dicho mil veces! Carmen Álvarez agitó la mano con fastidio hacia el viejo tocadiscos. Yo, Luis, encogí los hombros, culpable, y volví a hurgar entre los discos apilados con cuidado en el armario tallado.
¿Cuál entonces? ¿Esta? ¿«Soledad»? pregunté, mirándola con duda.
¡Qué «Soledad» ni qué nada! ¡Pedí «Tómbola»! Los niños llegarán pronto, los invitados se reunirán, y aquí estamos, en un silencio de entierro. ¡Es nuestra boda de oro! ¡Cincuenta años! ¿Acaso entiendes lo que significa?
Suspiré. Mis hombros, ya encorvados, se hundieron más. Siempre fui hombre de pocas palabras, pero con los años me encerré aún más en mí mismo. Carmen se había acostumbrado a mi silencio, a esa mirada perdida que parecía traspasarla, más allá de las paredes de nuestro acogedor piso en Madrid. Lo atribuía a la edad, al cansancio, al carácter. Cincuenta años no son broma. Uno se acostumbra a todo.
Por fin, la melodía familiar sonó. Carmen se suavizó al instante, alisando los pliegues de su vestido nuevo, color champán, regalo de nuestra hija Laura. El aroma a magdalenas y vainilla llenó la sala. La mesa, cubierta con un mantel blanco, brillaba con los cubiertos y las copas de cristal. Todo estaba listo para la celebración. Nuestra celebración.
Eso es otra cosa murmuró, más por costumbre que por enfado. Ve a ponerte la camisa buena, no nos avergüences delante de los nietos.
Asentí en silencio y salí. Carmen se quedó sola, admirando su trabajo: el parqué reluciente, las cortinas almidonadas, las fotos enmarcadas en las paredes. Ahí estábamos los dos, jóvenes, en blanco y negro, el día de nuestra boda. Ella, delgada, risueña, con un ramo de margaritas. Yo, serio, con traje, mirando fijamente a la cámara. Más allá, una foto con nuestro hijo pequeño, Javier. Otra, los cuatro, con Javier y Laura ya crecidos, en la costa. Toda una vida. Cincuenta años.
A ella le parecía que fue ayer. Cómo ella, una chica de ciudad, llegó a aquel pueblo de Castilla para trabajar en la escuela. Cómo me conoció a mí, el ingeniero local, callado y torpe. Nunca dije palabras bonitas ni regalé rosas. Solo estuve ahí, arreglando grifos que goteaban, esperándola bajo la nieve, llevándole conservas de la huerta de mi madre. Su confiabilidad la conquistó más que cualquier romance. Y cuando le propuse matrimonio, aceptó sin dudar.
El timbre la sacó de sus recuerdos. En la puerta estaban los niños, con ramos de flores y los nietos bulliciosos. La casa se llenó de risas. Javier, nuestro hijo serio, ahora médico, les entregó con timidez unos billetes para un balneario. Laura, nuestra hija charlatana, leyó un poema que había escrito, emocionada hasta las lágrimas. Los nietos entregaron sus dibujos torpes.
Carmen brillaba. Sentada a la cabecera de la mesa, junto a mí, se sintió como una reina. Su vida había sido un éxito. Un marido maravilloso, hijos increíbles, un hogar lleno. ¿Qué más podía desear? Me miró con cariño. Yo, erguido, con mi mejor camisa, sonreía. Pero era una sonrisa tensa, y mis ojos, una vez más, miraban más allá.
La velada pasó volando. Los invitados se fueron, los nietos, agotados, se durmieron, y los hijos partieron. La casa recuperó su silencio. Solo se escuchaba la música baja del tocadiscos.
Ha estado bien, ¿verdad? dijo Carmen, recogiendo los platos. Los niños son un encanto. Y los nietos
No respondí. Estaba junto a la ventana, contemplando la noche. Ella se acercó, rodeándome con un brazo.
¿Qué pasa, Luis? ¿Cansado?
Me estremecí al contacto. Me volví lentamente. Bajo la tenue luz, mi rostro le pareció extraño, agotado.
Carmen empecé, con voz temblorosa, tengo que decirte algo. No puedo seguir cargando con esto. Cincuenta años es demasiado tiempo.
Ella se paralizó. Un presagio helado le recorrió el pecho.
¿Decirme qué, Luis? No me asustes.
Respiré hondo, evitando su mirada. Mis manos jugueteaban nerviosas con el mantel.
En el día de nuestra boda de oro es justo. Para que todo sea honesto. Por primera vez.
Callé, reuniendo valor. La habitación se sumió en un silencio roto solo por el tictac del reloj.
Toda mi vida he amado a otra, Carmen.
Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Ella me miró, sin comprender. Era una broma cruel, imposible.
¿Qué? susurró. ¿A quién?
A Lucía solté, y ese nombre, dicho con tanta ternura oculta, la quemó más que una bofetada. Lucía Mendoza. ¿La recuerdas? Éramos compañeros en el instituto.
Lucía Mendoza. Claro que la recordaba. Una chica vibrante, de risa contagiosa, con una trenza gruesa y hoyuelos. La más guapa del pueblo. Todos los chicos suspiraban por ella. Pero se casó con un militar y se marchó al terminar el colegio. Carmen apenas la había vuelto a ver.
Pero eso fue en el instituto balbuceó, aferrándose a esa idea como un náufrago. Un amor de juventud
No, Carmen dije con amargura. No era solo eso. Iba a pedirle que se casara conmigo al volver del servicio militar. Le escribía cartas. Pero cuando regresé ya estaba casada. Un mes después, se fue con su marido a Canarias.
Hablé, y ante sus ojos, su mundo cómodo, seguro se desmoronaba. Cincuenta años de vida matrimonial se reducían a una gran mentira.
¿Por qué por qué te casaste conmigo entonces? su voz se quebró. Lágrimas que no notaba rodaron por sus mejillas.
Estaba destrozado murmuré, casi para mí. Mi madre me decía: «Deja de lamentarte, la vida sigue. Mira a Carmen, qué chica tan buena. Lista, formal». Y pensé ¿por qué no? Eras buena. Correcta. Creí que el cariño llegaría. Que la olvidaría.
¿Y qué? ¿La olvidaste? gritó, con voz cargada de dolor, rabia, decepción.
Callé. Y ese silencio fue peor que cualquier respuesta.
Carmen retrocedió como si yo tuviera lepra. Miró a este viejo canoso y no lo reconoció. No era su Luis, su marido callado y leal. Era un extraño que le había robado la vida.
Toda la vida susurró. Cuando decías que me querías ¿mentías? Cuando nacieron nuestros hijos ¿pensabas en ella? Cuando construimos esta casa en nuestras vacaciones ¿siempre?
Te estaba agradecido, Carmen dije con voz apagada. Te respetaba. Fuiste una esposa y madre maravillosa. Me acostumbré a ti. En cierto modo, también te quise. Pero no era ese amor. No el que te hace saltar el corazón.
Saqué mi vieja cartera del bolsillo.