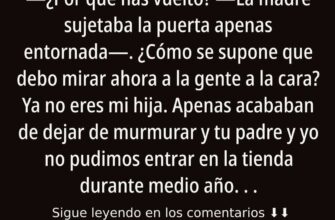Silencio. Un silencio tan sepulcral que, al principio, ni siquiera supe qué me había despertado. No fue el despertador, ni el ruido de la cocina, ni el chapoteo del agua del baño. Nada. Sólo el zumbido monótono del frigorífico contra la pared y el lejano rugido de Madrid a través de la ventana.
Yo estaba tendido, escuchando aquel vacío. Ayer la casa aún rebosaba vida: el crujido de la madera bajo los pasos rápidos de María, el susurro de las páginas del libro que leía en el sillón, e incluso el irritante rasguño de las garras de nuestro gato, Misu, contra el tejido del sofá. Ahora el gato se había ido con ella y el sofá quedó vacío, extraño.
Lo primero que me vino a la cabeza fue agarrar el móvil y mandar a alguien: «¡Quedamos en el bar, urgente!». Imaginaba arrojar a los amigos todo mi dolor, mi amargura y mi rabia mientras se tomaban un whisky. Pensar en contar lo que había sido ella Pero me prohibí siquiera soñar con eso. Otro impulso más bajo me invitaba a buscar a cualquiera, a cualquier cuerpo que, aunque fuera sólo por una noche, llenara ese vacío que me devoraba. Un camino fácil de autodestrucción, tentador y familiar.
En vez de eso, me levanté, fui a la cocina y puse la tetera a calentar. Mientras el agua hervía, mis ojos se posaron en la repisa del recibidor, donde aún reposaba la bufanda de lana que María adoraba. «Hacha en la cabeza», recordé de repente un artículo que leí hace una semana, en la cúspide de la desesperación.
«Vamos, hombre, es hora de sacar el hacha», me dije en silencio.
Empecé con cosas pequeñas. Recogí todo lo que ella había dejado: la bufanda, el libro que olvidó, el cuaderno seco, la taza con gatitos. Lo empaqué con cuidado en una caja de cartón, sin destrozar nada como sugería la ira, sino con la precisión de quien quiere evitar escándalos. Más tarde se lo devolvería, sin reproches ni escenas. Lave la ropa de cama, dejando que el perfume de su esencia se escapara con el viento. Borré de mi móvil las fotos que teníamos juntos y vacié la papelera. Cada gesto era como arrancar una venda sucia de una herida. Doloroso, pero necesario.
El siguiente paso fue el tiempo. Tenía tanto que me aplastaba como una carga sobre los hombros. Tiempo que antes se consumía entre cenas, el cine, charlas sin sentido pero siempre tiernas. Ahora necesitaba llenarlo, no con alcohol ni con lástima, sino con algo propio.
Me apunté al gimnasio. Las primeras sesiones fueron un infierno. Me entregaba hasta el vértigo, descargando en las máquinas toda mi rabia, mi decepción y mi dolor. Las gotas de sudor sobre el suelo de goma parecían lágrimas. Pero, semana tras semana, el cuerpo se hacía más fuerte y la mente más serena.
Después me inscribí en un curso de italiano, ese sueño que siempre habíamos pospuesto. Ahora asistía solo. Las estructuras gramaticales complejas empujaban fuera los pensamientos obsesivos. Incluso viajé a Nerja, ese pueblito costero que María nunca quiso visitar. Sentado al atardecer en el malecón, mirando el horizonte, sentí por primera vez en meses una melancolía ligera, casi luminosa, y una chispa de libertad.
Hubo días duros. En la noche, los recuerdos me despertaban: la risa de María con la cabeza echada hacia atrás, o nuestras discusiones triviales. No los ahuyentaba. Me recostaba y dejaba que el dolor subiera y bajara, como el mar. A veces subía al coche, me escapaba fuera de la ciudad, subía a una colina desierta y gritaba con todas mis fuerzas, hasta quedar sin voz, hasta que dentro reinaba ese silencio anhelado.
Una tarde, mientras revisaba papeles viejos, encontré la foto de nuestra boda. Esperé una oleada de tristeza o ira. En su lugar, miré a dos personas felices, ajenas al futuro, y pensé: «Sí, fue así. Fue hermoso. Y terminó».
No sentí rencor ni deseo de volver atrás. Solo una nostalgia ligera y la certeza de que ese capítulo había cerrado.
Esa noche salí con los colegas. Reíamos, contábamos noticias, hacíamos planes. Por primera vez, toda la velada no pensé en María. Estaba allí, presente, completo. Miré mi reflejo en la vitrina de una cafetería: erguido, tranquilo, con la mirada clara. Hace mucho no me veía así. Quizá nunca lo había hecho.
El hacha había sido sacada. La herida cicatrizó. Y estaba listo para seguir, sin la carga del pasado, ligero. Mi vida, la que siempre soñé, apenas empezaba.
De pronto, un olor repugnante golpeó mis narices. No supe qué ocurría. La habitación se volvió un lago de niebla. Yo estaba tirado en el sofá, sin ropa, cubierto de manchas y restos de algo desconocido.
Intenté sentarme y el mundo se inclinó. La cabeza me retumbó. Miré alrededor y una ola helada de terror me recorrió el cuerpo.
No era la casa luminosa y ordenada de mis sueños. Era un chabacano. Botellas vacías de cerveza y vodka, como soldados caídos, cubrían el suelo. En la mesa, un cenicero repleto de colillas. Ropa sucia por todas partes y, en la tele, la pantalla de un programa nocturno sin fin.
Con gran esfuerzo, me arrastré al baño, agarrándome de los azoteas. La luz del espejo me cegó, como una espada que corta los ojos inflamados. Allí me miré. Un hombre desaliñado, sin afeitar, con la cara hinchada, los ojos enrojecidos y llenos de vergüenza. Era yo. Ramón.
Todo el equilibrio, la claridad y la fuerza que había sentido en el sueño se evaporaron, dejando solo una resaca amarga, una resaca del alma, peor aún.
Todo había sido un sueño. Ese camino las cajas, el gimnasio, el italiano, el atardecer en el malecón no era más que un truco de la mente para huir de una realidad insoportable. Una huida que parecía durar una eternidad, pero que en realidad duró una sola noche.
Toqué mi cara en el espejo. La piel era grasienta, la barba rascaba los dedos. Ese era mi verdadero yo. No el hombre atlético y pulido, sino un ser hundido que intentaba ahogar su dolor en alcohol barato y autoengaños.
El silencio de la vivienda volvió a ensordecer, pero ahora era el silencio de un callejón sin salida, denso y sin luz. El peor sonido en esa quietud era el tictac del reloj, implacable, marcando el tiempo que desperdiciaba.
El sueño no curó. Fue un espejo que me mostraba la cara real. Esa imagen era tan repulsiva que quería cerrar los ojos y huir. Pero ya no había a dónde huir.
Me levanté, miré mi reflejo y quedé en estado de shock. El hombre sucio, con la camiseta manchada, el caos a su alrededor, el sabor amargo en la boca y el vacío quemado en el pecho. El sueño había sido tan vívido, la vigilia tan cruel.
Cogí la primera botella vacía del suelo y la lancé con fuerza a la papelera. El golpe hizo crujir el metal. Repetí con la segunda, luego con la tercera. No lloré, no grité. Con rostro de piedra, inicié una guerra contra el desorden que había convertido mi vida.
Recogí todo el desecho, saqué bolsas con botellas y fragmentos. Abrí la ventana de par en par, dejando entrar el aire frío, libre de vapores de licor y tristeza. Preparé un café fuerte, y mis manos temblaban.
Volví al espejo. La mirada seguía cansada, dolorida, pero en lo profundo de esos ojos turbios, como un rayo de luz en una charca sucia, había una chispa. No de esperanza, sino de ira blanca, fría, contra mí mismo.
Saqué el móvil, revisé los contactos y encontré el número de mi antiguo compañero de clase, Alejandro, que hacía un mes me había ofrecido ayuda psicológica. Lo había guardado y nunca lo llamé. Ahora marqué.
«¿Alejandro? mi voz crujía como una puerta oxidada. Necesito tu ayuda».
Colgué y respiré hondo. El camino que había soñado era un espejismo, pero señalaba la dirección. Comprendí que para llegar al hombre limpio y fuerte del sueño tendría que atravesar ese infierno, no en sueños, sino despierto.
Mi primer paso no fue al gimnasio ni al curso de italiano. Fue la ducha. Lavar el día de ayer. Desaparecer ese hombre desaliñado con la cara hinchada. Y empezar. Desde el principio. Mañana.