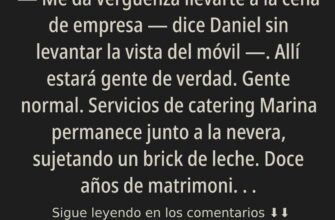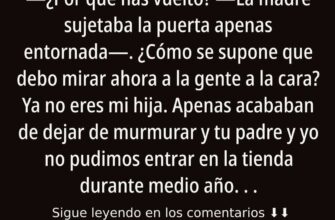El último encuentro en el parque de otoño
Se volvieron a cruzar en el mismo parque del Retiro, donde todo comenzó hace veinte años. No fue por un plan, sino por capricho del viento otoñal que, como un viejo lector, parecía pasar las páginas de vidas ya vividas.
Eduardo caminaba por la alameda, bajo la luz tenue de faroles de cristal, y en el bolsillo de su abrigo llevaba arrugado el billete de tren que partiría esa misma noche. Iba a irse para siempre, y aquella caminata era su despedida silente de la ciudad que había albergado sus veranos, su primera juventud.
Almudena, la había dejado su asiento en la banca. Esa banca, con una esquina del asiento de cemento astillada y unas misteriosas iniciales «M. + V.» grabadas en el respaldo, la esperó envuelta en un abrigo beige, mirando el estanque donde los patos se agolpaban en la orilla, pidiendo migas a los escasos paseantes.
Eduardo se detuvo y su corazón repitió aquel movimiento antiguo y olvidado no latió, más bien osciló como péndulo que retrocede el tiempo. No la reconoció en la multitud, sino en la inclinación de su cabeza, en la forma en que cruzaba las manos sobre sus rodillas.
¿Almudena? musitó, con la voz ronca y extraña.
Ella se giró, no de inmediato ni asustada, sino como si esperara que la llamaran. Sus ojos, siempre grisáceaverde, se agrandaron.
¿Eduardo? Dios mío Eduardo.
Se acercó y se sentó a su lado, dejando entre ambos una distancia que podría albergar décadas. El aire olía a hoja húmeda, a humo tenue y a perfumes carosno a los que recordaba de su adolescencia, dulces y audaces.
¿Qué haces aquí? preguntó casi al unísono, riendo torpemente.
Resultó que ella había salido a pasear tras una reunión en la Universidad Complutense, que quedaba cerca. Él, en cambio, se despedía.
Se hizo una pausa, cómoda y a la vez pesada.
¿Recuerdas? empezó ella, mirando el agua, la primera vez que nos encontramos aquí. Tú patinabas en monopatín y casi me pisas.
No «casi», te golpeé sonrió Eduardo. Cayiste en el charco y, en vez de disculparme, empecé a gritar que habías roto mi monopatín.
Yo lloré no por mis medias rotas, sino porque eras un irresponsable Almudena sacudió la cabeza, y en el rincón de sus ojos surgieron destellos que le parecieron más preciados que cualquier joya. Después llegaste al día siguiente con una caja de bombones «Arcoíris».
Y nos quedamos en esa banca hasta que cayó la noche concluyó él en voz baja.
Entonces la memoria, como viejo proyector, se encendió y proyectó en la pantalla del presente imágenes ligeramente desteñidas. Allí estaban, jóvenes y cómicos, asando salchichas al fuego con amigos; ella, cubierta de hollín, le alimentaba con el tenedor mientras él fingía morderse el dedo. Corrían bajo una lluvia torrencial después del estreno de una película, empapados hasta los huesos, gritando de alegría. En su cumpleaños le regaló un anillo de plata con un pequeño zafiro, gastando todo lo que había ahorrado ese verano, y ella, con la mano sobre los labios, sollozó.
Hablaron de todo eso ahora, y las palabras fluían como si no hubieran estado enterradas durante años bajo la capa del cotidiano, las desilusiones y la vida adulta.
¿Recuerdas la discusión por la universidad? preguntó Almudena. Tú querías ir a París, yo no podía ir por culpa de mi madre.
Era un idiota susurró Eduardo. Decía que si amabas, irías hasta el fin del mundo.
Yo decía que si amabas, comprenderías exhaló ella. Éramos tan jóvenes y tan seguros de que el amor era una fuerza fantástica que lo resolvía todo. Pero resultó ser frágil, como el primer hielo de este estanque.
Se quedaron mudos. El viento arrancó otra ráfaga de hojas del álamo y giró en un lento vals de despedida.
¿Todo bien para ti? le preguntó, ya sabiendo la respuesta. Bien no describía su vida. Ella tenía familia, trabajo; él una empresa en otra ciudad, sus propias preocupaciones. Todo correcto, normal, cotidiano. Pero no «bien» en el sentido que dos veinteañeros en aquella banca le imprimían a la palabra.
Sí contestó ella, y en sus ojos él leyó lo mismo. Todo bien.
Metió la mano en el bolsillo y apretó el billete. Un papel que lo separaba de aquella ciudad, de aquel parque, de ella.
Sabes dijo, alzando la mano, todavía recuerdo cómo olían tus cabellos. No por perfume, sino por el propio cabello, mezcla de champú de manzana y sol.
Almudena lo miró, y sus ojos chisporrotearon.
Yo recuerdo tu silbido. Tenías un silbido peculiar, con dos dedos. Silbabas al acercarte a mi portal y yo salía al balcón como una loca.
Trató de silbar ahora, pero el sonido salió débil y vacilante. La habilidad se había perdido. Ambos sonrieron de nuevo, con una melancolía aguda.
Era hora de irse. Se levantaron de la banca al unísono, como por vieja costumbre.
Adiós, Eduardo dijo ella.
Adiós, Almudena.
No se abrazaron, no se besaron en la mejilla. Simplemente se separaron por los extremos del paseo, como veinte años antes, entonces sabían que se volverían a ver al día siguiente; ahora, nunca más.
Eduardo llegó a la salida del parque, se volvió. Almudena ya se veía lejos, una silueta esbelta disolviéndose en el crepúsculo. Sacó el billete, observó las letras y números difuminados y, despacio, sin prisa, lo partió en varios trozos y los arrojó a la papelera.
No partía con esa carga. La dejaba allí, donde le correspondía. Y siguió su camino, enfrentando el frío de la noche que se aproximaba, llevándose sólo el dulce y lejano perfume del champú de manzana.
Al cruzar la verja del parque, el ruido de la ciudad lo envolvió: el rugido de los coches, los cláxones cortantes, pasos apresurados. Olía a gasolina y a la tortilla de patata del puesto de la esquina. Eduardo se abrochó el abrigo y, sin rumbo, se dirigió hacia la estación, aunque el tren ya no le esperaba.
Recorría calles familiares, y ahora cada esquina era más que parte de la urbe; era una página del libro que una vez escribieron juntos. Allí estaba el cine «Río», cuyas escalinatas habían sido testigos de besos bajo la lluvia inesperada. Allí el antiguo café donde Almudena probó su primer café turco y frunció el ceño diciendo: «Tiene sabor a tierra amarga». Sonrió. Ahora allí colgaba el cartel de un gran banco.
Pensó en volver, en encontrarla, en decir ¿qué? ¿Que todos esos años había buscado su reflejo en rostros ajenos? ¿Que ningún éxito huele tan dulce como su champú de manzana? Sería una locura. Eran adultos con obligaciones, agendas, biografías que ya no les pertenecían mutuamente.
Mientras tanto, Almudena tomó otra banca, a pocos pasos. Observaba cómo el viento arrastraba sobre el agua las últimas hojas marchitas y reflexionaba sobre lo extraña que resulta la vida. Dos décadas una vida entera construida con otro hombre, un hijo criado, una tesis defendida, una rutina estable, y todo eso puede desvanecerse en diez minutos de una charla casual.
Recordó cómo él la miraba con la misma mirada directa, un poco de desafío, que una vez le quitó el aliento. Una mirada que no veía al respetado catedrático, sino a la chica del monopatín, empapada y feliz.
Sintió de repente un deseo agudo, casi físico, de levantarse y correr tras él. Preguntarle: «¿Y si?». Pero sus piernas no obedecían. Se habían acostumbrado a la mesura, a la previsibilidad. Sabía el camino a casa, a su marido, que probablemente ya se preguntaba por qué tardaba tanto.
Con la mente en orden, Almudena se levantó y se dirigió al instituto, donde su coche la aguardaba. Marchó sin volver la vista al estanque, a la banca, a los fantasmas de su juventud.
Eduardo, por su parte, llegó a la estación. El enorme tablero mostraba destinos que nadie le esperaba. Se acercó a la ventanilla.
¿A dónde desea ir? preguntó la cajera con voz cansada.
Eduardo la miró, luego sus propias manos, que hacía una hora apretaban el billete sin rumbo.
A ninguna parte dijo en voz baja. Ya he llegado.
Se dio vuelta y se alejó de la estación. No sabía qué le depararía el mañana. Tal vez encontrara trabajo aquí, quizá alquilara un pequeño piso con vista al parque, o tal vez sólo se quedara unos días más, inhalando el aire otoñal.
Ya no buscaba otra reunión con ella. Esa ya había ocurrido. Le había sacudido, le había recordado quién era bajo la capa de los años y los contratos.
Por primera vez en mucho tiempo, no había prisa. Era simplemente Eduardo, el hombre que una vez amó a Almudena. Y eso, curiosamente, bastó aquella noche. El pasado no volvería, pero dejó de ser una persecución. En esa parada había una extraña, amarga y curativa libertad.
Así caminó por las desiertas calles nocturnas, y la ciudad ya no era un museo de sus pérdidas. Las farolas no brillaban como guirnaldas del ayer, sino iluminaban el camino hacia delante. Sentía una ligera sensación de vacío, como si en su alma hubiera hecho sitio para algo nuevo. El pasado, al fin, lo soltóno con el estruendo de una puerta que se cierra, sino con un suspiro suave, parecido al alivio. Y en ese silencio comenzaba algo propio, algo verdadero.