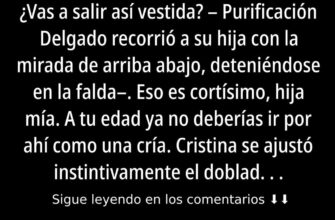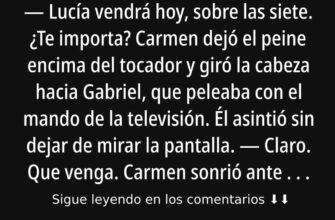**La Kusi**
La boda había terminado, los invitados se fueron y nuestra hija se mudó con su marido. El piso quedó vacío. Después de una semana aguantando el silencio, mi mujer y yo decidimos comprar una mascota. Queríamos algo que sustituyera dignamente a nuestra hija y mantuviera vivos nuestros reflejos paternales: alimentar, adiestrar, sacar a pasear y limpiar las travesuras ajenas. Además, yo confiaba en que, a diferencia de nuestra hija, el animal no me contestaría, no me robaría los cigarrillos ni rebuscaría en la nevera por las noches. Aún no teníamos claro qué comprar, así que pensamos decidirlo sobre la marcha.
El domingo fuimos al Mercadillo de los Pájaros. A la entrada vendían conejillos de Indias muy monos. Miré a mi mujer con interrogación.
Ni hablar sentenció ella. La nuestra fue terrestre.
Los peces eran demasiado silenciosos, y los loros, con sus colores chillones y su parloteo, le provocaban alergia al plumaje. A mí me gustó un mono cuyas muecas me recordaban a nuestra hija en la adolescencia. Pero mi mujer amenazó con tumbarse entre los dos como un cadáver, así que cedí. Al fin y al cabo, llevaba apenas cinco minutos con el mono, pero con mi mujer ya estaba acostumbrado.
Quedaban perros y gatos. Pero los perros requieren paseos constantes, y los gatos dan mucha faena: no me veía vendiendo gatitos en el metro. Así que, gato.
Nuestro Gato lo reconocimos al instante. Estaba tumbado en una pecera de metacrilato, rodeado de gatitos torpones. Los pequeños le hundían sus hociquitos húmedos en el vientre peludo mientras movían las patitas adormiladas. Él dormía. En la pecera colgaba un cartel: *Kusi*. La vendedora nos contó una historia conmovedora sobre su dura infancia gatuna. Cómo el perro con el que había crecido casi lo mata, y el pobre ya no tenía sitio en aquel piso.
Por fuera, nuestro elegido era un persa de bonito pelaje gris, pero no tenía papeles que confirmaran si su nariz aplastada era de raza o un defecto de nacimiento. Según esos documentos perdidos, su nombre oficial era *César*, pero respondía perfectamente a *Kusi*. Y así nos lo llevamos.
El viaje a casa fue tranquilo; Kusi roncó suavemente bajo el asiento del coche. Ya en el portal, mi mujer, conocedora de mi postura contra la mutilación, preguntó con sorna:
¿Estás seguro de que no está castrado?
Me tensé. No es que tenga nada contra las minorías sexuales, pero un gato castrado me recuerda a Quasimodo, desfigurado sin piedad por los humanos. Así que extendí a Kusi en el rellano y le hice un examen urológico rápido. En la penumbra, sus genitales felinos, cubiertos de pelo, eran invisibles, y todo su regordete vientre estaba lleno de nudos de pelaje enmarañado. Intenté evocar mi lado zoófilo y pasé la mano por su entrepierna. El gato aulló, pero el “equipamiento” parecía estar en su sitio.
Ese día, nuestra hija apareció para inspeccionar la nevera. Al ver a Kusi, abandonó el pastel medio devorado y se abalanzó sobre el animal. Entre ella y su madre lo metieron en la bañera, lo lavaron con champú infantil, lo envolvieron como un tamal y, tras frotarlo (inexplicablemente con mi toalla), lo secaron con el secador.
Una vez presentable, mi mujer empezó a peinarlo, cortando los enredos. Kusi maullaba quejumbroso. Decidí no entorpecer y me retiré a la cocina con una cerveza.
La idilia en el salón se rompió con un maullido desgarrador y un estruendo. Sonaron cristales rotos, seguidos de un alarido. Dejé la botella y fui a investigar. Mi mujer estaba en el sofá, balanceándose al ritmo de sus gemidos, con las manos extendidas sobre las rodillas, llenas de arañazos sangrantes. A su lado yacían unas tijeras y mechones de pelo felino. Nuestra hija y yo nos agolpamos alrededor de la víctima.
¿Qué ha pasado?
Ella nos miró con ojos angustiados y volvió a gritar:
¡Los hueeeeevos!
¿Qué huevos?
¡Se le han caaaaaído!
¿De dónde?
¡Del gato!
No soy médico, pero sospecho que esas cosas no se caen así como así. Menos en los gatos.
Entre lloros, intentamos descifrar qué había ocurrido. Soy buena persona, así que me moría de ganas de estrangular a mi amada esposa. Siempre me dan ganas de matar a una mujer que llora. Por compasión. Como a un soldado herido, para que no sufra ni torture a los demás con sus gemidos.
Al fin, mi mujer abrió los puños, antes cerrados con fuerza. En sus palmas ensangrentadas y húmedas de lágrimas había dos bolitas peludas. El pelo gris brillaba con gotitas de sangre. Resulta que, mientras cortaba los nudos entre sus patas traseras, el gato se movió. Ella, con las tijeras apuntando al enredo, por inercia cortó lo que pilló. Y, según sus palabras, lo que pilló fueron sus huevos.
Entre lloros y mocos, logramos entender que el gato rugió de dolor y se escondió bajo el sofá, no sin antes arañarle las manos a mi mujer y romper un jarrón. A su lugar, yo le habría arrancado la cabeza y destrozado el piso. Se lo dije. Ella volvió a berrear.
Armados con una fregona, mi hija y yo nos tumbamos en el suelo. Bajo el sofá, en el rincón más polvoriento, brillaban los ojos ámbar del recién estrenado castrado. Kusi gruñía malévolamente. Ignoró nuestras llamadas cariñosas y las salchichas de persuasión. Como hombre, lo entendía perfectamente.
Mi hija empujó a Kusi con la fregona hacia el borde del sofá, mientras yo intentaba agarrar a la víctima de la cirujana aficionada por alguna extremidad. El bicho era listo y no se relajó: bufaba y arañaba el palo de la fregona. Al final, se aferró a ella con las uñas y se dejó arrastrar. ¡Dios, qué aspecto tenía! Ojos amarillos desquiciados, telarañas en bigotes y cola, y el polvo de siglos bajo los muebles. En media hora con mi mujer, el hermoso persa se había convertido en un indigente castrado. Hasta me entristeció la analogía que se me ocurrió.
Lo abracé, rascándole detrás de la oreja hasta que se calmó. Poco a poco, sus patas se relajaron y empezó a ronronear ronco. Casi con los ojos cerrados. Vamos, que mi mujer había metido la pata: habría que ser idiota para ronronear tras una castración. Mi esposa, de puntillas, farfulló sin acercarse:
¿Está mal? ¿Ronca? ¡Llamaré a urgencias!
Kusi abrió un ojo vidrioso, reconoció a su torturadora y se quedó tieso. Parecía que iba a empezar a roncar de verdad. Alejé a las mujeres y me lo llevé a la cocina.
Bebimos cerveza y hablamos para relajarnos. Yo le contaba lo duro que es vivir rodeado de mujeres, y Kusi maullaba comprensivo. Al rato, se tumbó panza arriba en mis piernas, reconfortándome con sus ronroneos. La confianza invita a preguntas íntimas, así que, con tacto, le separé las patitas. Quería asegurarme