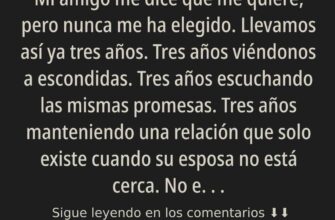17 de octubre.
Me llamo Víctor Íñigo, pescador de poca monta, y hoy vuelvo a escribir mientras la lluvia golpea la ventana del pequeño cobertizo del camino que lleva a mi humilde barquilla. Acababa de colocar mi escaso botín nocturno en la cesta de mimbre que colgaba del bastón, cuando, al girar por la senda estrecha que sube al puente de Valdeprado, un grito desgarrador me paralizó como si un rayo hubiese caído sobre mí. No era un simple alarido; era un gemido de muerte, tan puro y animal que me erizó la piel. La voz de una mujer se perdía entre el viento que azotaba los pinos centenarios, aunque todavía lograba distinguir sus palabras urgentes, suplicantes. A su lado, el chapoteo frenético de un cuerpo que se debatía en el agua hacía eco entre las rocas.
Sin pensarlo, lancé la cesta y, al instante, varios pececillos de plata cayeron sobre la arena húmeda. Despojado de mi grueso abrigo de franela y de los pantalones de trabajo ya raídos, sólo con la ropa interior rasgada, me lancé al río negro y helado. El viento, cual bestia enfurecida, levantaba la espuma que golpeaba mi rostro. Nadar resultó una lucha imposible; la corriente, normalmente perezosa, hoy arrastraba con garras frías mis piernas. En el punto más profundo, donde el agua era más tenebrosa, la joven luchaba contra la vorágine, su pelo oscuro se agitaba como algas, desapareciendo y reapareciendo entre la espuma.
No había tiempo para dudas. Alcancé la orilla opuesta y, sin mirar atrás, arrastré una pequeña barca inflable y, con la mirada de animal salvaje, corrí por la ribera del bosque, buscando refugio entre los troncos. La chica dejó de gritar; su cuerpo se hundía bajo la superficie. Cuando, con el último aliento, llegué al lugar donde el agua giraba en remolinos lentos, mi corazón se encogió. Inhalé hondo, me sumergí de nuevo y, entre la niebla helada, sentí la tela de su chaqueta bajo mis manos. La agarré por la espalda, y con la otra mano, como remo, empujé con fuerza, mientras mis piernas trabajaban como si fueran anclas. Cada brazada era una punzada de fuego en los músculos; cada suspiro, un gemido. Pero no me rendí, aferrado a la vida y a la que sostenía entre mis brazos.
Cuando la arrastré a la orilla, mis fuerzas ya no fueron nada. Mis manos, acostumbradas al trabajo duro, actuaron rápido: volteé su cuerpo, le di compresiones, le insuflé aire; el agua turbia del río salió de sus pulmones y, tras una tos seca, su respiración se estabilizó. Necesitaba calentarla. Recogí los brasas apagados del viejo fuego, construí una improvisada cama con piedras planas del cauce y la cubrí con una gruesa capa de musgo de abeto. La recosté cuidadosamente, la envolví con mi chaqueta impregnada de humo y sudor, y me empeñé en secar su ropa mojada sobre su cuerpo endurecido. Me senté junto al fuego recién encendido, con las manos temblorosas, intentando no perder la esperanza.
El calor tardaba en penetrar su piel congelada, pero el leve vapor que escapaba de sus labios confirmaba que aún estaba viva. El agua del río y el shock habían hecho su trabajo; sabía, como quien conoce cada recodo de ese cauce, que pronto despertaría. Levanté la vista al cielo cubierto de nubes bajas, sin estrellas, sin luna, solo una grisácea manta que parecía no ceder. Pensé en la última tarde de verano, cuando con mi esposa Elena y mi pequeño hijo Arturo íbamos de pesca, como casi cada verano. Dejamos a Elena en la tienda de campaña con el niño y me lancé al río en mi vieja barca de madera.
Calientaos con el té, vuelvo en un momento con el mejor bacalao del mundo le dije a Elena, sonriendo con esa alegría despreocupada que sólo los pescadores poseen.
Ten cuidado, Víctor, el tiempo está cambiando me advirtió, observando las nubes que se acercaban.
Conozco cada piedra de este río, no te preocupes grité mientras remaba, el agua reflejando mi determinación.
Todo iba bien hasta que, sin previo aviso, el cielo se volvió negro como la tinta. Un viento huracanado doblaba los pinos hasta el suelo y una ola gigante se desbordó, volteando mi barca contra una raíz sumergida que sobresalía como puñal. El aire se escapó con un silbido agudo, y en un instante mi barca se transformó en un pedazo de tela flotante. Traté de nadar, pero una calambre helado me paralizó la pierna. La corriente me arrastró, chocó contra una roca y la oscuridad me engulló. Desperté, tres días después, en un lecho de paja dentro de una humilde choza, impregnada del olor a leña y hierbas silvestres. Sentirme erguido provocó vértigo y náuseas. En ese momento, cruzó el umbral un anciano de rostro cubierto de arrugas como mapa de la vida.
Despiértate, jovencito gruñó sin mirarme, colocando una cuenco con una sopa humeante sobre la mesa. Bebe esta infusión, que detiene la sangre. Y come algo, que de lo contrario te mueres.
¿Dónde estoy? balbuceé, al oír el nombre de una región que jamás había visto, comprendiendo que el río me había arrastrado cientos de kilómetros de mi tierra.
Te ha golpeado la corriente, muchacho continuó el viejo después de un largo silencio. Los cazadores que me trajeron estaban muertos. Pensaron que no ibas a sobrevivir.
Intenté levantarme, pero el anciano, con un dedo seco, me dijo:
Quédate allí, no intentes ser héroe. Has perdido sangre, ahora sólo te queda rezar por vivir. Recupera fuerzas y acepta tu suerte.
¿Y mi familia? solté, el corazón oprimido al imaginar a Elena y a Arturo sin saber de mi existencia. ¿Qué les diré?
Aquí no hay correos, sólo lobos y osos respondió, mientras me señalaba el bosque que nos rodeaba. Solo la naturaleza nos alimenta: hierbas, setas, frutos. En invierno guardamos provisiones. Los cazadores vienen de vez en cuando con alimentos.
Pasaron los días, el frío y el silencio se volvieron mi compañía. Cada movimiento, cada respiración, era una pequeña victoria. Cuando finalmente, con un bastón, crucé el umbral de la choza, el mundo fuera estaba cubierto de nieve inmaculada. Pregunté al anciano cómo salir de allí.
No hay salida fácil dijo con frialdad. La ruta a la carretera está cubierta de nieve y no se verá hasta la primavera. Si sobrevives, te guiaré.
Los cazadores de invierno rara vez aparecen; solo en primavera y otoño llegan a esas tierras. Así que aguardé, aceptando mi suerte, mientras el fuego chisporroteaba débilmente.
Un día, al alba, escuché disparos y ladridos a lo lejos. Salí corriendo, apenas vestido, siguiendo los sonidos. Un grupo de cazadores emergió de entre los árboles, y por fin, con el corazón latiendo como un tambor, me hallé de nuevo entre la gente. Llegué a la ciudad de Burgos al día siguiente, agotado, con el bolsillo lleno de unos pocos euros, y toqué la puerta de mi modesto piso alquilado. Al abrir, un desconocido en camiseta de tirantes me recibió.
Vivo aquí desde hace tres meses explicó. Los anteriores inquilinos se fueron tras la muerte del anterior dueño.
La palabra muerto resonó como sentencia; Elena pensaría que había desaparecido bajo el agua. Sin saber a dónde ir, caminé sin rumbo hasta el cuartel de la Guardia Civil. Allí, con voz entrecortada, relaté mi historia. Me pidieron datos de mi esposa, hijo y amigos; prometieron buscar.
Luego, al viejo almacén donde trabajaba como peón, la puerta estaba cerrada con un nuevo letrero. El portero, sin mirarme, respondió:
Se mudaron a otro barrio. No sé dónde.
La ciudad se había vuelto extraña, ajena. Mi último recurso fue mi amigo de la infancia, Sergio. Su esposa, Natalia, me recibió con frialdad:
Nos divorciamos. Él se fue a otra ciudad con su nueva familia. No sé nada de Elena.
Los apoyos desaparecían. Entre los contactos de Elena había pocas amigas, todas aisladas y dedicadas al tejido de mantas. Sin nadie a quien acudir, los oficiales de la Guardia me dieron un documento provisional y, tras varios intentos, conseguí un trabajo en una obra de construcción. Los capataces, hombres curtidos por el sol, me aceptaron y, con el sudor, reconstruí mi dignidad.
Meses después, cansado, encontré una choza abandonada en la sierra. Allí, encendí una hoguera, preparé una infusión de hierbas y, por primera vez en años, sentí la paz de la soledad. Pero el destino, caprichoso, volvió a llamarme: escuché otro grito ahogado en el río, en el mismo lugar donde años atrás salvé a la joven. Sin pensarlo, corrí al agua, la arrastré a la orilla, la desperté y, al observarla, vi la luz del amanecer reflejada en sus ojos.
Ayúdame a hacer una señal con leña le dije, mientras recogíamos ramas y encendíamos una hoguera que iluminó la ribera. Pronto, una barcaza de rescate llegó con cuatro hombres, entre ellos el joven que había escapado aquel día.
Arturo exclamó la chica, al reconocer al chico ¿eres tú? Entonces el joven, confundido, mostró una anilla de plata en el dedo.
Yo, tembloroso, vi la misma señal que mi esposa había diseñado para nuestro quinto aniversario. El joven la tomó en sus manos y, con la voz entrecortada, reveló:
Ese anillo lo llevaba mi padre.
No puede ser murmuré, mientras una lágrima caía por mi mejilla. Arturo… ¿eres tú mi hijo?
El joven quedó paralizado. Yo, sin contener el llanto, lo abracé como si fuera una sombra que temía desvanecerse. El río allí, bajo la luz del alba, parecía susurrar una nueva vida.
Hoy, al cerrar este cuaderno, recuerdo cada instante de esa lucha contra la corriente. He aprendido que la verdadera valentía no siempre se mide con la fuerza del cuerpo, sino con la voluntad de seguir adelante pese a la adversidad, y que el amor, aunque perdido en el tiempo, vuelve a encontrarse cuando menos lo esperamos.