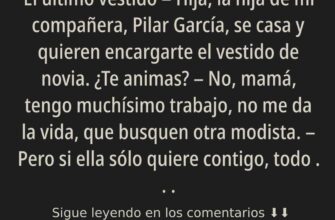28 de febrero
Hoy vuelvo a escribir mi día, como quien intenta darle sentido a los fragmentos que se me escapan entre los recuerdos y la realidad. Trabajo en el sanatorio de Burgos; llego cada mañana en el cercanías que me lleva desde la parroquia de San Juan. El trayecto es cansado, pero el sueldo en euros me permite cubrir el alquiler y, lo mejor, combinarlo con el horario del jardín de infancia donde cuido a mi pequeña Inés.
En primavera el viaje es soportable, pero en invierno la estación queda envuelta en una neblina que parece engullir todo. A esas horas, cuando el sol se ha ido y los pasos son pocos, los garajes vacíos parecen cuevas. Esa noche, mientras caminaba hacia el andén, un enorme jeep negro se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó y apareció un hombre de barba tupida que, con una sonrisa que intentaba ser galante, preguntó:
¿Te llevo, guapa?
Yo nunca me he considerado una guapa, y en otras circunstancias tal alabanza tal vez me habría halagado. Pero mis botas viejas ya no sentían el frío, la nariz me chorreaba y el tren partía en siete minutos. Lo único que anhelaba era el calor de mi casa, el fuego del hogar que pronto encendería. No había tiempo para charlas. Respondí entre el ruido del viento:
¡Ábreme los ojos, que sí que parezco una belleza!
Y seguí mi camino por la senda adoquinada. El jeep pasó, volvió a frenar y salió otro hombre, sin barba, alto y corpulento. Con una mano firme me arrastró al asiento trasero.
El primero, el de la barba, sonrió satisfecho y gritó desde la puerta:
Me gustas. Ven a cenar conmigo.
En ese momento comprendí que el hombre estaba borracho y no estaba acostumbrado a los rechazos. Lloré, con la voz quebrada, y le supliqué:
¡Suéltame! ¡Mi hija me espera! Tengo treinta y dos años, no soy nada. No sé conversar. No me habéis visto la capa; mi vecina me la regaló por compasión. Bajo esa capa llevo una chaqueta vieja y pantalones raídos. ¿Qué cena me propones?
El tipo corpulento, que había tomado el control del coche, se inclinó y susurró algo al barbudo. Este sacudió la cabeza y me dijo:
Tranquila, no llores. Yo te llevo del sanatorio. ¿Has visto mi chaqueta? Pareces a mi madre; ella siempre soñó con ser invitada a un restaurante. Vamos, no te hagas la difícil. ¿Quieres que te compre un vestido?
Quiero volver a casa sollozé. Tengo que recoger a mi hija.
¿Cuántos años tiene?
Cuatro.
¿Y el padre?
Se fue.
Pues el mío también se fue. ¿A otra mujer?
No. Su madre insiste en que el niño no es real.
¿Qué significa eso?
Hicimos fecundación in vitro. Al principio él aceptó, pero después ella dijo que esos niños no tienen alma. Él es bueno, pero muy influenciable. dije, tratando de defender al exesposo.
El barbudo, con una mirada extraña, replicó:
Entonces vamos a ver. Dime dónde está la guardería o cómo se llama. Viajemos.
Me instalé en el asiento, pensando frenéticamente qué haría después. Sabía que el hombre de barba no me dejaría ir tan fácil. Mi única esperanza era aquel corpulento, que parecía mirarme con cierta compasión.
Cuando llegamos a la guardería, la educadora y los padres que vestían a los niños con pijamas térmicas se quedaron mudos mirándome. Nunca antes me había visto en esa compañía. Inés, sin embargo, no se amedrentó; al contrario, preguntó si aquel señor era Santa Claus por la barba y si habían visto a su papá. Yo, ya acostumbrada, no me avergonzó la pregunta. Cuando subimos al coche, Inés se interesó por el volante y declaró que ella también sabía conducir.
El barbudo se rió:
Qué niña más curiosa. ¿Dices que no eres real? ¿Quieres helado?
¡Sí! exclamó Inés, feliz.
Fuimos a la heladería y después al supermercado donde el barbudo llenó la cesta con pescados salados, frutas exóticas y quesos con moho. Yo preferiría pollo y pasta, pero no se le dice al caballo regalado que no le gusta el bocado.
Nos dejaron en casa y, algo sobrio, el barbudo pidió una taza de té. Mientras encendía la leña, él miró el fuego y comentó:
Yo pensaba que mi infancia había sido dura ¿De verdad tenéis el baño en la calle?
Claro respondí con una sonrisa.
Ya no le temía. Comprendí que era inofensivo, sólo torpe. Su ayudante, sin embargo, había sido más considerado: había metido leche, pan, queso normal y yogures infantiles en la cesta. Tal vez él también tenía hijos.
Al fin me liberé de esos visitantes inesperados, pero un temblor recorrió mi cuerpo. Lloré sin poder detenerme; un torrente de lágrimas que no había sentido desde que mi marido se marchó con la madre de mi hermana, dejándome embarazada y sola en la casa que acabábamos de comprar. Aun así, agradecí que no quisiera compartir el techo. Me dijo que, aunque el niño fuera no real, la casa seguiría siendo mía.
Al día siguiente, al salir del sanatorio, el mismo jeep estaba allí. No estaba el barbudo, sólo su conductor, Víctor.
Súbete dijo. Te llevo a la ciudad.
¿Por qué? pregunté. ¿Te parezco a tu madre?
¡Anda ya! replicó Víctor, ofendido. Me da igual, sigo en esa dirección, pensé que podrías necesitar un aventón.
Vale exhalé. ¿Y tu jefe?
Se está tirando una siesta. No está enfadado, ayer fue el cumpleaños de su madre si es que ella siguiera viva. No bebe.
Asentí, sin importarme mucho, y me senté. El silencio nos acompañó al principio; Víctor no era de los que mantienen una conversación. Pero pronto preguntó:
¿De verdad el niño salió de un probóscide?
Sí.
Qué cosas se inventa la gente.
¿Y tú tienes hijos?
No. No quiero más; tengo tres menores que me han consumido la cabeza. Mejor uno solo.
Yo coincidí. Inés, al ver el coche, se alegró y preguntó si volveríamos a la heladería.
No le dije. No tengo dinero para eso.
¡Vamos! insistió Víctor. Yo invito.
No me lo puedo permitir respondí firme.
Yo pago dijo, alzando la mano.
Durante el regreso, Inés se quedó dormida. Cuando intenté sacarla del asiento, Víctor la tomó en brazos y la llevó a casa.
Qué ligera, dijo, observándola. Y muy poco valiosa.
Pasaron varios días sin ver a Víctor, hasta que me encontré con otro coche y, esta vez, con un hombre de barba llamado Antonio.
Lo siento por lo de anoche dijo. No estaba en condiciones. Quiero invitarte a cenar en un restaurante, cuando te venga bien.
Al principio quería rechazar, pero pensé: ¿por qué no? Tendré que buscar con quién dejar a Inés.
¿Puedes cuidar de ella? le pregunté.
Yo puedo.
Dejar a mi hija con un desconocido me parecía arriesgado, pero Antonio inspiraba confianza. Propuse llevarla a la ludoteca; así él tendría algo que hacer y yo no tendría que preocuparme.
La cena fue curiosa. Antonio hablaba mucho, a veces presumía, pero tenía un encanto que me hizo sentir mujer de nuevo. Cuando propuso ir la semana siguiente a una exposición, acepté. Inés se emocionó con la idea de la ludoteca y con Víctor, que le había traído un osito de peluche.
Un día, Víctor soltó sin querer:
Antonio parece estar enamorado de ti. Incluso piensa en casarse. El niño le da miedo porque es ajeno.
Me dolió. ¿Enamorarse? Ni siquiera me había tomado de la mano.
¿Qué? repliqué. No me casaré.
¿Y por qué no? insistió Víctor. Es rico, te dará una vida segura.
No necesito a un rico dije.
¿Qué buscas entonces?
Me quedé pensando. Recordé a mi exmarido; no lo necesitaba.
No lo sé contestaré con sinceridad.
Víctor, impulsivo, se acercó y me besó. Me asusté y retrocedí; él también se sonrojó y se disculpó. Salió corriendo, dejándome confundida.
Al día siguiente, Inés se enfermó con fiebre alta. Tuve que coger un día de baja, algo que en el sanatorio no se tolera mucho. Antonio, que había planeado ir al teatro, se mostró preocupado.
¿Puede Víctor quedarse con ella?
No, podría contagiarla dije.
¡Vamos! insistió Antonio. Yo también quería el espectáculo.
Acepté, aunque me molestaba perder el dinero de las entradas. En el teatro, mi mente estaba en Inés, pero cuando Antonio mencionó un viaje a la Sierra de Gredos, lo detuve:
Aprecio los regalos, pero no quiero que me lleves a la montaña con tus recursos.
¿Qué productos? preguntó él.
Los que trae Víctor.
Al final, le dije que su madre estaría orgullosa de él, pero que debía buscar a quien amar, no a quien lo respalde. Sentí como si una luz se encendiera dentro de mí.
Al terminar la obra, Inés dormía abrazada a su osito. Víctor, que había llegado tarde, se quedó dormido en el asiento. Me acerqué y le di un beso leve en los labios. Se despertó desorientado y, antes de que pudiera decir algo, Inés, con su voz de niña, comentó:
Ayer te fuiste demasiado rápido. No lo esperaba y me asustó.
Me volvió a besar y, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos temió.
Hoy, al cerrar los ojos, siento que el día ha sido una sucesión de encuentros inesperados, de rechazos, de pequeñas victorias y de una madre que, pese a todo, sigue aprendiendo a confiar en sí misma. La vida sigue, y yo seguiré escribiendo, con la esperanza de que un futuro más tranquilo me espere al otro lado del andén.