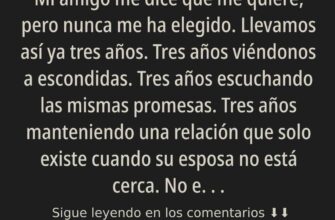La niña a la que nadie podía hacer hablar hasta que apareció ella
La madre de Carlota llevaba tiempo enferma. Cada día era una batalla, pero incluso en los momentos más difíciles encontraba fuerzas para animar a su hija. Aquella mañana, recostada en las almohadas, con una sonrisa y las manos temblorosas, señaló el rostro de su hija y susurró:
Hija, siempre he soñado con que encuentres un trabajo. Tú puedes, yo creo en ti.
Carlota suspiró mientras miraba por la ventana.
Mamá, he visto un anuncio: buscan una limpiadora en una gran mansión. ¿Qué tal si lo intento?
La mujer asintió, y en sus ojos brilló una chispa de esperanza.
Prueba, cariño. Quizá esto cambie nuestra vida.
Y esas palabras se convirtieron en una señal para Carlota. Reunió valor y se dirigió a la mansión, un edificio antiguo con columnas blancas y ventanales enormes. El corazón le latía con fuerza al cruzar el umbral. El dueño, un hombre joven llamado Adrián, la miró con atención, le hizo unas preguntas sencillas y de pronto, la contrató.
Carlota no podía creerlo. «Mamá tenía razón pensó, esto es una señal».
El primer día de trabajo, mientras limpiaba el segundo piso, Carlota escuchó un leve crujido en una habitación. Abrió la puerta y se quedó paralizada.
Dentro del armario había un niño. Pequeño, de unos siete u ocho años. Sus grandes ojos la miraban con desconfianza, y los labios permanecían sellados.
Hola, pequeñín, ¿cómo te llamas? preguntó con dulzura.
No hubo respuesta. Solo un suspiro y una mirada temblorosa.
Carlota no sabía qué pensar. Bajó a la cocina, donde Adrián estaba sentado a la mesa.
Disculpe empezó con timidez, pero ¿por qué su hijo está dentro del armario?
Adrián alzó la vista. Su voz se volvió grave y distante:
No le des importancia. Es así. Lleva tres años sin decir una palabra. Solo se queda ahí. Sale solo para lo imprescindible.
A Carlota se le encogió el corazón.
¿Tres años? Pero ¿por qué?
Después del accidente respondió él en voz baja. Perdimos a su madre. Desde entonces, se encerró en sí mismo. Médicos, psicólogos, psiquiatras nadie pudo ayudarle.
Carlota bajó la mirada. Algo le dolía dentro. «Tengo que ayudarle», pensó.
Desde entonces, cada día, al entrar en la habitación del niño, Carlota hablaba. No esperaba respuesta; simplemente le decía:
Hola, solito. Hoy hace un día precioso.
¿Sabes? La vida es bonita, incluso cuando es dura.
Tienes los ojos más sinceros que he visto jamás.
Le hablaba de flores, de su madre, de su infancia. Y el niño solo escuchaba. Pero un día, cuando ella lo saludó como siempre, él salió del armario. Lentamente. Con timidez. Y le tendió un peine.
¿Quieres que te peine? preguntó Carlota, y cuando él asintió casi imperceptiblemente, sonrió entre lágrimas.
Se convirtió en su pequeño ritual. Cada mañana, el niño se sentaba en una silla, y Carlota le peinaba el pelo mientras tarareaba una canción que su madre le cantaba de pequeña.
Un día, Adrián, al pasar por el pasillo, se detuvo ante la puerta. Desde dentro llegaban voces suaves. Asomó la cabeza y se quedó helado. Su hijo estaba sentado frente al espejo, dejando que Carlota le tocara el pelo, y en su rostro se dibujaba una ligera sonrisa.
¿Cómo? murmuró. Ella ha logrado lo que ningún médico pudo.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, Adrián presenció un milagro.
Su hijo, en pijama y descalzo, entró en la cocina. Se detuvo, mirando a su padre.
Hola, papá dijo.
Silencio. Luego, un grito de alegría que atravesó las paredes. Adrián corrió, se arrodilló y abrazó a su hijo.
Dios mío ¡has hablado! susurró, sin poder contener las lágrimas.
Carlota estaba junto a la puerta, con una sonrisa tranquila y sincera.
Adrián se levantó, se acercó a ella y dijo:
Carlota, gracias. Has hecho lo imposible. Desde que mi esposa murió, él vivía en silencio en la oscuridad. Y tú le devolviste la voz. Me devolviste a mi hijo.
Hizo una pausa y añadió:
Quiero compensarte. Pide lo que quieras.
La joven bajó la mirada.
Solo tengo una petición. Mi madre está muy enferma. Necesita un tratamiento que no podemos pagar.
Considera que ya está hecho afirmó Adrián con firmeza.
Ese mismo día, la madre de Carlota ingresó en la mejor clínica del país. Los médicos hicieron todo lo posible. Un mes después, ya estaba junto a la ventana, sonriendo a su hija, que le sostenía la mano.
No solo has cambiado tu vida, hija dijo. Has cambiado el destino de otros.
Carlota sonrió.
No, mamá. Solo le dije a ese niño lo que tú me decías a mí: no te rindas, incluso cuando sea difícil.
Pasaron semanas. El niño ahora corría por el jardín, jugaba, reía. Y Adrián a veces se quedaba quieto, mirándoles a ambos: a su hijo y a Carlota. Por primera vez en años, sentía que la casa volvía a estar viva.
Porque a veces, para romper el silencio, no hacen falta medicinas. Solo hace falta un corazón que sepa escuchar.