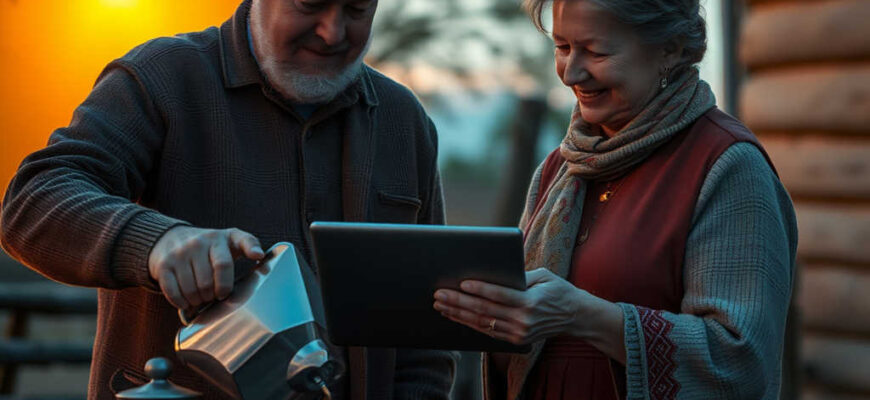Te cuento lo que me pasó cuando llegué a ese pueblecillo de la provincia de Segovia a finales de agosto. Tras el divorcio, necesitaba huir del ruido de la ciudad, de los amigos que todavía hablaban de mi esposo y de la mirada compasiva de la gente. No quería volver a mi piso, donde cada rincón me recordaba la vida que ya había dejado atrás.
Compré una casita que anunciaban en un portal de internet sin siquiera verla. No me importaba nada, solo quería estar lejos, que nadie supiera de mí. La primera semana lloraba en la almohada cada noche. De día me paseaba por la casa vacía, intentando trabajar (soy diseñadora de interiores y cobro por encargo online), pero las manos no respondían y la cabeza estaba en mil direcciones.
En el patio había un pozo con un viejo grifo de hierro. Lo miraba como si fuera una nave del futuro, mientras en la ciudad el agua sale del grifo sin problemas. Decidí probar a bajar un balde, y casi lo dejo caer al fondo.
Afortunadamente apareció el vecino de enfrente, un hombre alto y robusto, de unos sesenta años, con manos curtidas y piel bronceada por el trabajo al aire libre. Tenía la cara arrugada pero de buen corazón.
¿Te echo una mano? me preguntó. ¿Eres la nueva vecina? Yo soy Miguel Ángel.
Me mostró cómo manejar el pozo y sacó un balde lleno de agua. Le agradecí entre sollozos por mi impotencia. Él sonrojó y se marchó rápido, mientras yo quedaba allí, con el balde lleno, pensando: «¿Cómo he acabado aquí? ¿Cómo voy a vivir en este sitio?»
A la semana se fue la luz del internet. Para mí era como perder el aire; todo mi trabajo depende de la red. Llamé a la compañía y me dijeron que podrían pasar a revisar el cable en tres días, como por casualidad. Me puse a andar como una loca por la casa, y entonces recordé al vecino. Tal vez él sabría algo.
Al atardecer llamé a su puerta. Me recibió una mujer de rostro cansado pero todavía bonito. Se presentó como Alba, la esposa de Miguel Ángel. Me llamó al marido, que salió y, tras escuchar mi problema, asintió:
Ahora mismo lo miro.
Alba se puso en marcha también:
Anda, Miguel, ayuda a la vecina.
Miguel se puso a juguetear con el router y, tras un rato, todo volvió a funcionar. Me sentí tan aliviada que casi me lancé a abrazarle. Le preparé un té, saqué unas galletas que había traído de la ciudad, una caja entera.
Tienes una oficina muy bonita comentó, mirando mi portátil con los proyectos abiertos. Parece sacada de una revista.
Le empecé a contarle mi trabajo, cómo elijo los colores, cómo organizo los espacios. Me escuchó con una atención que hacía años no había sentido. Mi exmarido nunca se interesó por eso, pero Miguel hacía preguntas, se sorprendía y hasta se emocionaba.
Se fue un poco después de la hora, y yo lo acompañé hasta la verja, agradeciéndole de nuevo. Volví al interior y, por primera vez en todo el mes, pasé la noche sin llorar.
Tres días después se averió la impresora; no imprimía nada. Después de pasar medio día frustrada, volví a tocar a los vecinos. Alba abrió la puerta otra vez.
¿Llamas a Miguel? dijo. ¡Miguel, viene Olga!
Él volvió, se puso a curar la impresora, y yo le ofrecí otro té y un pastel que había comprado. Empezamos a charlar de nuevo sobre mi vida en la ciudad, el divorcio, cómo mi marido se fue con otra y cómo todos los amigos se pusieron de su lado. Miguel, que siempre es muy sociable, me escuchó y me dijo que no me culpara, que esas cosas pasan y que era el inicio de una nueva etapa. Me hizo sentir que, al menos, tenía a alguien que me escuchara como un padre. Mi papá había muerto cuando tenía diez años; apenas lo recuerdo.
Desde entonces Miguel empezó a pasar más a menudo por mi casa: cuando el ordenador se atasca, cuando necesito un programa nuevo, o simplemente para charlar. Yo, sola y aburrida, pasaba el día pegada al PC sin con quién hablar. Salía al supermercado y solo intercambiaba unas frases con la dependienta. Entonces apareció alguien que realmente escuchaba, comprendía y se interesaba.
Miguel empezó a llamarme Ola, en plan cariñoso, y eso me derritió un poco, como si me aceptara como su hija. Unas semanas después me di cuenta de que se arreglaba más antes de venir: camisa siempre planchada, barba perfectamente afeitada, y hasta llevaba un perfume que olía a hierbas del campo. Me preocupé, pensando que quizá se había enamorado del viejo. Pero él era como un padre para mí, no mucho más.
Empiezó a quedarse más tiempo, hasta medianoche, mientras yo empezaba a bostezar. Él seguía contándome historias, mirándome y hablando como si fuera la única persona del mundo.
Una noche, mientras le narraba un nuevo proyecto, la puerta se abrió de golpe y apareció Alba, pálida, con los labios temblorosos.
¡Por fin! exclamó. Yo aquí sentada esperando a que vuelvas, y tú con la joven vecina pasando las noches.
Miguel se levantó sobresaltado.
Alba, ¿qué ocurre?
Que todo el pueblo está murmurando respondió ella. Que el vecino mayor se ha puesto a pasar las noches con la chica del al lado. ¡Y yo aquí, la tonta que siempre lo soporta!
Yo, con la voz temblorosa, intenté explicarle:
Alba, estás equivocado. Miguel es como un padre para mí. Sólo me ayuda, me habla, porque aquí me siento muy sola
¡Sola! gritó Alba. ¡Yo llevo treinta y cinco años con él! ¡Y tú te entras en nuestra vida! ¡Qué desvergüenza!
Las lágrimas me brotaron sin control.
Lo siento, de verdad sollozaba. No quería causar problemas. Sólo necesitaba a alguien que me escuchara. Si es necesario, me iré. Me iré de aquí para siempre.
Alba me miró, triste, pero de pronto se quedó callada y se sonrojó.
No te vayas dijo. Muéstrame ese internet que tienes. ¿Qué tiene de tan fascinante que mi marido se pase las noches contigo?
Secé los ojos y nos sentamos frente al ordenador. Le mostré mis diseños, le expliqué los programas, cómo elegir los colores, qué estilos usar. Alba, que había sido maestra antes de jubilarse, se iluminó. Empezó a lanzar preguntas, a curiosidad que no había mostrado nunca. Nunca había usado internet más que para el móvil, pero ahora se enganchó como una estudiante.
Miguel, sorprendido, comentó:
Alba, no sabía que te interesaba esto.
¿Y tú lo sabías? replicó ella con una sonrisa.
Allí, los tres, en silencio, compartiendo té, risas y alguna que otra lágrima, entendí que el dolor del divorcio se estaba desvaneciendo. Cuando tienes a alguien con quien hablar, que te entienda y te apoye, la vida ya no parece tan pesada.
Al final, Alba me dijo:
Sabes, Ola, al principio pensé que me estabas robando a Miguel. Pero ha sido al revés: me lo has devuelto. Hemos vuelto a conversar como antes, a tomar el té y charlar de todo.
Desde entonces Alba y Miguel vienen a mi casa juntos. Ella ha aprendido a crear correos electrónicos, a buscar recetas en internet, a ver películas en línea y hasta a usar las redes sociales para hablar con sus antiguos compañeros. Yo les enseño a cocinar guisos y a cuidar el huerto. Me he dado cuenta de que la jardinería también es una ciencia.
Lo más importante es que ahora los tres hablamos de todo y de nada a la vez. La herida del divorcio ya no duele tanto. Cuando hay compañía, comprendimiento y apoyo, el miedo se vuelve pequeño.
Así que, amiga, esa es mi historia. Quién iba a decir que acabaría en un pueblecillo de Segovia con un vecino que me trata como a una hija y una mujer que, pese a los celos, termina aprendiendo a usar el ordenador. Al fin y al cabo, la vida siempre nos sorprende.