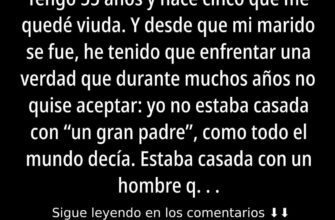Querido diario,
Hoy vi al gato anaranjado rondar la andadura de la estación de Atocha, clavando la mirada en cada pasajero como si buscara al único al que esperara. Cada vez que se equivocaba, emitía un maullido triste y se alejaba con el rabo entre las piernas. Yo, un hombre alto y canoso llamado Alejandro, llevaba varios días intentando ofrecerle algo de comida y acercarlo a mí. Lo descubrí la primera vez que regresaba de un viaje de negocios en el AVE, cuando el felino apareció entre la multitud, con la melancolía reflejada en sus ojos.
El gato se acercaba solo a dos pasos, me miraba fijamente como queriendo preguntar algo, y luego se retiraba sin confiar. El hambre, sin embargo, vence a la cautela. Tras cinco días sin fuerzas ni alimento, decidí acercarme de nuevo. Le ofrecí un trozo de yogur natural y una cucharada de nata, y, temblando de hambre, se abalanzó sobre la mano y devoró sin descanso.
Los días pasaron y el felino fue recuperando fuerzas. Intenté llevarlo a mi casa, pero él escapó y volvió a la estación, como temeroso de ir a un lugar que no fuera el que él necesitaba. Se paseaba por los andenes, maullaba y escudriñaba los rostros como quien busca una ventana familiar, esperando reconocer a su dueño.
Decidí investigar. Fui a ver al encargado de la estación, con quien llevaba una amistad de años, y, entre una caña de cerveza, unas anchoas y unos croissants de jamón, revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad. Encontramos el instante en que el dueño del gato subió al tren. El felino había saltado del vagón justo antes de la partida y quedó allí, en el andén. Imprimimos la foto del hombre y la publicamos en redes, pero nadie respondió. Entonces tomé una decisión
Me tomé una semana de vacaciones sin cobrar y, con el gato dentro de una transportadora, emprendí el mismo itinerario del tren en el que había desaparecido. Al principio el gato gritaba y se agitaba, pero los compañeros de compartimento, al conocer la historia, le ofrecieron golosinas y comida, y pronto se calmó, comprendiendo que nadie le haría daño. El tren avanzaba y el destino de su supuesto dueño quedaba cada vez más atrás.
El gato salió de la transportadora y se acomodó junto a mí, mirándome como a su único punto de apoyo. En cada parada colgábamos avisos en los tablones buscando a su propietario, pero la tarea resultó más complicada de lo que imaginábamos; el tiempo se escapaba.
Pasó una semana, luego otra, y el dinero se agotó, pero seguí adelante porque abandonar significaba traicionar a quien había confiado en mí.
Una tarde, al entrar en Facebook, no pude creer lo que vi: cientos de miles de usuarios seguían la odisea del anaranjado. Gente enviaba dinero, comida, ropa y palabras de aliento. En los andenes empezaron a aparecer personas que me reconocían y me entregaban bolsas, alimentos y ropa; algunos simplemente esperaban en silencio y susurraban: «Ánimo». Esa generosidad me desconcertó, pues siempre había vivido solo, trabajando por mi cuenta, y ahora era el centro de una historia que había unido a tantos.
Los compañeros de vagón me animaban, acariciaban al gato, que ya era un veterano viajero: se acostaba al lado mío, apoyaba la cabeza en mi pierna derecha y, con sus garras, se aferraba a mis pantalones para no caer con el vaivén del tren. Yo, aunque sentía el dolor de sus uñas, sólo los apartaba un poco.
Al atardecer, llegábamos al último coche, salíamos al pasillo abierto y nos quedábamos allí, yo con el gato en ambas manos para que no se escapase, contemplando el horizonte mientras el sonido del acero sobre el riel marcaba nuestro compás. «Todo bien, ¿no?», le murmuraba. Él respondía con un breve «mrrr».
De repente, una lectora del blog me contactó diciendo que había encontrado al propietario del gato en la gran estación de Chamartín. La noticia me llenó de una extraña mezcla de emoción y vacío. Los compañeros del tren celebraban como si fuera su propio gato, con risas, copas y festines. Yo, sin embargo, acariciaba su cabeza rojiza, escuchaba su ronroneo y susurraba palabras para él, sintiendo una tristeza profunda: había buscado a su dueño durante tanto tiempo que ahora comprendía que yo era su verdadero hogar.
El tren llegó a la capital. Entre la muchedumbre de periodistas y fotógrafos, grité el nombre del gato: «¡Barquito!». En ese instante, una mujer de mediana edad y rostro amable se acercó, pero al ver al felino se giró y, con una sonrisa, lo tomó entre sus brazos, diciendo: «Él nunca me quiso, pero ahora lo cuidaremos». Me entregó un sobre grueso con billetes, billetes de vuelta y una nota: «Recogimos el dinero y la comida, no queremos discusiones». También me ofreció una bolsa de bizcochos y dulces típicos.
Me acompañó hasta la puerta del vagón, me tomó del brazo y, mientras la gente se apiñaba a su alrededor, grababa todo con su móvil para mostrarlo en el trabajo. Cuando ya estábamos en el andén, la mujer me dio un último beso en la mejilla, se despidió y desapareció entre la multitud.
El tren se puso en marcha otra vez. Poco después, su esposo apareció, con la cara cubierta de polvo, y me dijo: «Lo hemos hecho, nos quedaremos aquí esperando». La mujer, con voz temblorosa, pidió perdón a Dios por la mentira que habían contado, diciendo que sin ella el gato habría seguido vagando por toda España, envejeciendo junto a mí. El hombre asintió: «Mentir por bien, a veces, es necesario». La mujer añadió: «Si no lo encontramos, nadie lo hará». Se abrazaron y se marcharon, como el agua que se funde con el río.
En el coche, el ruido de los rieles volvió a ser nuestro acompañamiento. La gente ya conocía al viajero de cabellos canosos y al anaranjado que ahora llamaban Barquito. Yo le dije: «Barquito es su nombre», y él me miró, como aceptando que el nombre ya no importaba; lo que importaba era quién estaba a su lado.
Coloqué su cabeza sobre mi pierna, dejé que sus garras se hundieran en mis pantalones y cerré los ojos, seguro de que nunca volvería a abandonarlo. El silbido del tren se mezcló con los aplausos de los pasajeros; el gato había encontrado a su humano, y el humano había encontrado a quien jamás dejaría ir.
He aprendido que, a veces, el camino que buscamos para otros termina revelando el propio destino. No basta con encontrar a quien se pierde; a veces el verdadero hogar es la compañía que cultivamos en el trayecto.