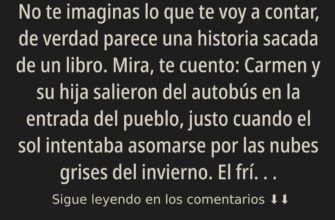Él la empujó con fuerza fuera del umbral y cerró la puerta de golpe.Clara, al principio, siguió el impulso y después tropezó, cayendo sobre el tablado de madera del patio. Sacudió las manos, se sentó en las tablas mojadas y, con delicadeza, tocó la mejilla inflamada que le dolía más que los labios, que aún mostraban una huella rojiza. No le sorprendió; era la señal de que su marido, Esteban, le había vuelto a romper los labios.
Era la tercera vez que Esteban perdía el control, y esas explosiones le eran habituales.
Clara volvió a la puerta, apoyó la frente contra la áspera madera del marco y trató de recuperar el aliento. Desde el interior se escuchaban sollozos ahogados; Lucía y Nerea, las hijas de Esteban, lloraban con miedo. Su corazón se encogió, temiendo haberles causado daño. Tocó con la lengua el labio hinchado, salado, fruto de otra pelea alimentada por una celosa y ciega envidia.
Todo había empezado por una sonrisa tonta. En una reunión del pueblo, el patrón, un hombre de unos cincuenta años, de rostro rubicundo, soltó un comentario jactancioso sobre la cosecha. Clara, que estaba a su lado, rió sin querer, solo por cortesía. Gloria, la hermana de Esteban, vio la risa y le lanzó una mirada afilada como una aguja, que se quedó un segundo más de lo necesario. Esa breve pausa bastó. Gloria, sin pensarlo dos veces, se lo contó todo a su hermano y, como de costumbre, añadió su propio matiz venenoso, pues conocía bien la furia de Esteban.
Clara, temblorosa, se alejó del umbral y, temiendo el frío, se sentó sobre un tronco. La tarde de septiembre, cálida como de día, ya sentía la helada nocturna que se colaba bajo sus pies. Un viento espinoso se colaba bajo su pañuelo. Deseaba el calor del hogar, la chimenea, los niños pero no había a dónde ir. ¿A la casa de los parientes de Esteban? Gloria sería la primera en recibirla con una frase mordaz. No le quedaban familiares. Su madre había fallecido hacía un año y el recuerdo de su aroma manzana cocida y humo de leña se desvanecía.
«¿Qué he hecho?», pensó mientras la penumbra envolvía el patio. «¿Por qué tengo que quedarme como un perro callejero ante una puerta cerrada, sin salida ni luz?»
Hace apenas siete años, cerró los ojos y, entre lágrimas saladas, vio otro recuerdo: ella feliz, con un hombre que amaba, ambas familias preparándose para la boda.
El aire se impregnaba del perfume del heno recién cortado y el atardecer anunciaba la noche. Clara caminaba junto a Juan, el joven que tanto la había querido.
Mañana susurró Clara, mirando hacia el horizonte. No lo creo todavía.
Juan apretó su mano. Su palma cálida rodeó sus delicados dedos.
Yo sí lo creo. Lo supe el día en que subiste a la frutilla por un balón y temías bajar. ¿Recuerdas?
Clara sonrió.
Sí. Tú gritabas: Salta, yo te atrapo. Y lo atrapaste.
Su amor era de los que se cuentan con mayúscula. Todo el pueblo lo sabía, aunque al principio no todo era tan sencillo. Gloria, la hermana de Esteban, también había sentido atracción por Juan. Con sus ojos vivaces y su melena rebelde, él había causado envidia en la joven. Gloria, consumida por los celos, hizo todo lo posible para separarlos, susurrando calumnias: que Clara no era digna, que su familia era pobre, que era una nueva.
Pero esas habladurías no calaron en Clara; ella las dejó pasar como agua sobre el cristal, manteniendo su brillo. Gloria se enfureció aún más, mientras Juan desestimaba los rumores con una sonrisa.
No soy un ángel decía, pero Clara es distinta. No intentéis engañarme.
Su relación, pese a los chismes, seguía inocente: paseos al atardecer, conversaciones junto a la reja, besos tímidos en la mejilla. Todo cambió un mes antes de la boda. Juan, que antes la acompañaba a la puerta con una sonrisa, ahora la abrazaba con una fuerza que parecía querer absorberla.
¿Qué te pasa, Juan? preguntó Clara, notando la tensión en sus músculos.
No lo sé respondió entrecortado, con la cabeza enterrada en su cabello. Siento que algo me suelta y me aprieta al mismo tiempo.
Son tonterías le susurró ella. Mañana nos veremos.
Mañana exhaló, con una melancolía que Clara no comprendía.
Su madre, con voz cansada, comentó: «Él lo sentía, hija. Su corazón joven ya adivinaba la distancia que nos separaría».
La noche anterior a la boda, Clara intentó calmar a Juan. Él, sin embargo, la arrastró bajo la sombra de un gran sauce, donde los ramos ocultaban su intimidad de los ojos curiosos. Nadie pasaba por aquella calle en la oscuridad; el lugar ofrecía una privacidad especial. Sus susurros eran ardientes, sus manos temblorosas, y las faldas de Clara se alzaban ligeramente.
No aguanto más, mañana serás mi esposa murmuró Juan.
Clara no se opuso; deseaba lo mismo. El cielo estrellado se reflejaba en sus ojos mientras se fundían bajo la corteza del árbol.
Al día siguiente, Juan, con la cara cubierta de lágrimas, salió de la casa. Al parecer, quiso sumergirse en el río para aliviar una emoción que no encontraba salida. Nunca se supo qué ocurrió, pero al día de la boda su cuerpo fue hallado en la orilla opuesta.
El dolor golpeó a Clara como una tormenta. Pasó días junto a la ventana, acariciando el vestido de boda que había bordado en los fríos inviernos. Era una túnica blanca de gasa con encajes, cuyas finas costuras recorría con dedos temblorosos.
¿Por qué? susurraba a medias, la voz apenas audible. ¿Por qué?
Su madre, ocultando lágrimas tras el delantal, temía que su hija se quebrara como rama seca.
En ese momento de desesperación, volvió a aparecer Gloria. Con el rostro hinchado de llanto, vestida con una sencilla túnica de lino, se arrojó a los pies de Clara.
Clara perdóname sollozó. Por Dios, perdóname por mis palabras vilipendiarias. Juan ya no está no nos queda nada. ¿Podemos ser amigas como cuando éramos niñas?
Clara permaneció inmóvil, como una muñeca. Su madre, apoyada en el marco, observaba escéptica, sin creer que alguien cambiara de golpe. Pero entonces Clara respiró hondo, dejó escapar un suspiro y una corriente de lágrimas amargas brotó de sus ojos. Se abrazó a Gloria y, entre sollozos, derramó todo su dolor.
Está bien dijo su madre en voz baja. Tal vez Gloria realmente ayude.
Así nació una amistad inesperada. Gloria no se separó de Clara; vivían bajo el mismo techo, compartían charlas nocturnas y se convertían en el escudo de Clara ante el mundo.
Llegó Esteban, primo de Gloria, un joven serio y de mirada profunda. Empezó a ayudar a Clara, llevándole flores del campo y alimentos de la ciudad. Al principio ella lo rechazaba, considerándolo una traición a la memoria de Juan.
No puedo, Gloria. Es una traición.
¿Traición? replicó Gloria. La vida sigue, Clara. Esteban es honesto y te amará.
Con el tiempo, el empuje constante de Esteban y la insistencia de Gloria lograron que Clara aceptara. Se casó en una ceremonia sencilla, sin música ni miradas indiscretas.
Nueve meses después del fallecimiento de Juan, el pueblo empezó a murmurar. Lo que empezó como un susurro se transformó en un río de chismes. La gente señalaba a Clara, la acusaba de haber perdido la honra, de haber sido infiel o de haber conspirado con Gloria.
«¡Qué vanidad la suya!», decían.
«¿Y si estuvo con Juan en el río?», murmuraban.
Las palabras eran filosas como hoces. Lo peor llegó cuando Clara y su madre escucharon, de casualidad, que la fuente de esos rumores era la propia Gloria, quien en la fuente del pozo soltaba confidencias envenenadas:
«Pobre Clara, la quiero como a una hermana, pero la verdad sale a la luz Esteban se apresuró a casarse, ¿no será para proteger su reputación?».
Así, la armonía que Clara había construido se desmoronó como un pastel de boda. Esteban, lejos de ser el refugio tranquilo, mostró su verdadero rostro. Tras una noche, tras la primera discusión, le escupió a Clara:
Eres una inmunda.
Ese insulto hirió como un puñal. Esteban, antes paciente, se volvió brutal y celoso, vigilando cada gesto de Clara, del vendedor del mercado al cartero, incluso al vecino anciano Don Nicolás, que ya superaba los ochenta años.
¿Otra vez le has echado el ojo al viejo? gruñía Esteban al entrar. ¡Yo lo veo todo!
Clara quedó embarazada casi de inmediato. Nació una niña, pero Esteban deseaba un hijo varón.
¿Otra niña? reñía. ¡Necesito un varón!
El abuso continuó, con Esteban negándose a reconocer a sus hijos y golpeando a Clara. En la calle, mostraba una fachada de buen marido, pero en casa el terror reinaba.
La salud de la madre de Clara decayó; un día, al intentar contarle sus planes, esta cayó gravemente enferma y murió, dejando a Clara sola con dos pequeñas que la miraban con ojos temerosos.
Esteban, cada noche, la expulsaba al salón y le cerraba la puerta con llave.
¡Ve a calentar a Don Nicolás! gritaba.
Clara, sentada en los escalones fríos, abrazaba sus rodillas y miraba el cielo sin estrellas, escuchando los sollozos de sus hijas detrás de la puerta. Cada noche, el fuego de su desesperación se apagaba, dejando solo una chispa de determinación.
Al amanecer, cuando los gallos cantaban, Esteban salió para trabajar en los campos. Clara, sin decir palabra, tomó una vieja maleta que había escondido bajo la cama, llenándola con los escasos ahorros, ropa de sus niñas y algunas fotografías de su madre.
Mamá, ¿a dónde vamos? preguntó la mayor, Lucía.
A una vida nueva, hija respondió Clara con calma.
Salieron por el sendero del huerto, evitando las miradas de los vecinos, y se internaron en la carretera que cruzaba el pueblo. Un camión de carga pasó a toda velocidad; el conductor, un joven llamado Sergio, se detuvo y les preguntó:
¿Necesitáis un aventón?
Clara asintió, y Sergio los llevó hasta la ciudad de Valladolid. En el camino, ella le contó su historia sin reservas. Sergio, conmovido, le habló de una empresa agrícola en la provincia de Ávila que buscaba trabajadores para sus invernaderos y ofrecía alojamiento.
Clara aceptó la oportunidad. Llegó a una pequeña aldea donde vivía con una anciana llamada Doña Carmen, quien la acogió sin pedir dinero. Trabajó sin descanso en los invernaderos, desde el alba hasta el ocaso. El trabajo era duro, pero honesto, y su esfuerzo fue reconocido.
Cuando la empresa construyó viviendas para los empleados, Clara recibió una modestísima casa. Al recibir las llaves, lloró de alivio.
Ya no piensa en Esteban; esos recuerdos son cicatrices que duelen solo al tocarlas. No vuelve a buscar pareja; su prioridad es que sus hijas tengan comida, ropa y salud.
A veces, mientras ve a sus niñas jugar, se dice: «Ya no importa, lo esencial está aquí».
Lo que realmente importa ahora es que sus hijas tengan un hogar donde no se escuchen gritos, donde no haya celos ni expulsiones nocturnas. Por eso valió la pena arriesgarse y luchar.
Al final, la verdadera libertad nace cuando decidimos no permitir que el pasado defina nuestro presente, y comprendemos que la dignidad se recupera paso a paso, con coraje y con la certeza de que, aunque el mundo pese, siempre podemos construir nuestro propio refugio.