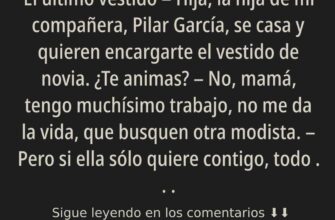Hace ya muchos años, en un pueblo de Castilla, viví una historia que aún hoy me hace reflexionar.
Luis y yo llevábamos siete años de matrimonio. Desde el primer día de nuestra boda, acepté cuidar de su madre, Doña Rosario, una mujer que había sufrido un derrame y quedado paralizada de medio cuerpo. Necesitaba ayuda para comer, para moverse, para cada pequeño detalle. Al principio, pensé que era lo justo: ella era mi suegra, y yo su nuera. El deber mandaba.
Pero nunca imaginé que aquel sacrificio duraría tanto y que el peso recaería solo sobre mí. Luis trabajaba de sol a sol y, por las noches, apenas levantaba la vista del teléfono. «Tú la cuidas mejor que yo», me decía. «Si lo intento, solo la haré sufrir». Nunca le guardé rencor.
Creyendo que así era la vidala mujer en casa, el hombre en el trabajo, seguí adelante. Hasta que descubrí que Luis no siempre estaba donde decía. Un día, entre sus cosas, encontré un mensaje: «Esta noche vuelvo a verte. Estar contigo es como respirar aire puro». No grité. No rompí nada. Solo pregunté en voz baja: «¿Y tu madre, la que has dejado de lado todos estos años?». Luis calló. Al día siguiente, se marchó. Sabía adónde iba.
Miré a Doña Rosario, la mujer que tantas veces me reprochó cómo cocinaba, cómo descansaba, que decía que «no era digna de su hijo», y sentí un nudo en el pecho. Quise dejarlo todo. Pero recordé una verdad: la dignidad no se negocia.
Una semana después, llamé a Luis. «¿Estás libre? Voy a llevarte a tu madre».
Preparé sus medicinas, sus informes y un cuaderno viejo donde apuntaba cada detalle de su cuidado. Esa tarde, la ayudé a sentarse en la silla de ruedas y le dije suavemente: «Madre, te llevo a casa de Luis unos días. Un cambio le hará bien». Ella asintió, con ojos brillantes como los de una niña.
Al llegar al piso, llamé a la puerta. Luis abrió, y tras él apareció ella, envuelta en un camisón de seda, los labios pintados de carmín. Empujé la silla de Doña Rosario hasta el centro de la sala, dejé las mantas dobladas, las pastillas en la mesa.
La casa olía a perfume barato, pero el aire era frío. Luis tartamudeó: «¿Qué qué haces?».
Sonreí, dulcemente. «¿Recuerdas? Ella es tu madre. Yo solo fui tu esposa. Siete años bastan». La mujer tras él palideció, con la cuchara de natilla suspendida en el aire.
Me volví hacia la puerta, tranquila, como si cerrara un capítulo. «Aquí está todo: las recetas, los pañales, la crema para las llagas. Las dosis están anotadas».
Dejé el cuaderno y di un paso hacia la salida. La voz de Luis tembló. «¿Así la abandonas? ¡Qué crueldad!».
Me detuve, sin mirar atrás. «Tú la abandonaste primero. La cuidé por respeto, no por ti. Ahora me voy, no por rencor, sino porque ya di todo lo que podía».
Miré a la otra mujer, sosteniéndole la mirada. «Si lo quieres, quiérelo entero. Esto también es parte de él».
Después, dejé las escrituras de la casa sobre la mesa. «Está solo a mi nombre. No me llevo nada. Solo su ropa es suya. Pero si algún día necesitan dinero para ella, lo aportaré».
Me incliné y acaricié el pelo de Doña Rosario por última vez. «Pórtate bien. Si te entristeces, volveré a verte».
Ella sonrió, temblorosa. «Sí ven cuando vuelvas a casa».
Salí. La puerta se cerró tras de mí, dejando atrás un silencio cargado de colonia y ungüentos. Esa noche, dormí en paz, sin sueños. Al amanecer, me levanté temprano, llevé a mi hija a desayunar churros y abracé una vida nueva, sin lágrimas, sin cadenas.