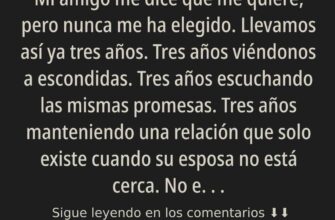El dolor del alma ya no sangra
Tras la trágica muerte de su marido, Zacarías, Almudena decidió abandonar la ciudad que le recordaba a él en cada esquina. Sólo ocho años habían pasado y el accidente había truncado la vida del hombre que amaba. Creía que nunca volvería a recuperarse, y aun así debía seguir adelante con su hijo, Sergio.
¡Chicas, me voy a mudar al campo! les dijo a sus dos amigas que la visitaban con frecuencia. La casa de mis padres está vacía, y mis progenitores también han fallecido. No soporto caminar por esas calles ni vivir en ese piso. Zacarías sigue ahí, a veces siento una sombra al pasar, pero al volver la vista no hay nadie. ¿Qué será esto, una alucinación?
Almudena, no sé si la vida rural sea lo tuyo. Solo has crecido allí, pero ahora vives en la ciudad, todo está arreglado a tu gusto dudó una de ellas.
En el pueblo también hay escuela, y yo podré dar clases repuso decidida.
Entonces nos vendremos a visitarte, añadió la otra, y todas estallaron en carcajadas.
Almudena y su hijo Sergio habían instalado su vida en una casita al borde del bosque de la aldea de Villarejo, donde llevaba cinco años trabajando en la escuela local. Los vecinos la respetaban, pues era una de los nuestros, nacida en esas tierras.
Ese invierno resultó particularmente helado; la segunda mitad de diciembre trajo nieve y ventiscas. La Navidad se acercaba, sólo quedaba una semana, cuando una noche de tormenta hizo que el viento golpeara la casa mientras en su interior todo estaba cálido y acogedor. A Almudena y a Sergio les encantaban esas veladas de tormenta, con té de hierbas humeante sobre la mesa.
Mamá, me parece que alguien llama a la puerta dijo Sergio.
Seguro es el viento respondió, pero al prestar atención escuchó un leve golpeteo. Se acercó al vestíbulo y preguntó:
¿Quién es?
Abrid, por favor se oyó una voz apagada.
Almudena no temía, pero le resultó extraño que alguien se atreviera a aparecer en medio de la nieve, en una casa al final del pueblo. Cuando abrió la puerta, encontró a un hombre cubierto de nieve que se desplomó sobre el umbral.
¿Habrá bebido demasiado? pensó al instante. Mejor lo llevemos dentro y que no se congele.
Junto a Sergio arrastraron al desconocido al salón, donde se dejó caer en el suelo, gimiendo débilmente. La ropa del hombre delataba que era cazador, pero su rifle había desaparecido. Almudena se quedó perpleja; no era médica y en medio de la ventisca no había ambulancia a la vista. Tras unos minutos el hombre se volteó, abrió los ojos y mostró una pierna sangrante.
¿Quiénes sois y qué os ha sucedido? preguntó Almudena con voz suave.
Perdonad, por favor respondió, mientras retiraban su abrigo, y sus ojos azules la miraban suplicantes, lo que le provocó una punzada de temor.
Almudena revisó la herida: no había fractura, sólo un corte profundo. Al menos podía tratarla ella misma, lo cual le alivió el corazón. La acomodó junto a la chimenea, apoyada contra la pared, y el hombre pareció esbozar una ligera sonrisa.
Me llamo Procopio, perdonad ¿en qué os he incomodado?
Yo soy Almudena y este es mi hijo, Sergio.
Yo mismo soy médico; la herida no es tan grave, sólo he perdido sangre y fuerzas.
Almudena exhaló aliviada al saber que él podía ayudarse. Después de curar la herida y vendarla, Procopio, ya más animado, se sentó a la mesa y tomó un té de tomillo y melisa con mermelada de grosella.
Mientras tomaban el té, la conversación fluyó y Procopio se abrió.
Tengo cuarenta y tres años. Fui médico militar y pasé varios años en el extranjero. El trabajo era agitado, vivía en campamentos y apenas veía mi casa. Mi esposa no aguantó ese estilo de vida nómada y se marchó a la ciudad con nuestra hija, donde volvió a casarse y lleva una vida tranquila. No la culpo; no todas las mujeres pueden aguantar esas pruebas.
¿Y el amor? dudó Almudena. ¿Qué queda en la alegría y en la tristeza?
No todas las mujeres están hechas para eso. Yo, cuando nos casamos, le prometí cosas que no supe cumplir. No guardo rencor, lo entiendo.
Hablaron hasta pasada la medianoche, cuando Procopio preguntó:
¿Estáis casada?
No, mi marido murió trágicamente y me mudé hace cinco años porque ya no podía quedarme en la ciudad. Nací aquí, en la casa de mis padres, y poco a poco el alma se ha descongelado. Temía que a Sergio no le gustara el campo, pues nació en la ciudad, pero se ha adaptado rápido, se ha hecho amigo de los niños del pueblo y ahora se siente como en casa explicó Almudena mientras su hijo se acomodaba en su cama.
¿No os llama la ciudad?
No, aquí hay paz. Enseño lengua española y literatura en la escuela. ¿Tú trabajas en un hospital?
No respondió Procopio con una sonrisa. A los cuarenta años dejé el ejército, ya había cumplido mi tiempo de servicio. Mi madre enfermó gravemente, me retiré al campo para cuidarla. Fui guardabosques un tiempo, pero ella falleció. Volví a la ciudad, abrí una farmacia y el negocio va bien; estoy pensando en abrir otra. Últimamente me persiguen malos presentimientos, quizás por la muerte de mi madre o por otra cosa. Siento que el alma duele.
Almudena asintió comprensiva:
La pérdida de un ser querido deja una marca profunda en el corazón.
Mis amigos me aconsejan ir al psiquiatra, pero yo me río de ellos. Por eso vine a estas tierras, a cazar, a perderme en el bosque. Fue cuando trabajaba como guardabosques que me topé con una manada de jabalíes; uno me hirió la pierna. Aquí está mi rifle, aunque no sé si acerté. Al menos la manada no volvió, y llegué a vuestra casa, dejando el arma en el umbral.
Bien, ya es tarde, os prepararé una cama junto a la chimenea. Buenas noches dijo Almudena.
A la mañana siguiente, Procopio tenía fiebre y la herida de la pierna no mejoraba. La ventisca se había calmado y Almudena y Sergio hallaron un coche atrapado entre la nieve, a poca distancia de la casa.
Tendré que curarme yo mismo comentó Procopio. Tengo una botiquín en el coche; si lo consigo, podré seguir adelante.
Tío Procopio, nosotros cavaremos el coche y le llevaremos la medicina propuso Sergio.
Con ayuda de su hijo, el botiquín llegó intacto. Durante varios días Procopio se recuperó, jugó al ajedrez con Sergio por las tardes y, cuando estuvo mejor, se preparó para volver a la ciudad. Quedaban tres días para Año Nuevo.
Almudena no le hizo preguntas, comprendía que necesitaba regresar; escuchó su conversación telefónica y la vinculó a su partida.
Antes de irse, Almudena le preguntó:
¿Ya no duele más el alma?
Procopio, mientras doblaba su ropa, la miró a los ojos y respondió:
Ahora llora salió del pueblo en su todoterreno y se alejó.
Tras su partida, la casa quedó en silencio. Almudena sintió que algo faltaba, pero no se aferró a falsas esperanzas; sabía que Procopio había sido un hombre admirable, pero no esperaba nada más.
La ventisca siguió, aunque menos feroz; el viento se calmó y la nieve sólo caía de vez en cuando.
Todo será para bien se decía Almudena. Qué suerte que Procopio estuvo aquí solo un tiempo, porque si se quedara más sería más difícil olvidarlo.
Procopio nunca volvió a llamar, a pesar de haber prometido hacerlo cuando llegara a la ciudad.
Tiene sus asuntos allí, y aquí tuvo una pequeña aventura concluyó Almudena sin esperar su llamada.
Llegó el Día de Año Nuevo. El 31 de diciembre, Almudena condujo su viejo coche al supermercado del pueblo, compró comida y dulces para una semana completa, aunque sólo fueran ella y Sergio. Prepararon la mesa, decoraron el árbol, como tradición familiar.
Al anochecer, otra ventisca azotó, pero Almudena se alegró de haber salido antes de que comenzara. Sergio ayudó a colocar la mesa y a colgar las luces del árbol.
Mamá, ¿tocará alguien la puerta? preguntó.
Será el viento, no le des importancia respondió, aunque escuchó el golpeteo.
Al abrir la puerta, allí estaba Procopio, radiante, con bolsas en las manos.
¿Puedo? dijo, cruzando el umbral sin esperar respuesta.
Sergio, sorprendido, gritó:
¡Qué alegría, Tío Procopio!
Espera, hijo, déjame besar a tu madre dijo Procopio, dándole un beso en los labios a Almudena, mientras su corazón sonaba como un tambor.
Procopio, tal vez estoy precipitando las cosas, pero acabo de darme cuenta de que no puedo imaginar mi vida sin vosotros sacó una pequeña caja con un anillo. Almudena, ¿te casas conmigo?
¿Has venido a la ciudad por eso? preguntó ella, y él asintió con una sonrisa.
Sergio miró a su madre con esperanza; ella devolvió la mirada y asintió.
Acepto, pero no puedo irme de aquí.
¡Y no tienes que! exclamó Procopio. Me quedo, aquí también me gusta, y el guardabosques siempre será necesario. Además, puedo seguir manejando mi negocio en la ciudad sin problemas.
Almudena, sin más que decir, apoyó su cabeza en su hombro.
Los años pasaron; Sergio, ahora llamado Platón, ya tiene diez años y estudia en la universidad. Almudena y Procopio construyeron una casa grande en el pueblo. La alma de Procopio ya no duele ni llora; sólo hay amor y alegría a su alrededor.