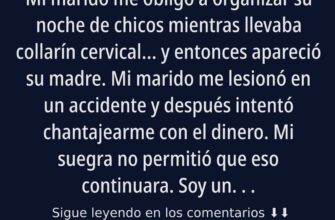Cuando tenía trece años aprendí a ocultar el hambre y la vergüenza. Vivíamos tan pobres que, al alba, salía a la escuela sin siquiera desayunar. En los recreos, cuando los demás sacaban de sus mochilas manzanas, galletas y bocadillos, yo fingía estar leyendo, bajaba la cabeza, para que nadie escuchara el rugido de mi estómago. Pero el dolor más intenso no era el hambre, sino la soledad.
Una mañana la notó Nieves. No dijo nada simplemente dejó sobre mi pupitre la mitad de su almuerzo. Me sonrojé, quise rechazarlo, pero ella sólo me regaló una sonrisa. Al día siguiente lo repitió. Y al siguiente también. Un trozo de tarta, una manzana, un bollito. Para mí, era todo un universo. Por primera vez sentí que alguien me veía, no sólo mi pobreza.
Entonces desapareció. Su familia se mudó y ella dejó de ir al instituto. Cada día miraba la puerta, como esperando que apareciera, se sentara a mi lado y me dijera: «Aquí tienes». Pero la puerta quedaba vacía. Su bondad no se llevó consigo; se quedó anidada en mi interior.
Los años pasaron, me hice adulto. A veces recuerdo a Nieves, como el milagro que salvó aquel día. Ayer el tiempo se detuvo. Mi hija, Lucía, llegó de la escuela y me preguntó: Papá, ¿me haces mañana dos bocadillos? ¿Dos? me asombró tú nunca terminas ni uno. Ella me miró serio: Uno para el chico de mi clase. Hoy no ha comido. Compartí mi comida con él. Me quedé paralizado. En su gesto vi a la misma Nieves la que una vez compartió su pan conmigo cuando el mundo callaba.
Su bondad no se extinguió. Atravesó los años, pasó por mí y ahora vive en mi niña. Salí al balcón, miré al cielo y las lágrimas se deslizaron sin que yo las pidiera. En ese instante sentí todo el hambre, la gratitud, el dolor y el amor. Quizá Nieves ya me haya olvidado. Quizá nunca sepa cómo cambió mi vida. Pero siempre la recordaré, porque un solo acto bueno puede cruzar generaciones. Y hoy lo sé con certeza: mientras mi hija comparta su pan con otro niño, la bondad sigue viva.