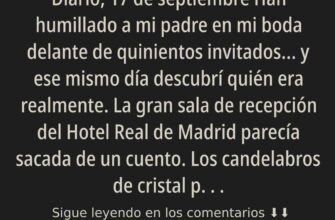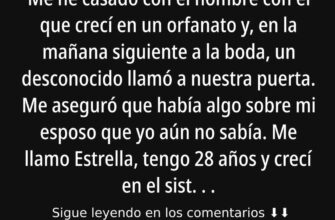Compré una finca para disfrutar mi jubilación, pero mi hijo quiso montar una fiesta entera y me dijo: «Si no te gusta, vuelve a la ciudad».
El caballo estaba haciendo sus necesidades en mi salón cuando mi hijo volvió a llamar por tercera vez esa mañana. Yo, desde mi suite del Four Seasons de Madrid, miraba la pantalla del móvil con una copa de cava en la mano mientras Centella, mi yegua más temperamental, derribaba la maleta de Louis Vuitton de Begoña con la cola. El momento era perfecto, casi divino.
Pero voy adelantándome.
Empecemos por cuando empezó este hermoso desastre.
Hace tres días vivía el sueño.
A sesenta y siete años, tras cuarenta y tres de matrimonio con Alejandro y cuarenta de trabajar como contable senior en Hernández y Asociados de Barcelona, por fin hallé la paz. Alejandro había fallecido hacía dos años. El cáncer lo fue consumiendo poco a poco y luego de golpe, y con él se fue la última excusa para tolerar el ruido de la ciudad, las exigencias interminables y las expectativas sofocantes.
La finca de la sierra se extendía por ochenta hectáreas del mejor trabajo de Dios. Las montañas teñían el horizonte de violeta al atardecer. Mis mañanas empezaban con un café fuerte en el porche que daba al valle, viendo la niebla elevarse, mientras mis tres caballosCentella, Luna y Truenopastoreaban. El silencio aquí no era vacío, estaba lleno de significado: el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los pinos y el lejano mugido del ganado de los vecinos.
Eso era lo que Alejandro y yo habíamos soñado, ahorrado y planeado.
«Cuando nos jubilemos, Gema», solía decir él, extendiendo listados de fincas sobre la mesa de la cocina, «tendremos caballos y gallinas y ni un maldito problema en el mundo».
Él nunca llegó a jubilarse.
El llamado que destrozó mi calma llegó un martes por la mañana. Estaba quitando el estiércol del establo de Luna, tarareando un viejo tema de Fleetwood Mac, cuando mi móvil vibró. Apareció la cara de Sergio, con la foto corporativa que usaba en su inmobiliaria de Madrid. Todo sonrisa falsa y sonrisa de porcelana.
«Hola, cariño», contesté, apoyando el móvil en una paca de heno.
«Mamá, buenas noticias».
Ni siquiera se tomó la molestia de preguntar cómo estaba.
«Begoña y yo vamos a visitar la finca».
Mi estómago se encogió, pero mantuve la voz serena.
«¿Ah, sí? ¿Cuándo pensáis?»
«Este fin de semana. Y escucha, la familia de Begoña muere por ver tu tierra. Sus hermanas, sus maridos, sus primos de Valencia. Diez personas en total. ¿Tienes esas habitaciones vacías esperando, verdad?»
El rastrillo se me resbaló de la mano.
«¿Diez personas? Sergio, no creo»
«Mamá».
Su tono pasó al condescendente que perfeccionó al ganar su primer millón.
«Vas a rondar esa enorme casa sola. No es saludable. Además, somos familia. Esa es la razón de la finca, ¿no? Papá lo habría querido».
El manipular era tan liso, tan ensayado. ¿Cómo se atrevía a invocar el recuerdo de Alejandro para esta invasión?
«Las habitaciones de huéspedes no están preparadas para»
«Entonces prepáralas. Jesús, mamá, ¿qué más tienes que hacer? ¿Alimentar gallinas? Vamos, llegaremos el viernes por la tarde. Begoña ya lo ha puesto en Instagram. Sus seguidores están ansiosos por ver la «vida auténtica de finca».
Se rió como si acabara de lanzar una frase brillante.
«Si no lo aguantas, tal vez deberías volver a la civilización. Una mujer de tu edad sola en una finca, no es práctico, ¿verdad? Si no te gusta, haz las maletas y vuelve a Madrid. Nosotros nos encargaremos de la finca por ti».
Colgó antes de que pudiera contestar.
Me quedé en el establo con el móvil en la mano, sintiendo el peso de sus palabras como un sudario.
«Cuidaremos la finca por ti».
El descaro, la arrogancia y la crueldad casual que todo ello implicaba.
Fue entonces cuando Trueno relinchó desde su establo, rompiendo mi trance. Lo miré, con sus quince manos de negra elegancia, y algo hizo clic en mi cabeza. Una sonrisa se dibujó, probablemente la primera auténtica desde la llamada de Sergio.
«¿Sabes qué, Trueno?», dije, abriendo la puerta del establo. «Tiene razón. Quieren vida auténtica de finca. Les daremos vida auténtica de finca».
Pasé la tarde en el antiguo despacho de Alejandro, llamando. Primero a Tomás y Miguel, mis peones que vivían en la casita al lado del arroyo. Llevaban quince años en la finca, la habían acompañado cuando la compré y sabían perfectamente qué clase de hombre se había convertido mi hijo.
«Señora Gutiérrez», dijo Tomás cuando le expliqué mi plan, su rostro curtido se iluminó con una sonrisa, «nos encantaría ayudar».
Luego llamé a Rosa, mi mejor amiga desde la universidad, que vivía en Barcelona.
«Empaca, cariño», respondió al instante. «El Four Seasons tiene una oferta de spa esta semana. Veremos todo el espectáculo desde allí».
Los dos días siguientes fueron una vorágine de preparativos.
Quité toda la ropa de cama de calidad de las habitaciones de huéspedes, sustituyendo el algodón egipcio por las ásperas mantas de lana del granero. Los buenos toallas las guardé. Encontré otras de tela de lija en una tienda de camping en el pueblo.
El termostato de la zona de huéspedes lo puse a unos cómodos 15°C por la noche y 26°C durante el día. Problemas de climatización, a mi modo de decir. Las casas viejas, ya sabes.
Pero la pieza central necesitaba un timing perfecto.
El jueves por la noche, mientras instalaba la última cámara ocultaasombroso lo que puedes pedir en Amazon con entrega en dos díasme quedé en la sala visualizando la escena. Las alfombras color crema en las que había gastado una fortuna, los muebles vintage restaurados, las ventanas que daban a la sierra.
«Esto va a ser perfecto», susurré a la foto de Alejandro en la repisa. «Siempre decías que Sergio tenía que aprender consecuencias. Considera esto su curso de posgrado».
Antes de ir a Madrid el viernes por la mañana, Tomás y Miguel me ayudaron con los últimos toques. Llevaron a Centella, Luna y Trueno a la casa. Se portaron sorprendentemente cooperativos, como si percibieran la travesura en el aire. Un balde de avena en la cocina, paja esparcida por el salón y la naturaleza haría lo suyo. Los dispensadores automáticos de agua los pusimos para que se mantuvieran hidratados. El resto los caballos seguirán siendo caballos.
El router WiFi lo guardé en la caja fuerte.
La piscina infinitami preciosa piscina con vistas al valle recibió su nuevo ecosistema de algas y limo que había estado cultivando en cubos toda la semana. La tienda de mascotas local donó unas cuantas docenas de renacuajos y algunas ranas toro.
Al marcharme al amanecer, con el móvil ya mostrando las transmisiones, me sentía más ligera que en años. Detrás, Centella investigaba el sofá. Delante, Madrid, Rosa y yo, con una copa de cava, observábamos el espectáculo con una mezcla de ironía y cariño.
El resto del relato sigue el mismo hilo, con los nombres y lugares españoles: la familia de Begoña llega en furgonetas y un Mercedes, los caballos hacen sus travesuras en la casa, los pollos y las gallinas se convierten en protagonistas, los llamas Napoleón y Julio aparecen, el hijo Sergio aprende a ganarse el respeto trabajando en una granja de terapia para veteranos en Colorado, y al final la finca se consolida como un legado familiar auténtico, con un bebé llamado Adrián que nace en una furgoneta bajo la nieve de la Sierra y que, bajo el canto de los gallos a las 4:30 y el crujido de la leña, representa la unión entre la tierra y la familia.
Al final, la moral sigue siendo la misma: el respeto no se hereda, se gana, y a veces los mejores maestros tienen cuatro patas y cero paciencia para los que quieren todo sin esforzarse. Con un toque de humor, un poco de ironía y mucho corazón castellano, la historia sigue su curso, recordándonos que la vida auténtica de finca es dura, bella y, sobre todo, digna de defenderse.