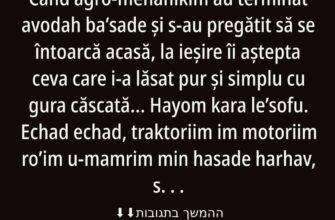Hace años, recuerdo que jamás habría imaginado que nuestros escasos y tan ansiados fines de semana se convertirían en jornadas de duro trabajo físico, con los músculos que dolían y lágrimas que amenazaban con salir de los ojos. Pero la realidad fue otra. Culpa de mi suegra, la enérgica Doña Pilar García, que decidió que, al vivir mi marido Javier y yo en un bloque de pisos en el centro de Madrid sin jardín propio, no teníamos más remedio que ser reclutados a su antojo.
Javier y yo llevábamos poco más de un año de matrimonio. La boda fue sencilla; el dinero escaseaba y en nuestra ciudad cada euro contaba. Mis padres nos habían echado una mano con una pequeña vivienda de bajo siglo en el barrio de Lavapiés. No estaba en condiciones óptimas, así que nos pusimos a reformar poco a poco: una llave que goteaba aquí, unas cortinas nuevas allí, un parquet en la cocina. El presupuesto siempre se nos escapaba y el tiempo, aún más.
Los padres de Javier, en cambio, tenían una casa de campo en la provincia de Segovia, rodeada de un extenso huerto, gallinas, patos, una cabrita y dos vacas. Vivían en una aldea donde muchos habían quedado atados a la tierra desde la época de la posguerra. Era su proyecto, su decisión. Lo respetábamos, pero para nosotros aquello no tenía relevancia.
Doña Pilar vio la situación de otra manera. Al saber que nos pasábamos la vida en el calor del piso, sin jardín ni obligaciones de campo, empezó a invitarnos con frecuencia. Al principio solo decíamos pasar a veros, pero pronto cada sábado y domingo se transformó en una orden: ¡Venid a ayudar! No como una pausa para relajarse, sino como una jornada de trabajo. Apenas cruzábamos la puerta recibíamos una escoba, una pala o un cubo y, con una sonrisa forzada, nos dirigían al jardín.
Al principio pensé que bastaría con colaborar de vez en cuando para demostrar que formábamos parte de la familia. Javier intentó también calmar a su madre: Tenemos reformas, poco tiempo, trabajos que nos agotan. Pero la obstinación de Doña Pilar no conocía límites. ¡Vivís como reyes en la ciudad! En mi casa todo recae sobre mí. No le interesaba nuestra fatiga. ¿Qué tenéis que hacer en ese piso diminuto? Os criamos, ahora tenéis que devolver.
Yo quería ser una buena nuera, evitar problemas. Pero un día, mientras ella cocinaba la sopa, me entregó un balde de agua y un trapo y me mandó: Limpia todo el suelo, hasta el cobertizo y de regreso. Además, obligó a Javier a aserrar tablas mientras el gallinero necesitaba reparaciones. Intenté excusarme, diciendo que la semana había sido extenuante, pero ella no escuchó. Me trató como una obrera contratada que podía negarse y ser despedida al instante.
El domingo por la noche sentía cada músculo como si hubiera sido golpeado. El lunes llegué al trabajo sin haber dormido bien; mi jefe se quedó boquiabierto al verme tan decaído. Inventé una excusa de enfermedad y me acosté. Todo ello tras un descanso con la suegra que sólo dejó cansancio, ira y desilusión.
Lo peor fue que, pese a que repetíamos una y otra vez que teníamos nuestras propias obligaciones y que la vivienda todavía estaba en obras, Doña Pilar llamaba a deshoras: ¿Cuándo venís? El huerto no se arañará solo. Cada vez que intentábamos explicar que no podíamos, ella replicaba: ¿Qué estáis construyendo que no acabaréis nunca? ¿Queréis levantar un castillo?. Su descaro nos dejó sin habla.
Llegó el día en que me dijo sin rodeos: Contaba contigo, mujer. Tienes que aprender a ordeñar vacas y sembrar verduras, eso te hará una mejor persona. Guardé silencio, pero por dentro hervía. Yo no había querido vivir en el campo, mucho menos ordeñar ni apilar estiércol.
Javier estuvo a mi lado; también estaba hastiado de sus exigencias. Antes disfrutaba ir a la casa de sus padres, ahora lo hacía por obligación. Ignoraba sus llamadas cuando sólo repetían reclamos. Yo, cada vez más, buscaba excusas para no volver.
Al fin llamé a mi madre y le conté todo. Ella comprendió al instante y me recordó que la ayuda debe ser voluntaria, que no se debe convertir a una familia joven en mano de obra gratuita. Si seguíamos cediendo, la situación sólo empeoraría.
Estaba agotada, atrapada entre la vida urbana y las exigencias rurales. Solo quería un fin de semana para leer un libro o ver una película, no para mover la tierra y el estiércol.
Javier propuso que dáramos un ultimátum: que Doña Pilar dejara de abusar o cortaríamos todo contacto. No parecía fácil, pero teníamos sueños, metas, una vida propia que no podíamos sacrificar por una obligación que no había sido solicitada.
Si alguien dice que así es la vida o que a los padres hay que ayudar, no estoy en contra; pero ayudar implica ser pedido, no impuesto; implica gratitud, no manipulación; implica una opción, no una imposición.
Tal vez el crudo invierno ponga fin al empuje de Doña Pilar. Yo, por fin, podré respirar tranquilos y recordar que los fines de semana están para descansar, no para servir de mano de obra. He aprendido que no se deben cargar obligaciones por mero sentido del deber, y que el amor no se impone con trabajos forzados. Las fronteras hay que dibujarlas uno mismo, o de lo contrario los demás las trazan por nosotros.