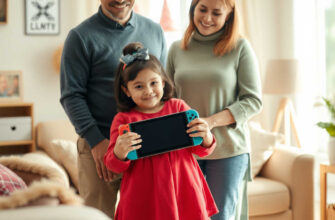Bueno, Chato, vamos tirando murmuró Valero, ajustando el collar improvisado hecho con una vieja cuerda.
Se cerró la chaqueta hasta el cuello y se estremeció. Ese febrero en Madrid estaba resultando especialmente áspero: nieve mezclada con lluvia y un viento que calaba hasta los huesos.
Chato mestizo de pelaje rojizo desvaído y un ojo turbio había llegado a su vida hacía justo un año. Valero volvía de su turno de noche en la fábrica y lo encontró junto a los contenedores. El perro estaba magullado y hambriento, con el ojo izquierdo velado por una catarata.
Una voz cortó el aire, desagradable y burlona. Valero reconoció al instante a Sergio Bizco, un muchacho considerado jefe del barrio, con no más de veinticinco años. Le flanqueaban tres adolescentes su cuadrilla.
¿Paseando o qué? inquirió Sergio, sonriendo de lado.
Dando una vuelta respondió seco Valero, sin levantar la cabeza.
Oye, abuelo, ¿pagas la tasa del ayuntamiento por sacar a ese bicho? se rió uno de los niños. ¡Vaya careto, si parece tuerto!
Alguien lanzó una piedra. Dio de lleno en el costado de Chato. El perro se quejó y se arrimó tembloroso a la pierna de su dueño.
Déjame en paz dijo Valero bajito, pero con voz firme.
¡Vaya! ¡Si el tío manitas sabe hablar! Sergio se acercó. ¿No te acuerdas de que este es mi barrio? Aquí los perros pasean cuando yo digo.
Valero se puso en guardia. En la mili aprendió a resolver problemas con rapidez y firmeza, pero eso fue hace treinta años. Ahora era solo un jubilado, un obrero cansado sin ganas de buscarse líos.
Vamos, Chato dijo, volviéndose hacia su portal.
¡Eso, vete! gritó Sergio detrás. ¡Que a la próxima igual tu perro no lo cuenta!
Aquella noche, Valero no pudo pegar ojo, dándole vueltas a la escena.
Al día siguiente, cayó nieve mojada. Valero demoró el paseo todo lo posible, pero Chato esperaba junto a la puerta, mirándole fiel, hasta que tuvo que ceder.
Vale, vale. Pero rápido, ¿eh?
Intentaron evitar la zona donde solían apostarse las malas compañías. No se veía rastro del grupo de Sergio: el mal tiempo les habría ahuyentado.
Ya tranquilo, Chato se detuvo de golpe junto a una vieja central térmica abandonada. Levantó su única oreja y olfateó el aire.
¿Qué te pasa ahora, viejo?
El perro gimió y tiró hacia las ruinas. Se escuchaban ruidos extraños: ¿llanto?, ¿gemidos?
¡Eh! ¿Quién anda ahí? preguntó Valero.
Silencio. Solo el silbido del viento.
Chato insistía, tirando del collar. En su único ojo brillaba la inquietud.
¿Qué ves, Chato? Valero se agachó junto al perro.
Entonces lo oyó claramente: una vocecita infantil suplicando:
¡Ayuda!
El corazón se le encogió. Soltó el collar improvisado y siguió a Chato entre los escombros.
Detrás de un montón de ladrillos, en la sala derruida, yacía un chaval, de unos doce años. Tenía la cara ensangrentada, el labio partido, la ropa destrozada.
¡Madre mía! Valero se arrodilló a su lado. ¿Qué te ha pasado?
¿Señor Valero? el niño entreabrió los ojos. ¿Es usted?
Al mirar con atención, lo reconoció: era Andrés Martín, hijo de la vecina del tercero. Muchacho callado y tímido.
¡Andrés! ¿Qué ha pasado?
Sergio y su grupo sollozó el chico. Le pedían a mamá dinero. Les dije que lo contaría a la policía. Me han cogido cuando iba al colegio
¿Y cuánto llevas aquí?
Desde esta mañana. Hace mucho frío.
Valero se quitó la chaqueta y tapó al muchacho. Chato se acercó y se acurrucó a su lado, abrigándolo con su cuerpo.
¿Puedes andar, Andrés?
Me duele la pierna. Creo que está rota.
Con mucho cuidado, Valero palpó la pierna y confirmó el hueso roto. Y el estado general tampoco tranquilizaba.
¿Tienes móvil, chaval?
Me lo quitaron.
Valero sacó su viejo móvil y marcó al 112. Le hablaron de media hora de espera para la ambulancia.
Aguanta, Andrés. Vienen a por ti.
¿Y si Sergio se entera de que sigo vivo? dijo Andrés, aterrorizado. Me prometió matarme.
No va a poder hacerte nada aseguró Valero. De eso me encargo yo.
El chico le miró sorprendido:
Pero ayer usted mismo se fue de ellos.
Aquello era diferente. Solo éramos Chato y yo. Ahora
No quiso terminar la frase. ¿Para qué explicarlo? ¿Decirle que prometió, años atrás, proteger a quien no podía defenderse? ¿Que lo más valiente que aprendió fue jamás abandonar a un niño en apuros?
La ambulancia llegó más rápido de lo previsto. Se llevaron a Andrés al hospital. Valero se quedó un rato en las ruinas, acompañado de Chato y de sus pensamientos.
Ya en casa, recibió la visita de la madre de Andrés, Doña Fernanda, llorosa y agradecida:
Don Valero los médicos dicen que, de haber estado una hora más allí, podría haberse muerto de frío. ¡Usted le ha salvado la vida!
No he sido yo Valero acarició la cabeza de Chato. Ha sido el perro, que lo encontró.
¿Y ahora qué pasará? preguntó Fernanda, mirando con miedo la puerta. Sergio sigue suelto. Dicen en comisaría que el testimonio de un niño no basta.
Todo irá bien prometió Valero, aunque él mismo no estaba seguro.
Aquella noche no logró dormir. Pensaba en cómo proteger a Andrés… y a cuántos otros estarían sufriendo por culpa de esa panda.
A la mañana siguiente, encontró su propio plan. Se enfundó la antigua chaqueta del ejército, la de los desfiles, y prendió sobre el pecho sus condecoraciones. Se miró al espejo: seguía pareciendo un soldado, aunque ya con canas.
Vamos, Chato. Tenemos tarea.
Encontró a la cuadrilla de Sergio como siempre, junto al supermercado. Al verle acercarse, empezaron a reír.
¡Mira, el abuelo soldado sale de paseo! canturreó uno de ellos. ¡Qué héroe tenemos!
Sergio se levantó y se cruzó de brazos:
Vete a casa, viejo. Tu tiempo acabó.
Mi tiempo empieza ahora replicó Valero muy serio, avanzando sin temblar.
¿Y ese disfraz? ¿Ahora eres quién?
He venido a defender a los débiles. A servir a mi país. De tipos como tú se supone que protegemos a nuestros vecinos.
Sergio se carcajeó:
¿Pero de qué hablas, abuelo? ¿Qué país ni qué niño muerto?
¿Conoces a Andrés Martín?
La sonrisa de Sergio desapareció.
¿Por qué voy a saber nada de ese crío?
Porque será el último niño del barrio que sufra por tu culpa.
¿Me amenazas, viejo?
Te advertí.
Sergio avanzó hacia él reluciendo una navaja.
Te voy a enseñar quién manda aquí.
Valero se mantuvo firme, dispuesto. Los años no habían borrado lo aprendido.
Aquí manda la ley.
¿Qué ley? ¿Quién te lo ha dicho?
La conciencia es quien lo dicta.
Entonces ocurrió algo inesperado. Chato, hasta entonces callado, se puso en guardia. Su lomo se erizó y gruñó con una fiereza que parecía increíble para un perro así.
¿Y tu chucho qué? empezó Sergio.
Este perro sirvió en misiones en Bosnia improvisó Valero. Explosivos, rescate Distingue el mal a kilómetros. Sabe enfrentar a los peligrosos de verdad.
Era mentira. Chato solo era un chucho callejero. Pero lo dijo con tal convicción que se lo creyeron todos, hasta el propio Chato, que se irguió y mostró los dientes.
Ha salvado más vidas de las que imaginas. ¿Tú crees que uno como tú sería rival para él?
Sergio dio un paso atrás. Los jóvenes que le rodeaban se quedaron petrificados.
Escuchadme bien dijo Valero, dando un paso más. A partir de hoy en este barrio habrá tranquilidad. Yo patrullaré cada calle. Y mi perro olfateará a cada chulito. Si os pillamos
No terminó la frase. No hacía falta.
¿Crees que me asustas? Sergio intentó recobrar la chulería. ¡Pego una llamada y…!
Hazla le interrumpió Valero. Créeme, tengo contactos mejores. Hay gente que me debe muchos favores. Gente muy importante.
Mentía, sí, pero lo dijo de tal manera que Sergio se lo tragó entero.
Me llamo Valero el Legionario, acuérdate. No vuelvas a tocar a un niño.
Se dio la vuelta y se marchó, con Chato caminando altivo a su lado.
El silencio pesó a sus espaldas.
Pasaron tres días sin que Sergio ni los suyos dieran la cara por el barrio.
Valero, por su parte, recorrió diariamente los portales y patios, siempre con Chato bien pegado. Pronto todos en el vecindario supieron quién era ese hombre mayor y el perro rojizo de un solo ojo.
Una semana después, Andrés volvió de alta médica. Aunque le dolía la pierna, ya podía caminar. Ese mismo día, fue a casa de Valero:
Don Valero, ¿puedo acompañarle en sus rondas? pidió el chaval.
Sí, pero consúltalo con tu madre primero.
Fernanda apenas puso objeciones: estaba aliviada de que su hijo tuviera un ejemplo digno al que imitar.
Y así, cada tarde podía verse a un hombre mayor con uniforme, un niño y un perro mestizo recorrer con orgullo el barrio.
Chato caía bien a todos, incluso las madres le dejaban a los niños acariciarlo pese a su aspecto. Había en él una dignidad especial.
Valero hablaba a los niños de la mili, de la verdadera amistad. Ellos le escuchaban boquiabiertos.
Una tarde, mientras regresaban del paseo de vigilancia, Andrés preguntó:
Don Valero, ¿alguna vez tuvo miedo?
Muchas veces respondió con sinceridad Valero. Y todavía lo tengo a veces.
¿A qué le tiene miedo?
A no llegar a tiempo. O a no tener fuerzas suficientes.
Andrés agachó la cabeza y acarició a Chato:
Yo de mayor quiero ser como usted. Y tener un perro así de valiente.
Lo tendrás sonrió Valero. Seguro.
Chato movía la cola.
En el barrio todos le reconocían: Ese es el perro de Valero el Legionario. Rápido distingue a un héroe de quien no lo merece.
Y Chato cumplía su servicio, orgulloso de saber que ya no era solo un chucho más, sino un verdadero protector.
En la vida, a veces el coraje no es carecer de miedo, sino sobreponerse a él para hacer lo correcto. Y hasta el más humilde persona o animal puede convertirse en héroe si lucha por los demás.