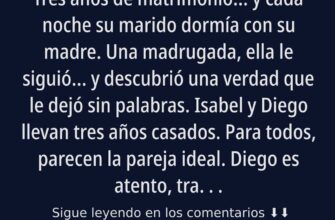Ay, queridos míos, qué día tan triste fue aquel Gris, lloroso, como si el cielo mismo supiera que en Valdelinares se cocía una pena amarga. Desde la ventana de mi consultorio, mi corazón no estaba en su sitio, como si lo apretaran en un torno y lo retorcieran despacio.
Todo el pueblo parecía desierto. Los perros no ladraban, los niños se escondían, hasta el gallo más revoltoso del tío Manolo se había callado. Todos miraban hacia un mismo punto: la casa de Carmen Iglesias, nuestra abuela Carmen.
Y frente a su verja había un coche, de la ciudad, ajeno. Brillaba como una herida reciente en el cuerpo de nuestro pueblo.
Vino a buscarla su hijo, Miguel, el único que tenía, para llevarla a una residencia de ancianos.
Él había llegado tres días antes, impecable, oliendo a colonia cara, no a tierra de labranza. A mí me visitó primero, como buscando consejo, pero en realidad buscaba justificación.
Valentina Jiménez, usted misma lo ve decía, sin mirarme a los ojos, fijando la vista en un frasco de algodón. Mamá necesita cuidados profesionales. ¿Y qué puedo hacer yo? El trabajo me consume. Aquí la tensión, allá los dolores de piernas Allí estará mejor. Médicos, atención
Yo callaba, observando sus manos. Limpias, con uñas cuidadas. Esas mismas manos que de niño se aferraban al delantal de Carmen cuando ella lo sacaba del río, azul de frío. Esas manos que se estiraban hacia los pasteles que ella horneaba, sin escatimar ni una gota de aceite. Y ahora, con esas manos, firmaba su condena.
Miguel le dije en voz baja, temblorosa. Una residencia no es un hogar. Es una institución. Las paredes allí son ajenas.
¡Pero allí hay especialistas! casi gritó, como si intentara convencerme a mí, o quizá a sí mismo. ¿Y aquí qué hay? Usted sola para todo el pueblo. ¿Y si le da algo por la noche?
Y yo pensaba para mis adentros:
*”Aquí, Miguel, las paredes son familiares, y eso cura. Aquí la verja cruje igual que ha crujido cuarenta años. Aquí está el manzano bajo la ventana que plantó tu padre. ¿Acaso eso no es medicina?”*
Pero no dije nada. ¿Qué podía decir, si ya lo tenía todo decidido? Él se marchó, y yo fui a ver a Carmen.
Ella estaba sentada en su viejo banco junto al porche, recta como una vela, aunque sus manos temblaban sobre las rodillas. No lloraba. Sus ojos, secos, miraban al horizonte, hacia el río.
Al verme, intentó sonreír, pero pareció más bien que hubiera bebido vinagre.
Ya ves, Jiménez dijo con una voz tan suave como el susurro de las hojas en otoño. Ha venido mi hijo Me lleva.
Me senté a su lado. Tomé su mano entre las mías: fría, áspera. Cuánto habrían trabajado esas manos Cavando la tierra, lavando la ropa en el arroyo, abrazando a su Miguel, arrullándolo.
¿Hablar con él otra vez, Carmen? susurré.
Ella negó.
No hace falta. Ya lo ha decidido. Así es más fácil para él. No lo hace por mal, Jiménez. Lo hace por amor, por ese cariño de ciudad que tiene. Cree que es lo mejor.
Y ante esa sabiduría callada, el alma se me encogió. No gritó, no se quejó, no maldijo. Lo aceptaba, como había aceptado toda su vida: las sequías, las lluvias, la pérdida de su marido, y ahora esto.
Por la tarde, antes de que se marcharan, volví. Carmen ya tenía su hatillo preparado.
Qué risa daría decir lo que llevaba dentro. Una foto de su difunto esposo enmarcada, el chal de lana que yo le regalé el año pasado y una pequeña imagen de cobre de la Virgen. Toda una vida, en un hatillo de tela.
La casa estaba limpia, el suelo relucía. Olía a tomillo y, no sé por qué, a ceniza fría. Carmen estaba sentada a la mesa, donde había dos tazas y un platito con restos de mermelada.
Siéntate me dijo. Tomaremos té. Por última vez.
Nos quedamos en silencio. El viejo reloj de la pared marcaba el tiempo: tic, tac, tic, tac Contando los últimos minutos de su vida en esa casa.
Y en ese silencio había más dolor que en cualquier grito. Era el silencio de la despedida. De cada grieta en el techo, de cada tabla del suelo, del aroma de los geranios en la ventana.
Luego se levantó, fue al armario y sacó un paño blanco. Me lo tendió.
Toma, Jiménez. Es un mantel. Lo bordó mi madre. Quédate con él. Para que me recuerdes.
Lo desdoblé. Sobre la tela blanca, azules acianos y amapolas rojas. Y en los bordes, un encaje tan fino que me cortó la respiración.
Carmen, ¿qué haces? Llévatelo No me desgarres el alma. Déjalo aquí, que te espere. Volverás.
Pero ella solo me miró con sus ojos desteñidos, donde anidaba una tristeza tan inmensa que supe: no creía en el regreso.
Y llegó el día. Miguel iba de un lado a otro, guardando su hatillo en el maletero. Carmen salió al porche con su mejor vestido y aquel mismo chal de lana. Las vecinas, las más valientes, asomaban por las verjas. Se secaban las lágrimas con los delantales.
Ella recorrió el pueblo con la mirada. Cada casa, cada árbol. Luego me miró a mí. Y en sus ojos vi una pregunta muda: *”¿Por qué?”* Y un ruego: *”No me olvidéis”*.
Entró en el coche. Orgullosa, erguida. No miró atrás. Solo cuando el coche arrancó y levantó una nube de polvo, vi su rostro reflejado en la ventanilla.
Una sola lágrima, seca, recorría su mejilla. El coche desapareció tras la curva, y nosotros nos quedamos mirando ese polvo que se asentaba lentamente sobre el camino, como ceniza sobre las ruinas. Aquel día, el corazón de Valdelinares dejó de latir.
Pasó el otoño, y después el invierno, fugaz como una ventisca. La casa de Carmen quedó desolada, con las ventanas tapadas. La nieve amontonó drifts hasta el porche, y nadie se apresuró a limpiarlos. El pueblo parecía huérfano. A veces, al pasar, creía oír el crujido de la verja, ver a Carmen salir, ajustarse el chal y decirme: *”Buenos días, Jiménez”*. Pero la verja guardaba silencio.
Miguel llamó alguna vez. Hablaba con voz apagada, diciendo que su madre se adaptaba, que los cuidados eran buenos. Pero yo escuchaba en su voz una pena tan honda que entendí: no era ella la prisionera, sino él mismo, encerrado en esa residencia fría.
Y luego llegó la primavera. Esa primavera que solo existe en los pueblos, cuando el aire huele a tierra mojada y el sol es tan dulce que dan ganas de ofrecerle el rostro y sonreír de felicidad.
Los arroyos cantaban, los pájaros enloquecían. Y un día de esos, mientras tendía la ropa en el patio, apareció por la entrada del pueblo un coche conocido.
Mi corazón dio un vuelco. ¿Serían malas noticias?
El coche se detuvo frente a la casa de Carmen. Bajó Miguel. Demacrado, envejecido, con canas en las sienes que antes no tenía.
Rodear el coche, abrir la puerta trasera